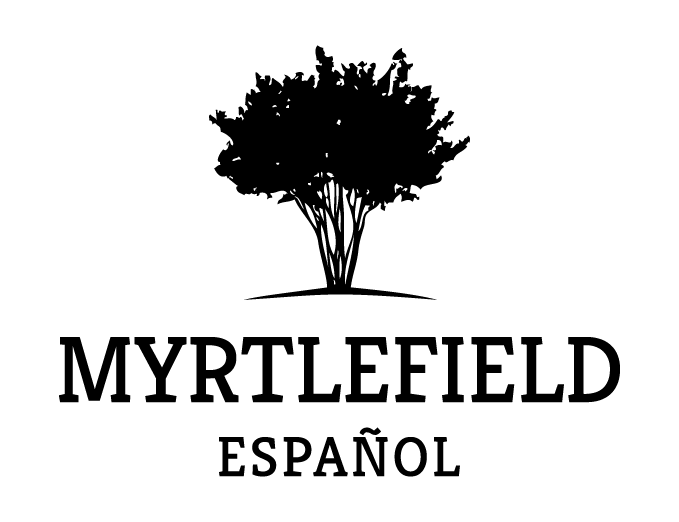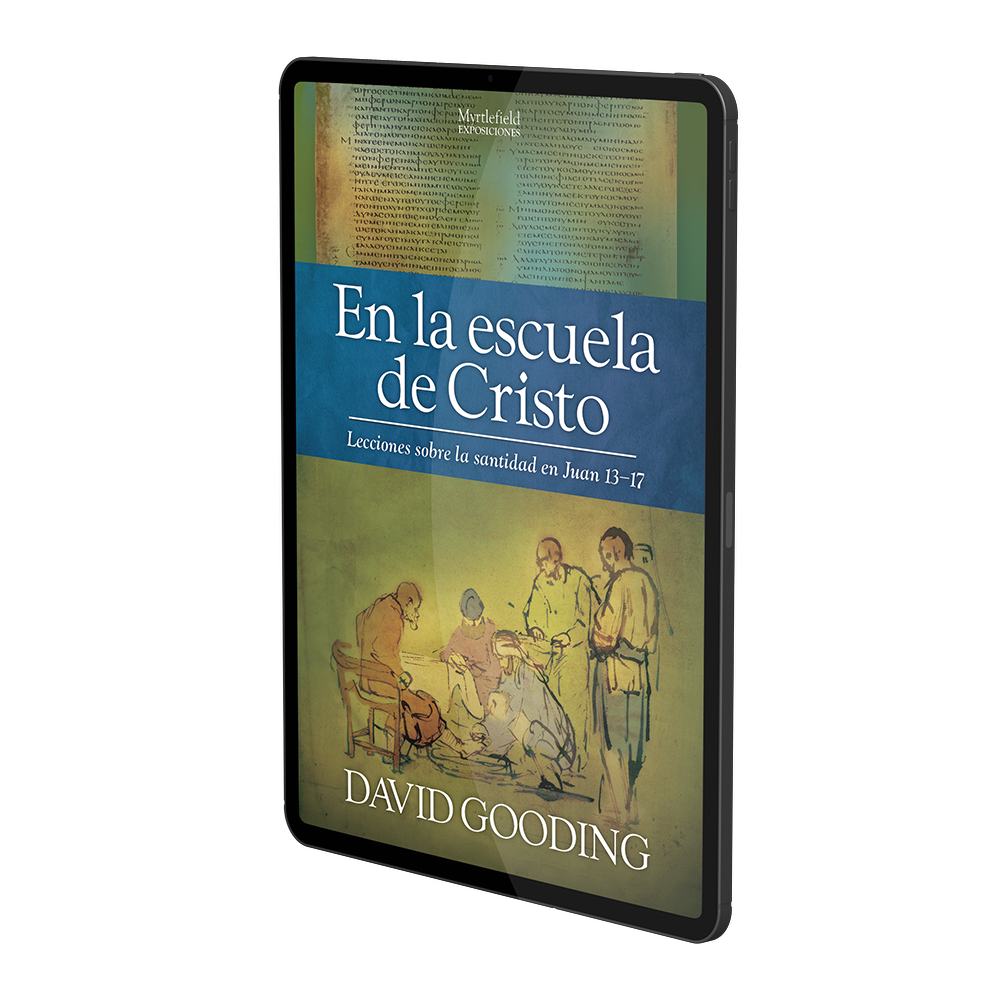En la escuela de Cristo
Lecciones sobre la santidad en Juan 13–17
David Gooding
Formatos Disponibles
Justo antes de ser ejecutado, Jesús invitó a sus discípulos a acompañarle a una casa prestada en Jerusalén para celebrar la Pascua. Al enfrentarse con la traición, el arresto y la crucifixión, les enseñó muchas lecciones memorables acerca de la esencia de la fe cristiana, es decir, la santidad.
Cuando llegó el momento de abandonar la casa, aún no había acabado su enseñanza, por lo que mientras se dirigían por las calles oscuras de la ciudad, llena de hostilidad hacia él, seguía enseñándoles, explicándoles cómo les daría el poder que necesitaban para llevar su testimonio en medio de un mundo que a menudo les odiaría también a ellos. El Maestro era Jesús, y los discípulos eran sus alumnos. Se trataba de la escuela de Cristo.
La exposición de David Gooding revela el significado de las lecciones que enseñó Jesús dentro del Aposento Alto (capítulos 13–14), su conexión a las lecciones enseñadas fuera por la calle (capítulos 15–16) y la manera como las dos partes de este curso sobre la santidad se relacionan con la oración del Maestro al Padre (capítulo 17). Con el cuidado de un escolar hacia el texto de las Escrituras, expone a la vez la riqueza devocional y la naturaleza práctica de las lecciones. Muestra que el comprender la enseñanza de Cristo acerca de la santidad nos llevará a conocer su poder para cambiar la vida.
Leer
Nota: Se han incluido números de página que indican el comienzo de la página equivalente en la edición física más reciente de este libro en todo el texto.
Prefacio del autor
Dejo constancia aquí de mi agradecimiento a todos los que han trabajado para hacer este libro disponible: su publicación original para Rusia, su publicación inicial en inglés por Gospel Folio Press, y ahora esta nueva edición por Myrtlefield Español.
Hace casi veinte siglos, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén durante la legislatura de Poncio Pilato, Procurador del gobierno romano ocupante en Palestina. En aquel momento se estaba celebrando la fiesta judía de la Pascua, y justo antes de ser traicionado y entregado a las autoridades – lo cual condujo a su muerte—Jesús invitó a sus discípulos a acompañarle a una casa prestada en Jerusalén para celebrar la Pascua. Aprovechó esta ocasión para enseñarles muchas lecciones memorables acerca de la esencia de la fe cristiana, de la naturaleza de la relación perpetua que tenían con él, y de la transformación de sus caracteres y personalidades de modo que reflejasen, de manera progresiva, su gloria.
Cuando llegó el momento de abandonar la casa, aún no había acabado su enseñanza, por lo que mientras se dirigían por las calles oscuras de la ciudad, llena de hostilidad hacia él, seguía enseñándoles, explicándoles cómo les daría el poder que necesitaban para llevar su testimonio en medio de un mundo que a menudo les odiaría también a ellos. El Maestro era Jesús, y los discípulos eran sus alumnos. Se trataba de la escuela de Cristo. Nuestro propósito en este libro es unirnos a los discípulos de Jesús en estas clases para aprender las mismas lecciones junto con ellos.
David Gooding
Belfast, 2013
Epigraph
Jesús . . . se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. —Juan 13:3–5
«Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer». —Juan 15:4–5
Introducción: En la puerta de la escuela
Es imposible negar que nuestro mundo está lleno de belleza; desde la luz del sol en la nieve virgen del invierno, hasta las flores que cubren el campo en primavera y verano; desde el gozo radiante en la cara de una joven recién casada hasta las nobles líneas de un carácter profundo que la vida ha venido esculpiendo en el rostro de su abuela.
Sin embargo, el mundo es aún más bello de lo que parece a primera vista, y sin duda más de lo que nos podamos imaginar. ¡Su belleza es asombrosa! Cuando se coloca el ala de un simple insecto bajo un microscopio, resulta ser una maravilla de ingeniería. Escucha a un físico que acaba de descubrir cómo funciona algún complejo sistema del universo, y te explicará que las matemáticas que lo describen no solo son patentemente certeras; también son exquisitamente elegantes y hermosas.
Y el mundo también está lleno de placeres y alegrías, se trate del profundo placer que proporciona una relación personal satisfactoria, o bien de otros placeres que, como las fragancias del campo, sin ser esenciales para la vida, parecen existir solo y exclusivamente con el fin de enriquecer y embellecer nuestra vida de maneras inesperadas. [p2]
Pero dicho esto, también hay que reconocer que el mundo también está lleno de fealdad y de dolor, la mayor parte del cual no parece tener sentido alguno. ¿Por qué hay naciones, a todas luces civilizadas e incluso brillantes, que se masacran las unas a las otras? ¿Por qué hay hombres de negocios adinerados que estafan y engañan a fin de conseguir aún más millones de los que ya tienen? ¿Por qué hay tantos jóvenes que rompen en pedazos el corazón de sus padres? ¿Por qué hay mujeres tan crueles y destructivas por los celos anidados en su corazón, y hombres tan desviadamente egoístas, agresivos e infieles?
Tarde o temprano, tras nuestra experiencia amarga y frustrante de la manera como la conducta fea del ser humano desvirtúa aquello que pudo haber sido hermoso y motivo de gozo, se desencadenarán en nuestra mente una serie de preguntas. ¿Por qué no es hermoso todo lo que tiene la vida? ¿Por qué causamos dolor a los que más amamos? ¿Qué ocurre con nuestro mundo y con los seres humanos que lo habitamos? ¿Acaso existe, como la Biblia afirma, otro mundo donde todo es hermoso y donde la fealdad no puede entrar para hacer estragos? Y, en caso de que exista, ¿es realista la esperanza de llegar allí? ¿O se trata más bien de un cuento de hadas, un mundo fantástico, una ilusión que hace que millones de personas soporten las injusticias de la vida en lugar de luchar para eliminarlas? Si fuera así, por supuesto que deberíamos abandonar estas ilusiones y entregarnos a la tarea de mejorar el comportamiento de la gente y convertir el mundo en un lugar más bello y más propicio para la felicidad. Pero ¿cómo? la Biblia afirma que hay un poder capaz de cambiarnos a fin de que podamos vivir vidas hermosas y gozosas en este mundo, no solo en el cielo. ¿Es verdad? Y si lo es, ¿cómo funciona?
Con relación a esto, valdría la pena prestar atención a la manera como los primeros seguidores de Jesucristo nos explican por qué se sintieron atraídos por él en primer lugar. Pedro, por ejemplo, el pescador de Galilea, que más adelante se convirtió en el apóstol Pedro, era un hombre fuerte, duro y práctico, acostumbrado a la ardua tarea de ganarse la vida pescando en las aguas, a [p3] menudo peligrosas, del mar de Tiberias. Podemos imaginar que no era dado al sentimentalismo, ni tampoco a la religión. Jesús «nos llamó», según Pedro explica más adelante «por su gloria y excelencia» (2 Pedro 1:3). Fue ni más ni menos que el esplendor y la belleza del carácter de Jesús lo que atrajo a Pedro: su fuerza unida a su mansedumbre, su pureza moral unida a su extraordinario amor, bondad y paciencia con las personas quebrantadas y pecadoras; su ira implacable contra toda injusticia perpetrada contra los demás, y su perdón y su renuncia a cualquier represalia cuando quien sufría la injusticia era él mismo. Los atractivos del carácter y de la conducta de Jesús eran tan poderosos que Pedro acabó abandonando la pesca para seguir a Jesús; y la oportunidad que esta decisión le dio de observar a Jesús en toda clase de situaciones le convenció de que sí había un cielo, y que la majestad y la gloria del carácter de Jesús tuvieron un origen que no era de este mundo.
Algo parecido le ocurrió al compañero de pesca de Pedro, quien también se convirtió en apóstol más adelante. «Vimos su gloria», dice Juan, (Juan 1:14), la «gloria como del unigénito del Padre [Dios]».
And then over these manly, practical fishermen there stole a profound experience. They found they could no longer be content with what they now felt was their former sinful behaviour. They were filled with a longing not only to be with Jesus, but to live like him as well. To be, in fact, what the Bible calls ‘holy’. And far from them feeling that their longing to live and behave like him was an unrealistic daydream for practical men like they were, Jesus assured them that their longing could be fulfilled. Admittedly, after a comparatively short time, the world at large showed what they thought of Jesus’ character and way of life by crucifying him. Ugliness once more seemed to have triumphed over beauty. But he rose again from the dead, say his apostles; and his resurrection unleashed—both for them and for all who sincerely believe on Christ to this present day—the power to live a truly Christian and holy life in the rough and tumble, the realities and practicalities of this workaday world.
A partir de este momento una experiencia profunda comenzó a apoderarse de estos pescadores rudos y prácticos. Descubrieron que ya no podían estar contentos en lo que ya consideraban su anterior comportamiento pecaminoso. Les invadió un deseo no solo de estar con Jesús, sino también de parecerse a él; se trataba de ser, de hecho, lo que la Biblia denomina «santos». Lejos de hacerles creer que este anhelo de vivir y de conducirse como él fuese un sueño utópico para hombres prácticos como ellos, Jesús les aseguró que su anhelo podría realizarse. Es cierto que después de un período relativamente breve, el mundo puso de manifiesto lo que opinaba del carácter y de la manera de vivir de Jesús, ¡crucificándolo! Una vez más la fealdad pareció haber triunfado sobre la belleza. Sin embargo, resucitó de la muerte, afirman los apóstoles; y su resurrección desencadenó, tanto para ellos como para todos los que creen sinceramente en Cristo hasta este momento, el poder para vivir una vida auténticamente cristiana, y santa, en medio del [p4] quehacer diario y de las realidades y las tareas prácticas de este mundo de cada día.
Sin embargo, es aquí donde topamos con una dificultad. Para mucha gente, el vocablo «santo» está cargado de connotaciones negativas. El propio concepto les parece intrínsecamente negativo, la negación de todo lo que la vida tiene de placentero. Las personas santas serían unos recluidos reprimidos, de cara larga y pálida, vivos solo a medias; y la santidad quedaría más allá no solo del alcance, sino también de la inclinación de cualquier persona normal con ganas de disfrutar de la vida.
Hay que reconocer que la santidad sí que tiene un lado negativo; pero también lo tiene, por ejemplo, la cirugía. La finalidad positiva de la cirugía es hacer que una persona sea sana y fuerte. Pero precisamente por este motivo el cirujano tendrá una actitud muy poco tolerante hacia las infecciones y los tumores malignos. Del mismo modo, la santidad tiene como finalidad positiva hacer que la persona sea moralmente pura, fuerte y bella, con una belleza semejante a la del mismo Creador. Por este motivo es poco tolerante hacia todo lo que deshonre al Creador, nos degrade como criaturas suyas, y ensucie, corrompa o destruya las cosas bellas que tiene la vida. Por supuesto que la santidad será incompatible con muchas cosas que, en el momento de hacerlas, nos resulten placenteras. Para el drogodependiente adolescente la única cosa en todo el mundo que le resulta atrayente y placentera es la próxima dosis de cocaína. Es incapaz de ver lo que ven perfectamente los que lo observan: que por mucho placer que ofrezcan, estas drogas le están destruyendo el cerebro. Asimismo, la venganza puede parecer dulce; sin embargo, no hiere solamente a la víctima, sino que perjudica también al alma de la persona que se deje llevar por ella.
Necesitamos, por tanto, que Cristo nos enseñe lo que son la verdadera belleza, el verdadero placer, la verdadera santidad, y la manera como nosotros también podemos llegar a ser santos como él era mientras estuvo en la tierra y como es, ahora en el cielo. Y es a sus enseñanzas sobre este asunto a lo que ahora se trata de prestar atención. [p5]
Nuestros compañeros de clase
Conozcamos a los estudiantes que asistieron a las clases sobre la santidad cuando Cristo las impartió por primera vez, los detalles de las cuales aparecen en los Juan 13–17 del evangelio de Juan. El hecho de que todos era apóstoles quizá nos haga pensar que nos sentiremos algo desplazados en una clase así; y que las enseñanzas de Jesús sobre la santidad solo serán asequibles a los expertos religiosos. Pero nada estaría más lejos de la verdad. Ninguno de los apóstoles había recibido formación en ninguna de las escuelas de teología que había en aquel entonces; ninguno era muy educado. Y en cuanto a lo de «expertos», Cristo mismo los había descrito como bebés teológicos e intelectuales (Lucas 10:21). De hecho, a medida que vayamos escuchando las preguntas que hacían a Jesús mientras les enseñaba, sacaremos la conclusión que les costaba tanto comprender lo que les decía como nos cuesta a nosotros.
De hecho, se trataba de un grupo muy diverso. Algunos de ellos, como Pedro, eran pescadores: obreros rudos, valientes, prácticos, que sabían muy bien lo mucho que costaba ganarse la vida y sacar adelante a la familia. Pedro era un hombre entusiasta, afable, sin pelos en la lengua, que pronto hacía de líder y portavoz de los demás discípulos, pero que era impulsivo, propenso a actuar o hablar primero, y luego pensar. Mateo, en cambio, era un tipo calmo y calculador. Antes de responder al llamamiento de Jesús, hizo una fortuna como cobrador de impuestos para los odiados opresores romanos. En cuanto se convirtió, abandonó este negocio socialmente inaceptabla; estaba acostumbrado a tener que guardar y ordenar minuciosamente muchos datos, una habilidad que le ayudó años más tarde a escribir una biografía de Cristo, el evangelio de Mateo.
Santiago y Juan eran triunfadores ambiciosos. No les importaba lo que hubieran de trabajar y sacrificar si con esto se aseguraban las posiciones más altas en el reino de Cristo (Marcos 10:35–45). Su ambición no era del todo sana, y su sentido de la justicia a veces tenía elementos de venganza y rencor (Lucas 9:51–56). Felipe, [p6] según la información que tenemos, era una persona mansa y asequible (Juan 12:21); Tomás era un hombre testarudo, que no dudaba en expresar abiertamente sus dudas y sus dificultades para creer (Juan 11:16; 20:24–29); y Simón el Zelote había sido, antes de su conversión, un activista nacionalista de derechas, lo contrario de lo que había sido Mateo el colaborador. Los demás eran personas que más bien guardaban silencio; nunca los oímos decir nada—aunque por supuesto no eran por esto menos serios en sus estudios. Sí que había entre ellos una figura un tanto oscura. A él le correspondía encargarse de la bolsa común que tenía el grupo; pero no era un discípulo auténtico, y al final resultó ser un traidor.
Y nosotros, sea lo que sea nuestra personalidad y carácter, y nuestro trasfondo político, cultural o social, podemos sentirnos a gusto en la compañía de hombres como estos en la escuela de Cristo.
La escuela
De hecho, no todas las clases fueron impartidas en el mismo lugar. Y hay motivos para ello. La santidad tenía dos caras: la primera es el amor y la devoción a las Personas Divinas de la Trinidad, teniendo comunión con ellas y permitiendo que nos manifiesten su amor hacia nosotros, y que nos enseñen su voluntad y lo que desean para nosotros; preparándoles un lugar en nuestro corazón aquí en la tierra, así como ellas nos prepararán un lugar junto con ellas en el cielo. Esta parte del curso fue impartida, como era apropiado, en la intimidad de una posada particular donde Cristo se había reunido con sus discípulos para celebrar la Pascua de los Judíos. Y mientras estaban reclinados, según la costumbre oriental, en torno a la mesa, en comunión íntima, profunda y personal, Cristo les enseñó que la santidad no es primordialmente una cuestión de reglas y leyes —aunque es cierto que hay muchas reglas y leyes que hay que observar— sino más bien de nuestra respuesta de amor ante el amor de Dios manifestado en su Hijo, Jesucristo. [p7]
Sin embargo, la santidad también tiene otra cara, porque la auténtica santidad no nos mueve a huir de la vida y cerrarnos frente al mundo como unos recluidos espirituales. La verdadera santidad sumergirá a los discípulos de Cristo en el mundo, con todo su pecado y su hostilidad contra Dios. Y allí se nos exigirá ser testigos valientes para Cristo, viviendo vidas que glorifiquen a Dios, demostrando su santidad, confrontando el pecado, pero al mismo tiempo encarnando y mostrando el amor de Dios hacia todas sus criaturas, por muy pecadoras que sean. Para enseñar este aspecto de la santidad, Cristo condujo a sus discípulos fuera de la comodidad acogedora del Aposento Alto, por las calles de Jerusalén donde en el ambiente nocturno se respiraba el odio de sus enemigos que ya estaban conspirando con el traidor Judas para eliminarlo. Caminando por estas calles, con rumbo a Getsemaní donde más adelante sería arrestado y llevado para ser crucificado, con este telón de fondo tan simbólico, Cristo enseñó a sus discípulos esta segunda cara de la santidad.
Las lecciones
Se puede afirmar de entrada esto: acerca de las enseñanzas de Cristo descubrimos que no se trata de conceptos abstractos sofisticados, comprensibles únicamente para un filósofo o teólogo acostumbrado a esta clase de lenguaje. Serán conceptos tan sencillos como Cristo, con su sabiduría divina, puede hacer que sean. Es señal del genio del Creador que puede comunicar a la mente y al corazón de los más humildes entre su pueblo.
Y aunque cada lección contiene gran cantidad de pormenores, los elementos esenciales del curso son pocos y fáciles de comprender. Se pueden presentar simplemente así: [p8]
Tabla 1. Resumen de las lecciones
Dentro de la comunidad cristiana (Juan 13–14)
La parábola representada del lavamiento de los pies: la provisión fundamental de Dios para nuestra santidad (Juan 13:1–20)
Jesús pone de manifiesto la traición de Judas: Nos enseña cuál es el principio básico de la santidad —y de la ausencia de santidad— (Juan 13:21–32)
La partida de Cristo: El propósito y las implicaciones que esta tiene para el perfeccionamiento de nuestra santidad (Juan 13:33–14:31)
Fuera en el mundo (Juan 15–16)
La parábola de la vid y los pámpanos: la provisión fundamental de Dios para el desarrollo de nuestro testimonio en el mundo (Juan 15:1–17)
Jesús pone de manifiesto el odio del mundo: Nos ayuda a comprender la hostilidad del mundo hacia nuestro testimonio (Juan 15:18–27)
La partida de Cristo: la importancia y las implicaciones que esta tiene para nuestra victoria sobre el mundo (Juan 16:1–33)
Las dos caras de la santidad
Los detalles serán más fáciles de seguir y comprender cuando descubramos que gran parte de lo que se enseña en la primera parte del curso se repite en la segunda —tal como podemos ver en las listas de las páginas 134–6—.
Mucha gente pensará que la principal dificultad será no tanto seguir y comprender la enseñanza de Jesús como llevarla a la práctica. El concepto que la mayoría tiene de un «santo» es el de alguien que mediante una serie de disciplinas religiosas rigurosas y una abstinencia casi sobrehumana ha alcanzado un grado extraordinariamente avanzado de santidad, después de muchos años; y en su fuero interno piensan que ellos no podrían de ninguna manera llevar una carga así.
Sin embargo, esta idea de la santidad está completamente distorsionada. Escuchemos los términos con los cuales Cristo nos invita a unirnos a esta escuela en otra ocasión:
Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de [p9] mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. (Mateo 11:28–30)
Es cierto que Cristo exigirá a sus seguidores que guarden sus mandamientos y se esfuercen al máximo para ponerlos en práctica. Pero la razón por la cual su yugo es fácil y su carga es ligera se desprenderá de las siguientes lecciones. Se trata de que cada gran paso necesario en el desarrollo de la santidad se consigue no por lo que nosotros hagamos por Cristo sino por lo que él hace por nosotros, no por nuestro propio esfuerzo sino por su poder. Para empezar, Cristo no nos llama solamente a vivir una vida santa, semejante a la suya: primero implanta dentro de nosotros su propia vida, de modo que tengamos el potencial y los recursos necesarios para comenzar a vivir una vida semejante a la de Cristo. No serviría de nada que dijéramos a alguien que componga una sinfonía a menos que esta persona hubiese recibido un talento musical muy especial. Por tanto, descubriremos que la primera lección sobre la santidad que Cristo imparte será la siguiente: que él tiene el poder para implantar dentro de nosotros la vida del Espíritu Santo, sin la cual no podríamos ni comenzar a ser santos (Juan 13).
Posteriormente, por supuesto que nos exige prepararle un hogar en nuestro corazón aquí en la tierra; pero no antes de anunciarnos que él preparará para nosotros un hogar en la casa de su Padre, y prometer que volverá para llevarnos allí personalmente (Juan 14).
Es cierto que nos exigirá manifestar los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo y la paz, en nuestra manera de vivir. Pero no se trata de hacerlo por nuestros propios esfuerzos. No somos nosotros la vid de donde brotan estos frutos: es él. A nosotros se nos exige solamente ser los pámpanos que reciban de él la vida, la gracia, la paciencia que hacen posible que el fruto aparezca (Juan 15).
Sí, a los seguidores de Cristo se nos exige ser testigos valientes en este mundo hostil. Sin embargo, la principal responsabilidad para llevar a cabo este testimonio no es nuestra; el Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre de Cristo, es quien lleva la carga [p10] principal para la realización de esta tarea de alcance mundial. Los seguidores de Cristo no somos más que los socios menores del Espíritu Santo (Juan 16).
Bajo estas condiciones, cualquier persona puede llegar a ser santa. Entremos en seguida dentro de la escuela de Cristo para comenzar las clases.
Primera Parte. Lecciones dentro del Aposento Alto
[Esta página está intencionadamente en blanco]
Sesión 1. La limpieza de los discípulos
En esta primera lección se nos enseñará:
La provisión fundamental que Dios ha hecho para que seamos personas santas y hermosas.
Esta provisión tiene como propósito librarnos de nuestras actitudes pecaminosas y los defectos que haya en nuestro carácter, los cuales la Biblia describe con un lenguaje figurativo; «manchas» y «arrugas».
Consiste en las siguientes partes:
La regeneración interior realizada dentro de nosotros por la obra del Espíritu Santo.
Se define, metafórica y no literalmente, como un baño de todo el cuerpo realizado una vez por todas.
Se trata de una experiencia espiritual inicial indispensable.
Provee de nueva vida, nuevos deseos, y nuevos poderes.
Si no se produce, la verdadera santidad no es posible.
Una vez que se ha tenido esta experiencia no se tiene que repetir jamás.
[p14] La limpieza y la renovación del corazón, de la mente y del comportamiento realizadas por el Señor Jesús.
Se define como el lavamiento —no literal sino metafórico— de los pies, que se repite continuamente.
Se trata de un proceso al cual debemos someternos de manera constante a fin de mantener la comunión práctica con el Señor Jesús.
1: La elección del lugar y del momento del curso
Juan 13:1–3
El original trasfondo de la serie de clases que estamos a punto de comenzar resulta conmovedor. Durante tres años Jesús había convivido, trabajado y viajado con los doce hombres que eran sus apóstoles; y todos ellos, con una excepción, lo habían amado, y servido, y habían dejado el confort de su propia casa y los bienes materiales para seguirle. ¡Y ahora, repentinamente —o así les parecía— los quería dejar! ¿Cómo habían de enfocar este hecho?
Les había dicho en varias ocasiones que era preciso que les dejase. Sin embargo, igual que nosotros, no habían asimilado lo que de todos modos no querían oír; y pronto se olvidaron de lo que dijo. Esta noche se lo tendría que volver a repetir extensamente, con un lenguaje claro y directo: ¡los iba a dejar! ¡tenía que marcharse! La noticia les dejaría anonadados y perplejos. Y cuando, al cabo de pocas horas presenciaron la muerte tan violenta por la cual fue arrebatado, fueron presos del desconcierto, del dolor y del miedo, además de tener la impresión que se les había abandonado. Es cierto que su sorpresa no duraría mucho tiempo. Tres días después, la resurrección los transformaría; no obstante, al cabo de solo cuarenta días, ascendería al cielo, dejándolos solos una vez más. Esta vez la marcha sería definitiva. [p16]
¿Por qué, entonces, fue necesario que se marchase? Es una pregunta que nos atañe tanto a nosotros como atañía a los primeros discípulos. Si Jesús era, y es, el Hijo de Dios, enviado por Dios al mundo para salvarnos a nosotros, los seres humanos, podía haberse quedado tanto tiempo como hubiese querido. ¿Por qué, pues, estuvo aquí tan poco tiempo? ¡El tiempo que estuvo con los discípulos, enseñándoles, predicando ante las multitudes y haciendo milagros, fue poco más de tres años! ¿No podía haberles ayudado más, convencido a más personas y salvado a más personas si hubiese estado más tiempo con ellos? ¿Por qué marcharse al cabo de tan poco tiempo?
Que quede claro al menos una cosa: no fue porque hubiese perdido interés en ellos ni porque su amor hacia ellos hubiese disminuido. «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo», dice Juan (Juan 13:1), «los amó hasta el fin», es decir, hasta más no poder.
Tampoco fue que sus enemigos se desprendieran de él en contra de su voluntad, como víctima impotente de su odio, incapaz de brindar más ayuda a sus discípulos. ¡En absoluto! Se marchaba del mundo con el propósito de ir «al Padre» (Juan 13:1). A partir de aquel momento Dios lo elevaría hasta la posición de máxima autoridad sobre todo el universo, sentándole «a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero» (Efesios 1:20–21). Su marcha no fue ningún exilio forzado ni ninguna retirada estratégica.
No obstante, seguimos con la pregunta: ¿Por qué debió abandonar a sus discípulos tan pronto? Y la respuesta es la siguiente: porque estaba resuelto a santificar, a hacer santos a sus discípulos, y la única manera como esto podía ser era marchándose. A primera vista esto carece de sentido; sin embargo, es cierto, y a lo largo de este curso descubriremos por qué. Podía haberse quedado entre ellos para proporcionarles más enseñanzas sobre ética que las que tenemos en el Sermón de la Montaña. Esto, a lo mejor, les hubiese dado una mayor comprensión de las exigencias de Dios en lo que [p17] se refiere a la santidad; sin embargo, no les habría, por sí solo, convertido en personas santas, porque habrían seguido sin contar con el poder necesario para cumplir con estas exigencias. Únicamente al marcharse podría poner a su disposición el poder que hace falta, primero para ser santos y luego para comenzar a vivir una vida santa.
No olvidemos una cosa muy importante. Cristo no era como un jugador de tenis que lucha con valentía hasta alcanzar el final de un torneo, pero que al perder el último partido se marcha a su casa. Tampoco era como un campeón que, tras ganar el último partido y hacerse con el torneo, se retira. Para Cristo, volver a su Padre formó parte del torneo, fue una parte íntegra e indispensable del proceso y de la provisión que había de hacer santos a sus discípulos. Y no solo a los primeros, sino a todos sus discípulos que han vivido desde entonces.
Esta fue, pues, la principal lección que tuvo que enseñar a los apóstoles que asistieron a la escuela de la santidad en las últimas horas antes de su marcha.
La confianza del Maestro
«Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía» (Juan 13:2–3).
Hemos visto entonces, que fue la intención de Jesús que sus discípulos fuesen santos. Mas cabe preguntar: «¿Qué posibilidades reales había de que lo consiguiese?» Después de todo, a estos hombres los había escogido personalmente, y durante tres ajetreados años los había venido instruyendo y adiestrando, animándolos con su amistad, su compañía y su propio ejemplo; y, sin embargo, ¡míralos ahora! Aquí se han reunido, dispuestos a compartir con Jesús una última cena antes de su muerte. Pero la posada en la que se encuentran es prestada, por lo cual no hay ningún sirviente dispuesto para realizar la sencilla cortesía —como se acostumbraba a hacer en el [p18] Medio Oriente— de lavar los pies a cada invitado antes de la cena. Sin embargo, ninguno de los propios discípulos tuvo el detalle de realizar esta cortesía al Señor Jesús, ni a cada cual; nuestro Señor se vio obligado, por tanto, a hacerlo él mismo (Juan 13:5–12). ¡Como eran de egoístas y egocéntricos estos hombres! Igual que nosotros, de hecho.
Pero no es solo esto. En esta ocasión tan sagrada, justamente cuando los lazos de la amistad tendrían que ser más fuertes, uno de los discípulos, Judas Iscariote, estaba afinando los últimos detalles de su plan para traicionar a Jesús. Antes de que se acabase la noche habría entregado a Cristo a la muerte por treinta piezas de plata.
Reclinando en la misma mesa había otro discípulo, Pedro. Había afirmado a voces su amor y su lealtad a Jesús, prometiendo seguirle hasta la cárcel y la muerte si fuese necesario. Y, además, lo había dicho con toda sinceridad. Sin embargo, de poco serviría al final su sinceridad. Al cabo de unas cuantas horas, el primer indicio de una posible persecución bastó para aplastar su valentía como si se tratase de un trozo de papel, y negaría conocer a Jesús tres veces seguidas. Y los demás discípulos apenas eran mejores. A la hora de la verdad, cuando Jesús fue arrestado por las autoridades, todos le abandonaron y huyeron corriendo.
¿Qué posibilidad había de que hombres así llegasen a ser santos? Todos conocían muy bien las enseñanzas éticas de Jesús. Sin embargo, ¿de dónde sacarían la valentía necesaria para ponerlas en práctica en un mundo malvado y hostil? Y ¿de dónde vendrían el amor y la lealtad, la gracia y el poder, la determinación y la perseverancia imprescindibles?
¿Acaso Jesús había sobrevalorado el amor, la lealtad, y las buenas intenciones de los discípulos? ¿o tal vez había infravalorado el egoísmo, la debilidad y la escasa fiabilidad del corazón humano? ¡De ninguna manera! Conocía a sus discípulos perfectamente. Sabía que Judas tenía la intención de traicionarle (Juan 13:11), y que Pedro acabaría negándole (Juan 13:36–38). Y lo que es más, era consciente de que detrás de la perfidia de Judas y de la debilidad de Pedro, obraba un poder más siniestro, que se valía de los dos para desvirtuar, si fuese posible, todos los designios de Jesús. Satanás fue quien puso en el corazón [p19] de Judas el traicionar a Jesús (Juan 13:2). Y ahora, en este momento estratégico, había colocado a Judas enfrente de Jesús en la mesa a fin de atormentarle por medio de esta defección inminente y, a todas luces, desastrosa. Y fue Satanás quien hizo que cundiese el pánico entre los discípulos para que desertasen a Jesús en el momento de su arresto, y quien redujo a Pedro a un cobarde mentiroso en el momento del juicio (Lucas 22:31–32).
Jesús lo sabía todo. No se hacía ilusiones en cuanto a la supuesta fuerza de carácter de sus discípulos. No obstante—y he aquí el meollo de la cuestión -, aun sabiéndolo todo, se propuso convertirlos en hombres auténticamente santos, en santos de carne y hueso. Lejos de desanimarse ante sus debilidades y ante la fuerza de la oposición, se puso a impartirles este curso sobre la santidad.
Sin embargo, ¿de dónde sacó esta confianza? Juan nos lo dice (Juan 13:3). El Señor Jesús era consciente de dos cosas en ese mismo momento: primero, el Padre le había entregado todas las cosas. Es decir, Dios le había dado la última y suprema autoridad: no había nada que permaneciese fuera de su control. Recordemos un ejemplo de ello: «Nadie», según Jesús ya había explicado en una ocasión, «me la quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla, y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre» (Juan 10:18).
En segundo lugar, Jesús era consciente de que había venido de Dios y de que volvía al Padre (Juan 13:3). Esto siempre había sido el propósito de su misión en nuestro mundo. Vino con toda la autoridad del Padre detrás suyo: ¡mas no para permanecer aquí! Su misión no se acabaría de cumplir hasta que volviese al Padre. No había nada que pudiese impedir que consiguiese este objetivo.
Satanás, en un intento de frustrar el propósito de Cristo y de poner fin a su misión, estaba maniobrando su traición y la crucifixión. ¡Y cuán errónea fue su estrategia!; fueron precisamente los sufrimientos de Cristo en la cruz el medio por el cual se conseguiría el perdón de pecados para todos los que creyesen en él, liberándoles para iniciar el viaje de la santidad. Satanás, a fin de desvirtuar el poder de Cristo y su influencia sobre los hombres y las mujeres, [p20] obraba para hacerle echar de nuestro mundo mediante una brutal ejecución. Mas la marcha de Cristo del mundo mediante la resurrección y la ascensión al Padre pondría a disposición de los discípulos el poder que necesitarían para vivir una vida santa. El intento de Satanás de desvirtuar el propósito de Cristo de convertir a sus discípulos —y millones de personas como ellos— en seres humanos auténticamente santos de hecho sirvió para avanzar este propósito. No había oposición lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente inteligente como para prevalecer sobre los propósitos de Cristo.
Seguro de esta realidad, entonces, Jesús se levantó de la mesa para ofrecer a sus discípulos la primera clase de su curso sobre la santidad. Y esta confianza se convirtió en fuente de confianza para ellos de que un día, sin lugar a dudas, ellos también alcanzarían la gloria de Dios. Escuchemos al apóstol Pablo:
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a esos también llamó; y a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó … Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:28–30; 38–39)
Una confianza así hace surgir cánticos en el corazón del creyente.
Pero ahora, antes de iniciar la primera clase, detengámonos un momento para darnos cuenta de la atmósfera de la escuela.
La atmósfera de la escuela
Un niño que va por primera vez a la escuela, o un estudiante que entra en la universidad, se sentirá algo aprensivo: ¿será difícil este curso? ¿Cómo serán los profesores? ¿simpáticos, comprensivos y [p21] pacientes? o ¿serán austeros, distantes y exigentes? ¿les importará que sus alumnos aprueben o suspendan el curso?
No sería de extrañar que una invitación a asistir a un curso de clases en el cual Cristo mismo fuese el profesor personal de cada estudiante resultase aún menos atractiva en cuanto que a cualquiera de nosotros nos infundiría aún más temor y temblor. Nuestro concepto de Cristo es el del Hijo de Dios glorificado, el gobernante todopoderoso del universo, rodeado de un ejército de ángeles, patriarcas y santos, majestuoso sí, pero remoto a más no poder del ser humano normal y corriente, lleno de debilidades. Tan remoto, de hecho, que tal vez se prefiera no tener que ver con él directamente, sino acercarse, en todo caso, a través de uno o de varios intermediarios.
Pero el ambiente del Aposento Alto, donde Cristo, justo antes de morir, impartió su curso sobre la santidad a sus discípulos, no podría ser más distinto a esto. La primera parte del curso se impartió durante una cena, el Maestro y los alumnos sentados juntos en torno a una mesa, hablando mientras comían. De hecho, era incluso más informal e íntimo que la palabra «sentados» da a entender. Al ser orientales, más que sentarse se reclinaban sobre una especie de colchón en torno a una mesa baja, apoyándose sobre el codo izquierdo de modo que la mano derecha quedaba libre para coger comida de la mesa. Y cuando uno de los discípulos recostados al lado de Jesús quería hacerle una pregunta, solo tenía que echarse para atrás y mirarle a la cara, su cabeza apoyada sobre el pecho de Jesús (Juan 13:25). Si alguien no comprendía algo que Jesús dijera, no tenía ningún reparo en interrumpirlo para decírselo (Juan 14:5–10, 22–23). Una vez Pedro hasta llegó a protestar por algo que Jesús hizo. No debió haberlo hecho, seguramente; pero el hecho de que no tuviese miedo de hacerlo nos demuestra hasta qué punto se sentían a sus anchas en la presencia del Señor; y también nos demuestra lo afable y lo asequible que era Jesús como Maestro.
Ya ha ascendido al cielo, por supuesto; pero, en el fondo Jesús es el mismo ahora que cuando estaba en el Aposento Alto. [p22] Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, como dice la Biblia (Hebreos 13:8); y ahora, mientras nos esforcemos por seguir las lecciones que impartió a sus discípulos en el Aposento Alto, podemos llevarle directamente nuestras preguntas y dudas, mediante la oración, con la misma libertad con la que lo hicieron los primeros discípulos en su conversación directa con él.
2: El lavamiento de la regeneración
Juan 13:1–11
Sería de esperar que nuestro Señor comenzase su instrucción sobre la santidad con una lección sobre la necesidad de la limpieza. Todos nosotros hemos quedado manchados por un sinfín de actos y actitudes pecaminosos; y es evidente que, si alguna vez hemos de ser santos, nos hará falta limpiarnos, y limpiarnos constantemente. Y tampoco es de extrañar que el Señor Jesús, al ser el Maestro perfecto que era, quisiese inculcar la necesidad de la limpieza moral y espiritual mediante una parábola, en este caso una parábola puesta en escena: el acto de lavar los pies a los discípulos.
Sin embargo, repentinamente, en respuesta a un comentario de Pedro, nuestro Señor estableció un principio básico de la limpieza espiritual, cuyo significado maravilloso salta a la vista y cautiva nuestra atención: «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio».
¿Cómo que todo limpio? ¿Cómo es posible estar todo limpio, moral y espiritualmente, mientras aun estemos en este mundo? Se refería tal vez al futuro: ¿decía que todos los creyentes un día estaremos completamente limpios, cuando lleguemos al cielo? Pero no se puede entender de esta forma; Cristo no se refería al futuro. Sus discípulos evidentemente aun no estaban en el cielo. A pesar de ello, Cristo les dijo: «Y vosotros estáis limpios». Ya estaban «lavados». [p24] Estaban completamente limpios; de ahora en adelante, solo tendrían que lavarse los pies.
Lo que nos enseña esta parábola escenificada
Miremos primero lo que aprendemos en lo que se refiere a lo de «estar lavados».
Primero, se trata de un lavamiento espiritual (Juan 13:10–11). Esto se desprende del comentario de Jesús a los discípulos: «estáis limpios, pero no todos». El Evangelio nos explica por qué añadió «pero no todos». Cristo se refería a Judas. Él estaba a punto de traicionarle, y Jesús lo sabía. Los demás discípulos habían sido «lavados», y eran limpios. Judas no era limpio porque no había sido lavado. Jesús no quería decir que hacía tiempo que Judas no se había bañado. Quería decir que, aunque Judas era apóstol, jamás había experimentado una limpieza interior, espiritual; no era un discípulo auténtico, y nunca lo había sido (Juan 6:70–71). Este «lavamiento», entonces, no se realizaba con agua literal sino espiritual. Judas tal vez había sido bautizado, pero no había sido lavado en el sentido espiritual.
En segundo lugar, este «lavamiento» es la limpieza inicial. En la parábola del lavamiento de los pies, Pedro primero se oponía a que Jesús le lavase los pies. Luego se fue al otro extremo, y dijo que le lavase no solo los pies sino las manos y la cabeza también. Fue aquella petición por parte de Pedro la que provocó la respuesta de Jesús: «el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio». Evidentemente entonces, primero hay que bañarse, con lo cual la persona queda toda limpia; es por esto por lo que posteriormente solo hay que lavarse los pies. Asimismo, en la realidad espiritual a la que la parábola apunta, primero hay un baño: se trata de la primera limpieza del discípulo. El lavamiento de los pies corresponde a una limpieza posterior, menos radical pero también muy importante. En tercer lugar, el lavamiento inicial se realiza una sola vez. La parábola se basa en una costumbre oriental muy extendida en aquel entonces. Al ser convidado a un banquete, una persona primero se [p25] bañaba en su propia casa, o bien en los baños públicos, antes de acudir a la casa de su anfitrión. Mientras se dirigía al banquete, sin embargo, a sus pies se les pegaba el polvo o el barro del camino; y, por tanto, en el momento de llegar a la casa, salía un criado para lavarle los pies antes de que entrase en la sala donde se celebraba la cena. Pero el criado no tenía que bañarlo otra vez: esto ya no era necesario. En la vida real, por supuesto, este convidado tendría que volverse a bañar; pero en lo que se refiere a la parábola, el baño se realiza una sola vez, y no se tiene que repetir jamás. Y ocurre lo mismo con la maravillosa realidad espiritual a la cual apunta.
Tendremos que consultar el Nuevo Testamento para descubrir cuál es el significado preciso de este «baño» en la realidad. Y mientras lo hacemos, recordemos que debe satisfacer estas tres condiciones: debe tratarse de una limpieza espiritual; debe ser una limpieza inicial; y debe ser una limpieza que se realice una vez por todas.
El baño de todo el cuerpo es el lavamiento de la regeneración
Algunas personas han creído que por el lavamiento de todo el cuerpo Cristo se refería al hecho de que él puede limpiar nuestras conciencias de la culpa del pecado, puesto que al morir en la cruz y derramar su sangre pagó la pena que nuestros pecados merecían. Ahora bien, es una verdad maravillosa que en cuanto ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos garantiza que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7); y esta limpieza resulta tan completa que Dios nos puede prometer: «... nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades» (Hebreos 10:17). Sin embargo, cuando el Señor quiso simbolizar el hecho de que mediante su sangre se borran y se perdonan nuestros pecados, llenó una copa con vino —no con agua—, la entregó a sus discípulos y les dijo que la bebiesen, no que la empleasen para bañarse (Mateo 26:27–28). El símbolo que utiliza en esta parábola puesta en escena en Juan 13 no es vino, símbolo de su sangre, sino agua. Apunta, entonces, a aquella otra limpieza magnífica, realizada una vez por todas, que Cristo [p26] ofrece a todo aquel que viene a él con auténtico arrepentimiento y fe: el lavamiento de la regeneración.
El significado y el efecto del lavamiento de la regeneración
En términos prácticos, ¿qué es el lavamiento de regeneración? ¿Qué representa en la vida de una persona?
Encontramos la respuesta en la Carta de Pablo a Tito, en el Nuevo Testamento, donde no solo repasa esta idea con bastante detalle, sino que también la respalda al relacionarla con su propia experiencia del proceso.
Recordemos que Tito era uno de los compañeros de Pablo en sus viajes misioneros, y le había ayudado a predicar el Evangelio y a plantar iglesias de creyentes en la isla de Creta. Pero en aquellos tiempos antiguos los habitantes de Creta no tenían buena fama. «Uno de ellos, su propio profeta», observa Pablo a Tito, «dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos» (Tito 1:12). ¿Qué se podía y se debía hacer para ayudar a gente así?
En primer lugar, necesitaban el perdón de los pecados concretos que hubiesen cometido; y en el momento de su arrepentimiento y fe, la sangre de Cristo sería suficiente para limpiar su conciencia de la culpa del pecado. Sin embargo, es evidente que el mero perdón de pecados en el caso de personas así no sería suficiente. De hecho, perdonar sus pecados sin hacer nada que arreglara el mal que había en sus caracteres sería desastroso. De hecho, sería una caricatura del Evangelio, porque a Dios no solo le interesa perdonar la culpa de nuestros pecados: también quiere liberarnos del poder y del hábito del pecado, poner fin a las malas actitudes e inclinaciones pertenecientes a nuestro ser más íntimo, desde donde brota todo acto pecaminoso. Dicho de otra manera, no solo quiere borrar los resultados, sino también acabar con las causas.
Pero ¿cómo se puede lograr algo así? Evidentemente no se logra de la noche a la mañana. La Biblia nunca da a entender que en el momento en que pongamos nuestra fe en Cristo él nos haga [p27] perfectos al instante. Ninguno de nosotros será perfecto hasta que lleguemos al cielo. Por otra parte, sin embargo, Cristo tampoco se desentiende de nosotros, esperando que hagamos lo que podamos para mejorarnos. Ha hecho una provisión fundamental para nosotros, según Pablo ahora explica a Tito.
Comienza de la siguiente manera: «Recuérdales», dice, «que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades; que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra; que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres» (Tito 3:1–2).
Tal vez te parezca que Pablo exigía demasiado. De hecho, se trata de una imposibilidad para personas que eran: «mentirosos», incapaces de decir la verdad; «malas bestias», propensos a saltar y «morder» a la más mínima provocación; y «glotones ociosos», ansiosos de llenarse la tripa sin jamás hacer el menor esfuerzo, ni por los demás ni siquiera por ellos mismos. «[pero, no te desanimes]», dice Pablo a Tito, «porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros» (Tito 3:3). Pero Dios nos salvó. «¿Cómo?» alguien pregunta, «¿por qué medio? ¿con qué método?»
Tal vez creamos que ya contamos con la repuesta a esta pregunta sin mirar más detenidamente lo que dice el Apóstol. Nosotros diríamos: Dios salvó a Pablo y a Tito por la sangre y el sacrificio de Cristo. Y esto, evidentemente, es verdad. Por la sangre y el sacrificio de Cristo, Dios pudo dar a Pablo y a Tito el perdón completo de sus pecados, y pudo limpiar su conciencia de la culpa del pecado. Mas esta no es la respuesta que Pablo da aquí, porque aquí Pablo no se refiere a la culpa de sus pecados. Se refiere más bien a todos aquellos defectos que desfiguraban sus personalidades: todas aquellas manchas y arrugas que echaban a perder sus caracteres antes de su conversión. No fue la sangre de Cristo lo que resolvió el problema de estas taras. ¿Qué fue? Escuchemos la respuesta que el propio Apóstol Pablo ofrece a la pregunta: «Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, [p28] Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador» (Tito 3:4–6).
La doble función del lavamiento de la regeneración
Esta descripción de la experiencia inicial de la salvación plantea dos ideas. En primer lugar, se trata de un lavamiento, una limpieza de todo aquello que sea sucio, que esté contaminado. En segundo lugar, es una regeneración, la implantación de una nueva vida, un nuevo orden de vida. El Espíritu Santo nos lava al confrontarnos con todo lo malo y erróneo que hay en nuestras actitudes y en nuestros deseos pecaminosos. Nos hace resentirnos de la suciedad de estas cosas, lo cual nos lleva a arrepentirnos y a repudiar todo aquello. A un nivel más profundo, nos lleva a comprender que, a pesar de todos nuestros esfuerzos por mejorarnos a nosotros mismos, no lograremos erradicar el principio del mal que hay en nosotros: necesitamos a un Salvador. En nuestro fuero interior gritamos: ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará? ¿Cuántas veces no hago el bien que quiero hacer? ¿Cuántas veces hago el mal que quiero evitar? (Romanos 7:15–25). Y nos lleva al punto donde ya estamos preparados para encajar todos los cambios de estilo de vida que serán necesarios si de aquí en adelante queremos recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas.
Pero Cristo tampoco se conforma con dejarlo así; no nos deja solo con estos nuevos deseos de llevar una vida santa. Ni se conforma con exhortarnos a intentar hacer el bien y vivir una vida cristiana. Su provisión para hacernos santos va mucho más allá. Implanta en nuestro ser la misma vida del Espíritu Santo de Dios, una clase de vida, completamente nueva y sin mancha alguna, que jamás habíamos conocido; una nueva vida con nuevos poderes y nuevos deseos y una nueva capacidad de llevar una vida agradable a Dios, puesto que se trata de la vida del propio Espíritu de Dios. Esto no quiere [p29] decir que cuando una persona pone su fe en el Salvador y recibe la nueva vida del Espíritu de Dios se vuelva perfecta en el acto, y que el principio del mal desaparezca enseguida de su vida; lo que sí significa es que ahora dentro de la vida de aquella persona actúa otra clase de vida capaz de ir superando todos los malos deseos y las actitudes erróneas que haya en su corazón profundamente pecaminoso. Es como si alguien plantase una bellota dentro de una tumba. No podría restituir la vida al cadáver que allí yacía; sin embargo, de aquella bellota, y en medio de la corrupción, brotaría una vida nueva, fuerte, llena de vigor, perfectamente limpia y hermosa, y que antes no estaba.
Es lo que ocurre con la provisión de Cristo para nuestra santidad. No nos exige que procuremos lograr la santidad por nuestros propios esfuerzos; tampoco se trata de que nos vaya echando una mano de tanto en tanto en nuestra lucha por lograrla. Ha hecho algo mucho más asombroso que esto: comienza el proceso de hacernos santos dándonos la dádiva de la nueva vida del Espíritu Santo en nuestro fuero interior. Es una vida perfectamente pura, puesto que es la vida de Dios mismo. Es una vida incorruptible que no se marchitará jamás. Dura eternamente. «Puesto que … habéis purificado vuestras almas», dice Pedro a sus compañeros creyentes, «… pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece» (1 Pedro 1:22–23). «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17).
En cuanto experimentemos este lavamiento de la regeneración, una vez que recibimos este don de la nueva vida, la operación no se tendrá que repetir jamás. Ocurre en el terreno espiritual lo mismo que en el terreno físico: uno solo tiene que nacer una vez. El Señor dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio».
¡Todo limpio! Esto es tan maravilloso que, si no hubiese sido porque lo dijo Cristo, no lo habríamos creído. Pero sí lo dijo, y no se trata de ninguna exageración. Podemos por tanto regocijarnos y [p30] cobrar confianza de la seguridad con la cual lo dijo. La parte más importante del proceso de nuestra santificación se ha logrado para siempre en el momento cuando pusimos nuestra fe en Cristo.
Un error a evitar
En otra parte del Nuevo Testamento el Apóstol Pedro, de la manera amable pero firme que le caracterizaba, nos recuerda que es porque no llegan a comprender, y por tanto no llegan a experimentar, esta regeneración personal, interior, espiritual, que algunas personas que profesan ser creyentes se encuentran envueltas en problemas. Recurre a una ilustración muy vívida para explicar lo que quiere decir (2 Pedro 2:17–22). Nos trae a la memoria la fábula de la Grecia antigua que se titula: «La cerda que se tomó un baño». Una vieja cerda había estado mirando como las damas de la ciudad entraban en el balneario público para bañarse. Las veía salir de nuevo hermosas y elegantes, con sus vestidos impresionantes. Decidió, por tanto, seguir su ejemplo e intentar ser una dama ella también. Entró en el balneario y se hizo frotar de cabo a rabo, y salió desprendiendo una fragancia de perfumes. Se vistió de un vestido precioso, puso una joya en sus morros y comenzó a pasearse arriba y abajo por la calle principal, haciendo lo posible para comportarse como lo hacían las damas. Y, durante un buen rato, más o menos, se las arregló, hasta que topó con un charco de agua sucia y barrosa. Abandonó sus esfuerzos por ser una dama y se lanzó al agua, revolcándose en el barro. Esto, por supuesto, puso fin a su intento de conducirse como una dama.
En lo que tenemos que fijarnos es el motivo de su fracaso. Fracasó porque la cerda cometió el error de pensar que, para convertirse en una dama, solo tenía que imitar el comportamiento de una dama. Por tanto, se hizo limpiar por fuera, pero por desgracia no sufrió ningún cambio por dentro. Para que aquella vieja cerda se convirtiese en una dama, lo primero que necesitaba era cambiar interiormente, y recibir la vida y la naturaleza de una dama. Dicho de otra manera, hacía falta que naciese de nuevo. Sin esta regeneración [p31] interior, todo intento de comportarse como una dama sería en vano.
Pedro alude a esta historia para recordarnos que corremos el peligro de cometer el mismo error. Muchas personas lo cometen. Deciden que les gustaría ser cristianos; por tanto, observan la manera como los cristianos se comportan; ven que los cristianos van a la iglesia, cantan himnos, oran, ayudan a los pobres, etcétera. Se imaginan que si se esfuerzan con suficiente empeño por hacer estas cosas, llegará el momento cuando podrán llamarse cristianos también. Durante una época consiguen limpiar y arreglar sus vidas y consiguen cierta reforma moral; y lo atribuyen a un auténtico progreso en el camino de la santidad. Sin embargo, una reforma exterior no es lo mismo que una regeneración interior. De hecho, jamás han recibido la vida del Espíritu de Dios en su ser más íntimo; al no haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios, nunca han comenzado siquiera el camino de la auténtica santidad, y corren el peligro de verse abocados al desastre.
El lavamiento de la regeneración no es el bautismo cristiano
Debemos tener muy claro en la mente que el lavamiento de la regeneración, este baño que se efectúa una vez por todas, no es el bautismo cristiano, ni se efectúa mediante el bautismo, por muy importante que sea este acto simbólico. No obra poder ni magia algunos en el agua del bautismo. Es un símbolo y nada más. Había algunos judíos contemporáneos de Jesús que ya comprendieron esto. El gran historiador judío —no cristiano— Josefo —nacido en el año 37/38 dC— era hijo de un sacerdote judío. No obstante, al referirse al bautismo practicado por Juan el Bautista, a quien consideraba profeta enviado por Dios, comenta que para que este rito simbólico tenga significado «el alma ya debe haber sido limpiada —es decir: antes del bautismo— por la justicia de Dios» (Antigüedades de los judíos, 18:117).
El propio Señor, por supuesto, dejó bien claro a los fariseos de la época que el lavamiento ceremonial no es más que una señal y [p32] que no puede eliminar la suciedad moral o espiritual. Los fariseos eran meticulosos en la práctica de las abluciones ceremoniales. No se les ocurriría nunca comer sin lavarse antes las manos hasta los codos, y no solo con el fin de quitar la suciedad literal que pudiese habérseles quedado pegada a la piel, sino para limpiarse de cualquier contaminación ceremonial que hubiesen contraído como consecuencia de tocar cosas que también hubiesen tocado los gentiles paganos e idólatras. Por tanto, al ver como los discípulos de Jesús comían sin antes realizar esta clase de limpieza ceremonial, vinieron a protestar al Señor, y él contestó señalando lo inútil que resultaba este rito religioso en cuanto a los efectos prácticos que tenía. «No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre», dijo; «sino lo que sale de la boca … Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre» (Mateo 15:10–20). Sería ilusorio pensar que un poco de agua ceremonial que se eche en nuestro cuerpo pueda, como por arte de magia, limpiar la polución moral que hay en nuestro corazón.
Cuando la Biblia afirma, entonces, como lo hace en Efesios 5:25–27, que Cristo limpia a su iglesia mediante el lavamiento por agua, el vocablo «agua» no es más que una metáfora; pero ¿cuál es su significado? Aquí nos presta ayuda Juan el Bautista. Cuando le venían las multitudes, en respuesta a su predicación, para ser bautizadas, las bautizaba con el agua literal del río Jordán en señal pública de su arrepentimiento. Pero no era más que una señal. No servía para hacer santo a nadie. Únicamente Cristo pudo hacer esto. Escuchemos entonces como Juan el Bautista anuncia la manera como Cristo los podía hacer santos. Primero dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Juan 1:29). Lo quita, por supuesto, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero luego dijo: «Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo» (Marcos 1:8). Aquí tenemos, entonces, la doble operación del lavamiento del pecado. Primero, la sangre [p33] de Jesucristo limpia nuestra conciencia de la culpa del pecado y nos consigue la justificación delante de Dios; y, en segundo lugar, el lavamiento por el agua, símbolo del poder del Espíritu Santo, nos limpia de la contaminación del pecado, proporcionándonos vida nueva y haciéndonos santos.
¿Cómo se experimenta la regeneración personal?
Si el lavamiento de la regeneración no se efectúa a través del bautismo, ¿cómo se efectúa? Miremos la manera como lo entendía el Apóstol Pedro. Cuando Cristo se prepara para lavarles los pies, Pedro lo objetó y luego se fue al otro extremo y pidió que le lavase no solo los pies sino también las manos y la cabeza. Evidentemente, no había comprendido aún que no era necesario repetir el baño, o bien se le había olvidado. «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después», dijo Cristo (Juan 13:7). Y, en efecto, después del día de Pentecostés, Pedro llegó a comprenderlo perfectamente.
Por ejemplo, una vez fue enviado a predicar el evangelio a unos cuantos gentiles. Mientras estos gentiles escuchaban su predicación, creyeron, recibieron el Espíritu Santo y, por este motivo, fueron bautizados (Hechos 10). Posteriormente Pedro tuvo que explicar a los demás apóstoles y a los ancianos como había sucedido esta limpieza de los gentiles; les dijo: «Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo … purificando por la fe sus corazones’ (Hechos 15:8–9). Por tanto, la fe personal en el Señor Jesús es la condición indispensable del lavamiento de la regeneración.
Un caso histórico
No hay mejor analogía para ilustrar este proceso que la que el Señor usó al hablar con Nicodemo, cuando este le preguntó cómo se producía el nuevo nacimiento (Juan 3:9–16). En una ocasión, los antepasados de Nicodemo pecaron contra Dios de una manera tan grave [p34] que Dios, en su justicia, envió una plaga de serpientes venenosas. Muchas personas fueron mordidas y estaban muriendo. Luego Dios, en su misericordia, proveyó un medio por el que pudieron ser salvos. Dijo a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y que la colocase encima de un poste, anunciando que cualquiera que fijase la mirada en la serpiente no moriría, sino que tendría vida nueva. Muchos lo hicieron, y descubrieron que era cierto. Se trata de una fe puesta en práctica (Números 21:4–9)
No obstante, debió de parecerles extraño que esta nueva vida viniese solo por mirar una serpiente de bronce. ¿Qué les movió a hacerlo? La respuesta más clara es el arrepentimiento. Estaban muriendo como consecuencia de la condena de Dios: No hubo ningún otro medio de curación. No podían salvarse a sí mismos. Era vana la esperanza de vivir lo suficiente como para enmendar sus vidas y así merecer librarse de la condena; dentro de unas cuantas horas estarían muertos. Hicieron frente a los hechos. Abandonando cualquier esperanza que no fuese esta, creyeron lo que Dios hizo proclamar a través de Moisés, y clavaron la mirada en la serpiente—y al instante, recibieron vida nueva.
«Así», dijo Cristo al aplicar la analogía al terreno espiritual, «es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre [sobre la cruz], para que todo aquel que cree, tenga en Él vida eterna» (Juan 3:14–15).
Lo cual nos trae a la memoria esta primera lección del Señor en su curso acerca de la santidad. «Alguien que se ha bañado ya está limpio; ya no necesita sino lavarse los pies continuamente». En el próximo capítulo consideraremos lo que significa en la vida de cada día lo de lavarse los pies, por qué es necesario, y cómo se realiza. Contemplemos primero, sin embargo, la primera parte, y la principal, de esta doble operación: el lavamiento inicial una vez por todas. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos nacido desde arriba, Cristo nos garantiza con toda su autoridad divina que, a los ojos de Dios, estamos completamente limpios. Hemos sido bañados por todas partes. Es una operación que jamás se habrá de repetir. El resultado no se puede deshacer. La parte principal del proceso de nuestra santificación ya se ha producido. Tratándose de una [p35] operación efectuada entera y exclusivamente por la gracia de Dios, podemos regocijarnos con absoluta seguridad.
Nota adicional
Mucha gente ha creído que cuando el Señor dijo: «El que se ha bañado por todas partes … está todo limpio» (Juan 13:10), se refería a la limpieza de nuestros pecados por la sangre de su sacrificio expiatorio. Mas hay varios motivos por los que debió estar refiriéndose a la limpieza no por la sangre sino por el agua.
En la Biblia se dan cuenta de dos tipos de limpieza fundamentales que Dios proveyó para su pueblo, y es crucial que comprendamos la diferencia entre ambos.
Comencemos por el Antiguo Testamento. En el Tabernáculo (Éxodo 25–30), y luego también en el Templo (1 Reyes 6–7) había en el atrio dos muebles principales: primero estaba el gran altar de bronce, y luego el lavadero —o mar—. Ambos servían como medio de limpieza simbólica para las personas que querían acercarse a Dios: el altar representaba la limpieza por sangre, y el lavadero, la limpieza por agua. Mediante el lavadero se llevaba a cabo una limpieza por agua que se efectuaba una vez para siempre: en el momento de su investidura, los sacerdotes de Israel se lavaban con agua entre el altar y la puerta del tabernáculo, o sea, en el lugar donde se encontraba el lavadero (Éxodo 29:4; 40:11–15, 30). Este acto solo tuvo lugar una vez; se trata de un rito que no se repitió. En otras palabras, fue un lavamiento que se realizó una vez por todas. Posteriormente sería necesario lavarse las manos y los pies con el agua del lavadero cada vez que tuviesen que realizar cualquier acto de culto en el Tabernáculo (Éxodo 30:17–21).
Asimismo, el Nuevo Testamento trata tanto de la limpieza por sangre como del lavamiento por agua. Juan, por ejemplo, en su primera epístola afirma que «la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:7). Pablo, por otro lado, explica:
Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la [p36] palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. (Efesios 5:25–27)
La cuestión que nos concierne es esta: ¿a cuál de los dos tipos de lavamiento se refería Cristo cuando habló de lavarse en Juan 13:10?
Notemos en primer lugar que fue mientras estaba realizando el acto de lavar los pies de los discípulos en agua que Jesús señaló que el baño de todo el cuerpo no tenía que repetirse. A menos que hubiese motivos claros para pensar lo contrario, tenemos que suponer que se trataba de un baño metafórico en agua, así como el lavamiento de los pies se hacía con agua. Además, en la Biblia no hay ningún caso en el que alguien se bañe en sangre, ni literalmente, como parte de los ritos del Templo en Israel, ni metafóricamente. Los apóstoles del Aposento Alto no tenían motivo alguno para pensar que el Señor se refería a un baño en la sangre de su muerte propiciatoria.
En segundo lugar, cabe fijarnos en la manera como el escritor de la carta a los Hebreos (Juan 10:22) describe la limpieza que Dios proveyó para que pudiésemos entrar en el Lugar Santísimo de su presencia: «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe», y continúa:
«teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia». Esta purificación es, metafóricamente, por la sangre de Cristo. Compárese: Hebreos 9:14: «... ¿cuánto más la sangre de Cristo … purificará vuestra conciencia de obras muertas …».
«y nuestro cuerpo lavado con agua pura». La palabra que se emplea para «lavado» es la misma que la que emplea el Señor en Juan 13: «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies». Observemos que según dice explícitamente Hebreos 10:22, el «baño» se efectuaba con agua —no con sangre—.
En tercer lugar, notemos que en Juan 13–17, el Señor se ocupa más bien de la cuestión de nuestra santificación y del desarrollo de los frutos del Espíritu Santo en nuestro carácter que de la de [p37] nuestra justificación y del perdón de los pecados. Es el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, más que la justificación y el perdón de nuestros pecados por la muerte y la sangre de Cristo, lo que atañe más a esta cuestión.
3: Los lavamientos constantemente repetidos
2 Corintios 7:1
Si hemos ya comprendido, o aún mejor, experimentado, el lavamiento inicial, realizado una vez por todas, es decir: el lavamiento de la regeneración, podremos pasar a la segunda lección que el Señor quiso enseñar a través de esta parábola puesta en escena. Según la parábola, el lavamiento inicial venía seguido por el lavamiento repetido de los pies. Pero ¿qué es lo que esto significa en la vida práctica de cada día?
Para encontrar la respuesta, lo mejor que podemos hacer es volver a consultar al mismo apóstol Pedro. Después de todo, él fue el primero en objetar que Jesús le lavase los pies, y Cristo le tuvo que advertir: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo» (Juan 13:8). Si alguien nos puede explicar lo que Cristo quiso decir, este será Pedro.
Ya hemos visto, en el último capítulo, de qué modo Pedro describió lo que sucedió a los creyentes de Turquía —como ahora llamamos el lugar donde estaban— en el momento en que creyeron el evangelio y «fueron lavados una vez por todas». Fijémonos otra vez en las palabras que empleó:
Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros [p40] entrañablemente, de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. (1 Pet 1:22–23)
Ahora bien, habiendo sido purificados y renacidos, ¿qué dice Pedro en cuanto al próximo paso? Escuchemos sus palabras:
Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. (1 Pedro 2:1–2)
Los niños recién nacidos lloran mucho y a menudo impiden que sus padres duerman por la noche. Pero hay algo que no hacen: inocentes como son, ¡no caen constantemente en la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación! Y cuando una persona nace de nuevo por el lavamiento de la regeneración, nace en su ser más íntimo una nueva clase de vida que antes no tenía. Se trata de la vida de Dios mismo, quien se ha convertido en su Padre. Al principio esta nueva vida es pequeña, como la de un bebé, y requiere, urgentemente, crecer de una manera positiva, alimentándose de la Palabra de Dios sana y fortalecedora. Además, todo aquello que es sucio e incompatible con esta nueva vida debe ser echado fuera constantemente. Como otro de los apóstoles, Pablo, lo explica, los creyentes en Cristo deben limpiarse de toda suciedad de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios (ver 2 Corintios 7:1). Dicho de otra manera, según los términos que encontramos en la parábola, tanto Pedro como Pablo están diciendo a los receptores de estas cartas que todos los cristianos deben lavarse constantemente los pies.
«Pero esto», alguien estará diciendo, «cuesta menos decirlo que llevarlo a cabo». ¡Por supuesto! Este mundo es un lugar lleno de suciedad moral, y a medida que pasamos por él, es inevitable que de vez en cuando nos manchemos a causa del barro que nos va salpicando desde todos los lados. Lo que es más, los altibajos de la vida, las tentaciones que hay a nuestro alrededor, y las dificultades que conllevan nuestras relaciones personales, desencadenarán dentro de [p41] nosotros aquellas malas actitudes y conductas que nos caracterizaban antes de nuestra conversión.
¿Qué ocurre cuando un creyente peca?
Los nuevos creyentes a menudo se quedan desengañados cuando pecan. ¡Y es lógico y natural que esto ocurra! Es señal de que su conciencia comienza a funcionar como debe ser. Por otro lado, existe el peligro de sacar conclusiones equivocadas. Algunos podrían pensar, por ejemplo, que al pecar demuestran que su conversión no fue auténtica. Otros pensarán que, aunque fue genuina su conversión, al pecar han perdido su salvación. ¡Cuán importante es, por tanto, contar con la influencia equilibradora y autorizada de la palabra del Señor Jesús!: «el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio». Cuando un creyente peca esto no quiere decir que ha perdido la salvación. Tampoco significa que vuelva a necesitar ser lavado con el lavamiento de la regeneración. La nueva vida, dada por Dios, que nació en él como consecuencia del nuevo nacimiento permanece. Los creyentes, dicho de otra manera, están todo limpios—excepto los pies. Estos sí se han ensuciado y tienen que ser limpiados.
Pero, ¿cómo se hace? En primer lugar, los creyentes, cuando pecan, deben confesar su pecado al Señor; y en cuanto lo hagan, tienen la garantía por parte de Dios de ser perdonados. «Si decimos que no tenemos pecado», dice el Nuevo Testamento (1 Juan 1:8–9), «nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad».
Y luego, deberemos limpiarnos mediante la lectura continuada de la Palabra de Dios. A medida que la leemos, el mismo Señor, quien se arrodilló a los pies de los discípulos, se arrodillará a los nuestros. Con amor, pero con fidelidad nos enseñará dónde se han ensuciado nuestros pies, en qué le han desagradado nuestras actitudes y acciones. Y nos llamará a cambiar estas actitudes y a poner fin a estas acciones, y nos proporcionar la gracia, la valentía y la fuerza [p42] para poder comenzar a hacerlo. De este modo sigue limpiando nuestros pies de modo constante; es un proceso que durará toda la vida sin cesar.
El peligro de los pies sin lavar
Si, en cambio, nos volvemos poco cuidadosos como creyentes y no dejamos que el Señor nos lave los pies constantemente, las consecuencias serán graves y tristes. Cuando, durante la parábola escenificada de Jesús, Pedro no quiso que Cristo le lavase los pies, Cristo le advirtió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo» (Juan 13:8). Con esto, Pedro se sometió al lavamiento simbólico de los pies. Pero al cabo de poco tiempo, cuando se trató no ya del lavamiento sino de la realidad de la que era el símbolo, Pedro no se sometió. Se jactaba que pondría la vida por el Señor. El Señor le dijo, con gentileza pero también con firmeza, que no era tan fuerte como creía. Aquella misma noche negaría conocer al Señor (Juan 13:37–38). Hubiese sido más sensato por parte de Pedro si hubiese reconocido su debilidad allí mismo y pedir al Señor que le ayudase a superarla. Pero como se nos dice con claridad en los demás evangelios, no quiso aceptarlo, ni siquiera quiso escuchar al Señor (Mateo 27:31–35); no quiso admitir que había un defecto oculto en su personalidad. Como resultado, lleno de autoconfianza en lugar de confianza en Cristo, siguió hasta el atrio del Sumo Sacerdote donde Cristo fue interrogado. Y allí, donde tuvo la oportunidad de testificar de Cristo públicamente con valentía, y ponerse decididamente de su lado, fue presa de su debilidad: En lugar de «tener parte con Cristo», lo negó tres veces.
Tomemos otro ejemplo. En una ocasión, mientras Jesús viajaba por Israel predicando el evangelio, envió a mensajeros a un pueblo cercano para reservar alojamiento para él y para sus discípulos. No obstante, los habitantes del pueblo eran samaritanos, los cuales por motivos étnicos y religiosos odiaban a los judíos; y se negaron a ofrecer alojamiento en el pueblo a Jesús y a sus discípulos. Dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se pusieron tan furiosos [p43] que quisieron hacer caer fuego del cielo sobre estos samaritanos. Al dejar que se apoderase de ellos el deseo de venganza Juan y Santiago demostraron no estar en comunión con Cristo, quien había venido no para destruir vidas sino para salvarlas. Si hubiesen continuado con esta actitud hacia las personas pertenecientes a otras culturas o religiones, no habrían tenido parte con Cristo en su actividad misionera ni en su amor, el cual alcanzaba incluso a sus enemigos. Por tanto, el Señor le reprochó (Lucas 9:51–56); o, dicho de otra manera, «les lavó los pies».
Ocurre lo mismo en nuestros días. Si los creyentes no permitimos que Cristo constantemente nos purifique de nuestra animosidad étnica y nacionalista, nuestros arranques de ira, nuestro egoísmo, nuestra falta de honradez, nuestros celos, nuestro orgullo y cualquier otra impureza moral o espiritual, gozaremos de poca comunión práctica con Cristo en su misión de amor hacia el mundo.
Como creyentes renacidos, entonces, tenemos la garantía de que no seremos condenados con los no-creyentes en el Juicio Final. Pero esto no quiere decir que tengamos carta blanca para vivir vidas descuidadas y pecaminosas. Debemos examinarnos constantemente; y allí donde encontremos cualquier actitud o acción indigna, debemos juzgarnos, confesarlo al Señor y pedir su perdón. Si así hacemos, todo irá bien. Si nos volvemos poco cuidadosos y no nos juzgamos ni «nos lavamos los pies», el Señor, con amor y con fidelidad, nos disciplinará para llevarnos al arrepentimiento, y restaurarnos a la comunión íntima, práctica y constante consigo mismo (ver 1 Corintios 11:31–32).
Una vida equilibrada
Por tanto, el lavamiento constante de los pies, la renovación constante del Espíritu Santo, es tan necesario como el lavamiento inicial de todo el cuerpo.
Algunas personas, como ya hemos observado, cometen el error de intentar llevar una vida de santidad cristiana sin haber experimentado jamás este lavamiento inicial, realizado una vez por todas. [p44] Intentan comenzar con la segunda lección y se ocupan, inquietos, en el lavamiento de los pies; sin embargo, sus esfuerzos resultan baldíos al final. Otras personas cometen el error opuesto. Habiendo experimentado el lavamiento de la regeneración por la fe personal que han depositado en el Señor Jesús, se olvidan de la necesidad constante de lavarse los pies y, por tanto, no progresan en absoluto en la vida cristiana, causan dolor al Salvador y son un mal testimonio al mundo en general. Necesitamos, entonces, aprender ambas lecciones, y asegurarnos de que hemos experimentado la primera y que estamos aplicando la segunda.
4: El lavamiento de los pies en la vida práctica
Juan 13:12–17
Si hemos comprendido y sufrido la experiencia inicial del lavamiento de una vez por todas, y si hemos visto la necesidad de irnos lavando los pies constantemente y nos hemos propuesto como creyentes limpiarnos de toda suciedad de la carne y del espíritu, estamos a punto para pasar a la próxima lección en la escuela de Cristo sobre la santidad. Esta lección se puede resumir de la siguiente manera: si queremos progresar en la santidad no es suficiente —aunque por supuesto es necesario— limpiar nuestra vida constante y cuidadosamente de la suciedad de las actitudes y acciones indignas. También debemos buscar tener actitudes positivas, sirviendo activamente a nuestros semejantes, y especialmente a los demás creyentes.
Cuando el Señor hubo lavado los pies de los discípulos, volviéndose a vestir y sentándose de nuevo les comenzó a hablar de la aplicación en la vida práctica de la parábola que acababa de escenificar delante de ellos: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros» (Juan 13:14).
¿Cómo hemos de entender este mandato? Algunos cristianos han pensado que Cristo quería que su pueblo celebrase de vez en cuando una ceremonia en la iglesia en la cual se lavasen, literalmente, los pies los unos a los otros. Sin embargo, los primeros cristianos han [p46] enfocado las palabras de Cristo de una manera bastante más práctica. Escuchemos, por ejemplo, al apóstol. Pablo cuando en una carta comenta a su compañero de misiones, Timoteo, la costumbre que tenían las iglesias primitivas de cuidar y apoyar económicamente a las viudas de sus comunidades. Para que esta costumbre no fuese motivo de abuso por las viudas más jóvenes, quienes a veces esperaban que las iglesias financiasen su pereza, Pablo sugiere que antes de que una viuda fuese apuntada en la lista de las receptoras de este apoyo, se mirase su historial para ver «si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra» (1 Timoteo 5:10). En este contexto, la frase «lavado los pies de los santos» podría significar que estas mujeres les habrían literalmente lavado los pies a sus visitantes cristianos, de acuerdo con la costumbre de la época. Pero tal vez la frase se usa en el sentido metafórico, para referirse a cualquier acto de servicio humilde hacia los demás.
En los tiempos del Señor, el lavamiento de los pies era una tarea humilde que realizaba un criado inferior, o incluso un esclavo. Al mandar a sus discípulos que se lavasen los pies los unos a los otros, por tanto, el Señor estaba diciendo a sus seguidores que adoptasen la actitud de corazón propia de un criado, disponiéndose a servir a los demás de cualquier manera práctica que fuese posible. La santidad no es solo una doctrina teológica: comporta una actitud de mente y de corazón que lleva a la persona a buscar oportunidades de servir, sin considerar ninguna tarea como indigna.
La autoridad de nuestro Maestro
Sin embargo, servir a los demás de esta manera no es fácil. ¿De dónde sacaremos las fuerzas para comenzar y para perseverar en ello?
En primer lugar, de la autoridad del Maestro. «Vosotros me llamáis Maestro y Señor», les dijo mientras se sentaba de nuevo en la mesa; «y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro …» (Juan 13:13–14). Lo primero que observamos es el cambio del orden de las palabras. Al referirse a él, los discípulos tenían [p47] la costumbre de llamarle primero «Maestro», y luego «Señor». Al referirse a sí mismo, Cristo invierte el orden: primero «Señor» y luego «Maestro». La diferencia puede parecer poco significativa, pero en lo que se refiere a nuestra actitud hacia Cristo y a sus mandamientos, esta diferencia adquiere una gran importancia práctica. Con demasiada frecuencia acudimos a Cristo como Maestro, escuchamos lo que dice, y luego decidimos por nuestra propia cuenta si vamos a aceptar sus enseñanzas y llevarlas a cabo, o no. Sin embargo, no es esta la manera como deben comportarse los creyentes que asistimos a la escuela de Cristo, ni es la mejor manera de hacer progresos en la santidad. Primero debemos venir ante él como Señor, habiendo decidido de antemano que vamos a obedecerle, y acatar todo lo que nos exija; y a la postre, en este espíritu, escucharle como Maestro.
Pero si esta es la actitud que nos exige, ¿no se trata de una especie de déspota? ¡En absoluto! Consideremos, en segundo lugar, su ejemplo.
El poder del ejemplo de Cristo
«Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis» (Juan 13:15). Cualquier profesor competente sabe que la manera más eficaz de enseñar es combinar la teoría con la demostración práctica. Por tanto, Maestro perfecto que era, Cristo dio a sus discípulos un ejemplo de servicio humilde, entregado y práctico, un ejemplo tan vívido que inmediatamente entenderían su significado general, y jamás se les olvidaría en toda su vida. Pero aún hay más. No era solamente su Maestro. Ni siquiera era en primer lugar el Maestro perfecto. En primer lugar, era su Señor. De hecho, era Señor del universo. No tenían derecho alguno a reclamar su servicio, ni a esperar que actuase así. Todo lo contrario, ya era una falta grave por parte de ellos el que no se precipitasen a cumplir su deber hacia él, su Señor, lavándole los pies. Que, a pesar de ello, él, su Señor y Creador encarnado, se desvistiese y se ciñese una toalla como el más humilde de los criados, se arrodillase a [p48] sus pies, los lavase y los secase con la toalla que servía para que no tuviese frío, era asombroso. Si él hizo esto para ellos, ¿cómo podrían negarse a acatar su mandamiento de que sirviesen a los demás de la misma manera? «En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió» (Juan 13:16).
Vendría el momento cuando él les enviaría al gran mundo como sus apóstoles, con autoridad apostólica. Mas había el peligro de que su alta categoría dentro de la iglesia los llevase a olvidar su sagrada obligación de servir humildemente a sus hermanos, y de creer, por el contrario, que eran los demás cristianos los que habían de inclinarse delante suyo para servirles a ellos. Por tanto, se les había de quedar grabado en la memoria que el Cristo que ellos representaban había realizado, como criado, el acto humilde de lavarles los pies. Ante esto, ¿cómo podrían ser arrogantes y prepotentes y comportarse como si fuesen más importantes que el mismo Señor? El recuerdo de sentir las manos de su Señor en sus pies nunca se borraría de su mente, un reproche constante y silencioso a su orgullo, un llamamiento irreprimible e innegable a actuar como siervos del más humilde de los hombres.
La fuerza motriz del comportamiento cristiano
«Porque os he dado ejemplo», dice Cristo, «para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis ... Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis» (Juan 13:15, 17).
He aquí el meollo de la ética cristiana. No se trata solamente de guardar una serie de normas. El creyente verdadero se siente profundamente movido a tratar a los demás de la misma manera como Cristo le ha tratado. ¿Cristo le ha perdonado? Estará dispuesto a perdonar a los demás. ¿Cristo le ha lavado los pies? Buscará oportunidades de lavar los pies a los demás. ¿Cristo ha puesto su vida por él? Pondrá su vida a disposición de los demás (1 Juan 3:16).
Esto conlleva el deber de servir a los demás de formas prácticas, pero también espirituales. Y en este aspecto, se hace patente que [p49] solo podemos ayudar a los demás en la medida en la que nosotros mismos hayamos recibido la ayuda de Cristo. Evidentemente, difícilmente podré explicar a otra persona lo que significa nacer de nuevo si yo mismo nunca he tenido esta experiencia.
Del mismo modo, si te das cuenta de que otro creyente a quien conoces bien actúa de un modo poco digno de un creyente, y que está siendo dominado por sus debilidades, tal vez sientes que es tu deber como cristiano ayudarle a reconocer su error, y «lavar los pies», por decirlo así. ¡Pero ve con cuidado! Estarás preparado para hacer por otra persona únicamente aquello que has permitido a Cristo hacer por ti (Juan 13:15). Recuerda que tú también necesitas que Cristo te lave los pies. Recuerda cómo lo hace; y a la hora de acercarte a tu amigo, imita su procedimiento. Si pretendes hacerlo de una manera superior, reprochando severamente a tu amigo las faltas que tenga, encontrarás que desencadenarás sus mecanismos psicológicos de defensa, y, endureciendo su corazón ante tus reproches, no te permitirá seguir adelante con tu «misión». De hecho, serás afortunado si él no se pone a acusarte a ti de arrogancia y de orgullo, puesto que tus críticas, por ciertas que sean, le habrán humillado, haciéndole sentirse amenazado y sin valor.
Sería mejor acercarse de la manera como Cristo se acercó a sus discípulos. Les dejó que se reclinaran en sus asientos, y él se arrodilló a sus pies. Esto hizo que se sintieran importantes, hasta tal punto que casi se sentían violentos. Pero no se trataba de ningún montaje: su intención era precisamente que se sintiesen importantes, puesto que los amaba a cada uno individualmente, y para él eran importantes; tan importantes, de hecho, que estaba a punto de entregar su vida por ellos en el Calvario a pesar de todos sus defectos de carácter. Sintiendo la fuerza de este amor genuino, y dándose cuenta de que a los ojos de Cristo cada uno de ellos era de grandísimo valor, encontraron el coraje necesario para abrir su corazón a sus enseñanzas bondadosas, e incluso para encajar sus reproches. Al sacar las fuerzas para afrontar sus debilidades, dieron el primer paso en el proceso de superarlas, y de alcanzar la madurez cristiana y la santidad de vida.
5: Un pie que golpeó a traición
Juan 13:18–20
Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis», dijo Cristo al ir desarrollando las implicaciones prácticas de la parábola que acababa de escenificar para ellos. Obedecer los mandamientos de Jesús no es la condición que hay que cumplir para recibir la salvación y la vida eterna; ambas son regalos que Dios nos da en el momento cuando nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en el Salvador. Sin embargo, es al obedecer estos mandamientos que ponemos de manifiesto que hemos recibido la salvación y la vida eterna. Un bebé no reclama la vida física a gritos. Pero un bebé recién nacido suele llorar, y sus lloros son más bien la evidencia de que tiene la vida. Si nunca llorase, ni se moviese, si no hubiese evidencia alguna de que estaba vivo, esto significaría que había nacido muerto.
Todos los creyentes aún son imperfectos. Nadie guarda los mandamientos de Jesús de la manera como se tendrían que guardar. Somos como los niños en el colegio: esforzándose por aprender, a pesar de cometer muchos errores, de no acabar de comprender algunas de las lecciones y de entregar, muchas veces, trabajos mediocres. Y el Maestro tiene mucha paciencia con cada uno de ellos, como fue el caso de Pedro. Sin embargo, en este trance el Señor anuncia que uno de los discípulos presentes en la cena, [p52] asistente también a la escuela de la santidad, era culpable de una actitud que merecía nada menos que la siguiente calificación: «El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar» (Juan 13:18). ¿Qué significaba esto? ¿Qué gravedad tenía? ¿De qué condición es síntoma?
Darle una patada a alguien siempre es un acto brutal; mas hay dos maneras de dar patadas. Una consiste en esperar que el otro se acerque lo suficiente, luego levantar el pie a la vista del contrincante y asestarle un golpe fuerte por delante. Esta manera de atacar al menos es abierta y no disimulada.
La otra manera consiste en acercarse al otro, saludándolo con una sonrisa amplia en la cara, como si lo amaras y respetaras, y luego, cuando ya hubiese pasado de largo y por tanto no pudiese captar tus intenciones, levantar el pie y asestarle un golpe por detrás con el talón. Esta manera de dar una patada no solo es brutal; su hipocresía, seguida de la traición que conlleva, hace que sea doblemente despreciable. Tratar así a cualquier persona sería vergonzoso; pretender tratar así al mismo Hijo de Dios es el colmo de la maldad.
No obstante, en este mismo momento, reclinado en torno a la mesa del Señor, participando de la cena junto con él, simulando amistad con él y el deseo de aprender las lecciones que Cristo impartía en la escuela de la santidad, había un hombre que no tenía ni la más mínima intención de intentar llevar a cabo los mandamientos de Cristo, puesto que era un impostor. Creyendo haber impresionado a Cristo con sus muestras exteriores de interés y de discipulado, a hurtadillas —como él pensaba— pretendía no únicamente desobedecer a Cristo, sino traicionarlo.
Sin embargo, Cristo, por supuesto, no se dejaba engañar; hacía mucho tiempo que conocía el corazón de este hombre. No obstante, no tiró de la manta enseguida. Se contentó con dar a conocer que él era consciente de la presencia de un traidor entre ellos. Antes había afirmado que uno de los discípulos no estaba «limpio», que no se había «bañado»; es decir, no era un hombre regenerado (Juan 13:10–11). Ahora describe de antemano la conducta mediante la cual este [p53] supuesto discípulo había de demostrar al mundo en general que no era, y nunca había sido, un creyente auténtico. Este hombre aparentemente religioso, pero internamente no regenerado, presa de su rebeldía sin domar, aprovechó la clandestinidad supuesta de la noche para ventilar su profundo resentimiento hacia Cristo y hacia sus mandatos, y le asestó un golpe a traición.
Como ya he dicho, Cristo no indicó al instante de cuál de los doce discípulos se trataba. Transcurrieron unos momentos en los que cada uno de ellos tuvo la oportunidad de examinarse a sí mismo a la luz de esta afirmación, para asegurarse de la actitud que había hacia Cristo en su fuero interno. No nos hará daño alguno tomarnos unos instantes para examinar nuestro corazón con el mismo propósito. Es muy peligroso fingir religiosidad sin jamás haber nacido de nuevo. Puesto que, si seguimos así, tarde o temprano los mandamientos de Cristo provocarán resentimiento en nuestro corazón no regenerado; aunque no se exprese abiertamente, no lograremos ocultárselo a Cristo.
La fe y la conducta de los verdaderos discípulos
El traidor, como sabemos, era Judas; porque Juan, quien después escribió el Evangelio, pudo decirnos a nosotros, sus lectores, que fue Judas quien entregaría a Jesús (Juan 13:2).
Pero había otro motivo por el que Jesús hizo saber a los discípulos antes de la traición que conocía a Judas perfectamente, y era consciente de que lo entregaría. Jesús había escogido a Judas —después consideraremos el motivo de ello— junto con sus once compañeros para ser no solo un discípulo, sino también un apóstol. Judas había salido a predicar junto con los demás; incluso había ocupado el puesto de tesorero de la comunidad apostólica. Si Jesús no hubiese dado a saber que era perfectamente consciente de lo que Judas pretendía hacer aun antes de que lo hiciese, los demás apóstoles podían haber sacado la conclusión de que Jesús había sido engañado por Judas, y que no había sido capaz de distinguir entre un hombre regenerado y no-regenerado, y que, sin darse [p54] cuenta, había conferido a un hombre no-regenerado la autoridad apostólica.
Pero no fue así, por supuesto. «Jesús ... conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre» (Juan 2:24–25). Por tanto, advirtió a sus discípulos de que se había tramado una traición, antes de que sucediese para que cuando sucediera, sirviera para confirmar, no para socavar, la fe que habían depositado en él (Juan 13:19).
El hecho, pues, de que Jesús supiese de antemano que Judas no era un apóstol auténtico es un consuelo para nosotros también. Las cartas del Nuevo Testamento nos muestran que la presencia en el seno de las iglesias cristianas de apóstoles y predicadores falsos, que ni siquiera eran regenerados, fue un fenómeno que de vez en cuando causó problemas (ver 2 Corintios 11:13, 26; Gálatas 2:4; 2 Pedro 2:1; 3 Juan 9–10); y es un fenómeno que sigue caracterizando a la Iglesia en general desde entonces. Cristo mismo nos advirtió acerca de este problema (Lucas 12:45–46). No ha sucedido porque no pudo preverlo ni impedirlo.
No obstante, al mismo tiempo, Cristo nos ha dado a comprender dónde se encuentra la auténtica autoridad espiritual, y cuál debe ser nuestra actitud frente a ella. «En verdad, en verdad os digo: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió» (Juan 13:20).
Comencemos con la punta superior de la pirámide de autoridad. Si recibimos al Señor Jesús, recibimos también al Dios que lo envió. Pero ¿cómo sabemos que Dios lo envió? Jesús mismo nos lo dice. Al hablar con Dios acerca de sus discípulos dice: «Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste» (Juan 17:7–8 RVR1960). Sabemos que Jesús fue enviado por Dios porque las palabras que él nos habla son, evidentemente, las palabras de Dios.
Asimismo, si alguien hoy en día reivindica haber sido enviado por el Señor Jesús, podemos saber si esta reivindicación es cierta [p55] mediante una prueba semejante: ¿se conforman las palabras del que habla con las palabras del Señor Jesús y de sus apóstoles en el Nuevo Testamento? Y esta prueba conlleva la siguiente: la señal de un creyente verdadero es que cuando lee las palabras de los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento las aceptará y las acatará. Rechazar las palabras de los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento es rechazar a Cristo; y rechazar a Cristo es rechazar al Padre que lo envió.
Sesión 2: La traición de Judas puesta al descubierto
En esta sección aprenderemos lo siguiente:
La Esencia de la Verdadera Santidad.
Si aspiramos alcanzar la santidad perfecta de Dios, tendremos que saber exactamente a lo que aspiramos.
En el descubrimiento de la traición de Judas por parte de Jesús veremos un ejemplo extremo de lo que es, en el fondo, la ausencia de la santidad.
Judas aceptó los dones y la amistad que Cristo le ofreció, pero no tuvo ni amor ni interés en Cristo mismo, y al final estuvo dispuesto a vender a Cristo a cambio de bienes materiales.
La esencia de la santidad demuestra así ser una actitud de corazón que es la contraria de la de Judas. Es el amor, la lealtad y la devoción al Señor Jesús, al Padre y al Espíritu Santo.
6: La esencia de la santidad
Juan 13:21
La primera gran lección de la escuela de Cristo de la santidad comenzó con una parábola escenificada cargada de una enorme fuerza simbólica: el lavamiento por parte de Cristo de los pies de los discípulos. Ahora la segunda gran lección también se desprenderá de otro gesto simbólico tremendamente impactante: el bocado que Cristo dio a Judas. Este acto sirvió a dos fines: identificar, sin equívocos, al traidor; y poner de manifiesto de qué clase de pecado se trataba.
Se trata de un hecho histórico, y el primer motivo por el que Juan relata este acto es, sin duda, que realmente sucedió. Pero se trata de mucho más que historia: lleva una lección universal que necesitamos aprender, especialmente habiendo llegado a este punto concreto en el curso sobre la santidad. La relevancia que tiene se puede resumir de la siguiente manera: el lavamiento de los pies de los discípulos por parte del Señor nos enseña que los verdaderos creyentes tienen que «[limpiarse] de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios» (2 Corintios 7:1). Aceptemos, entonces, que debemos aspirar a ser cada vez más santos, pero ¿cómo podremos hacerlo al menos que tengamos una idea clara de lo que constituye la santidad? No se trata solo de saber qué [p60] actos y actitudes concretos se podrían calificar de santos, sino de comprender la esencia, el meollo de la santidad.
Una manera de comprender cómo es una cosa consiste en ver un ejemplo de lo contrario. Por ejemplo, aprendemos a apreciar y a amar la belleza cuanto más nos enfrentamos con la fealdad. Tomamos consciencia de lo que significa la salud cuando la perdemos y nos ponemos enfermos. ¿Cómo sería, entonces, el contrario de la santidad?
«¡El pecado, por supuesto!», dirá alguien; y es cierto. Pero no es suficiente, puesto que el pecado se manifiesta de muchísimas maneras diferentes. Como el contrario de la justicia, por ejemplo, el pecado, según explica la Biblia (1 Juan 3:4), es la transgresión de la ley. Es decir, consiste en vivir de espaldas a la ley de Dios, como si la ley de Dios no existiese. Pero ¿qué es el pecado como contrario de la santidad?
Esta es la lección que el Señor Jesús se dispone a enseñarnos. Al identificar al traidor, Judas, y al exponer de modo vívido la verdadera naturaleza de su pecado, nos enseñará la misma esencia de la ausencia de santidad, es decir, de la impiedad. Así veremos con tanta mayor claridad cómo es lo contrario de semejante actitud, es decir, la verdadera santidad, y cuál es el secreto para alcanzarla.
La esencia de la impiedad
Ya hemos escuchado a Cristo calificar el pecado de Judas —sin nombrar a Judas— en los siguientes términos: «El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar». Ahora el Señor añade otra frase aún más explícita: «Uno de vosotros me entregará» (Juan 13:21). También sabemos por lo que relatan los demás evangelios que Judas entregó al Señor por dinero; es decir, lo vendió por treinta piezas de plata (ver Mateo 26:15). Hay que juntar todos estos elementos para alcanzar una visión global del pecado de Judas.
Volvamos a la frase: «el que come mi pan»; aquí cabe notar el adjetivo posesivo «_mi_ pan». No se trataba de trece hombres que compartiesen una cena juntos como si estuviesen en un restaurante, cada cual después pagando lo suyo. En esta ocasión, como en [p61] tantas otras ocasiones anteriores, Jesús era el Anfitrión quien, con la esplendidez y amor profundo que le caracterizaban, había convidado a Judas personalmente para que compartiese esta cena con él. Además de los alimentos que había en la mesa, el Señor Jesús había conferido a Judas ciertos altos privilegios y dones: lo había nombrado apóstol, con el encargo, junto con los demás apóstoles, de predicar el evangelio del reino de Dios. Tal vez le había dado el mismo poder que dio a los demás discípulos de realizar milagros, porque, aunque Judas jamás fue creyente —y solo el propio Señor lo sabía, ver Juan 6:70–71—, un no-creyente también puede realizar milagros en el nombre de Jesús (Mateo 7:23). Además, Judas recibió el encargo de tesorero de la comunidad apostólica: guardaba la bolsa donde se guardaba todo el dinero que Jesús poseía —bolsa de la cual, por cierto, a veces robaba dinero, Juan 12:6—.
Pero más allá de estos altos privilegios, dones y deberes, Cristo había ofrecido a Judas su propia amistad. Jesús podía haber tratado a Judas como si fuese un cabo del ejército que, por importante que fuera su posición, jamás habría sido convidado a cenar con el Comandante Supremo del ejército, y mucho menos con el presidente del país. Pero, ¡no fue así como Cristo actuó! Lo había convidado muchas veces a cenar en su mesa, ofreciéndole no solo alimentos sino también su amistad personal.
¿Y el pecado de Judas? Judas había recibido todos los dones de Cristo, aceptado todos los privilegios y comido los alimentos de la mesa del Señor—y pese a todo ello, no tuvo ni tiempo para Cristo, ni amor, ni lealtad hacia él como persona. Había fingido ser el amigo y el siervo fiel de Cristo. Pero nunca había amado a Cristo. Y en lo que se refiere a su lealtad, cuando tenía la oportunidad de hacerlo, sacaba el dinero de Cristo de la bolsa; y, también a cambio de dinero, acabó vendiendo la amistad de Cristo, y a Cristo mismo.
La gravedad del pecado de Judas
Hay ciertas cosas en la vida que son tan sagradas que nadie se atrevería a ponerles un valor monetario; y quien estuviese dispuesto a [p62] vender una de estas cosas sería objeto de desprecio por parte de cualquier persona cuerda. La amistad es una de estas cosas. La lealtad es otra. Un hombre que haga espionaje en un país extranjero podría ganarse la admiración de sus compatriotas debido a su coraje y su habilidad. Sin embargo, un hombre que esté dispuesto a vender su propio país a cambio de un precio suficientemente alto, es despreciado por sus compatriotas, al ser culpable de una perversión deplorable de los verdaderos valores. Si se detecta y se atrapa, normalmente será ejecutado. Y ¿qué diremos de un hombre que estuviera dispuesto a vender a su propia madre como esclava a cambio de dinero?
Ahora bien, el que Judas recibiera los dones de Cristo y luego le robase su dinero de la bolsa común sería un acto mezquino. Pero, al fin y al cabo ¿qué significaba para Cristo la pérdida de unas cuantas monedas? Pero que Judas recibiese los dones de Cristo, ocupase su asiento como convidado, simulase su amistad y comiese pan de la misma mesa, para después entregarle a cambio de dinero, fue como si clavase un puñal en el corazón de Cristo. Y Cristo no era ningún estoico impasible. Varios años más tarde, cuando Juan recordaba esta escena para incluirla en su Evangelio, tenía grabado en la mente la angustia que se veía en el rostro de Jesús cuando pronunciaba estas palabras: «Jesús … se angustió en espíritu, y testificó y dijo: En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará».
Pero aún hay más. Si Jesús hubiese sido como otro hombre cualquiera, o incluso únicamente un maestro o un teólogo brillante, la traición no habría dejado de ser deplorable. Sin embargo, Jesús no era un hombre como otro cualquiera, ni únicamente un gran maestro o un teólogo, Jesús era el Hijo de Dios. Recibir los dones y los alimentos de Jesús, y luego rechazarle, era lo mismo que aceptar los dones de Dios y luego rechazar a Dios. Vender a Jesús y su amistad era vender a Dios y la amistad de Dios. El puñal que Judas clavó en el corazón de Jesús penetró en el corazón de Dios mismo. [p63]
El corazón de Judas: un microcosmos de la humanidad
La conducta de Judas puede parecer extrema; sin embargo, la actitud de su corazón es más común de lo que parece. Judas aceptó lo que Cristo le dio, pero no tenía ni interés, ni amor, ni lealtad hacia Cristo como persona. Millones de personas reciben y disfrutan lo que Dios da, pero sin tener ni interés, ni amor, ni lealtad hacia Dios. Tratan a Dios el Creador de la misma manera como Judas trató a Cristo. Alrededor nuestro la Naturaleza rebosa cosas buenas, y a menudo deleitosas, para que disfrutemos de ellas, incluso nuestro pan de cada día. Pero la vida es más que las fuerzas impersonales de la Naturaleza. Detrás de la Naturaleza late el corazón amante de un Creador personal; y las cosas buenas que nos brinda la Naturaleza son una invitación por parte del Creador para que le busquemos a él y la amistad que él desea tener con nosotros. Millones de personas reciben los dones pero rechazan a la Persona Divina de quien proceden. No dan ninguna muestra de agradecimiento, ni de amor, ni de lealtad hacia él, ni ningún interés en buscar la amistad con él. Lo ignoran totalmente. Lo que aún es peor, a cambio de más dinero, mejores posiciones en la sociedad, o más aceptación por parte del mundo, muchas personas están dispuestas a vender al Hijo de Dios y a renunciar a la fe en Dios. Esto es el meollo y la esencia de la impiedad, de la ausencia de santidad. Para ser impío, no hace falta ni asesinar, ni asaltar un banco, ni cometer adulterio, ni abusar de los niños. Lo único que hace falta es aceptar los dones naturales de Dios, y al mismo tiempo renunciar a amar a Dios. De esta manera se produce dolor en el corazón de Dios, y, además, todo lo que la vida ofrece pierde su valor sagrado.
Un pecado antiguo
Esta actitud falsa, impía, del corazón es precisamente el pecado con el cual Satanás tentó a Adán y a Eva. El capítulo tres de Génesis describe cómo Satanás llamó su atención sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, dio a saber a Eva que el fruto de este [p64] árbol era bueno para comer: es decir, que proporcionaba la satisfacción física; que era bueno para mirar: es decir, que satisfacía estéticamente; y que era deseable para darle sabiduría: es decir, que daba satisfacción intelectual. Y le planteó a Eva la falsa proposición de que es posible gozar de estas cosas, o, en otras palabras, disfrutar de la vida, independientemente de Dios, sin tenerle en cuenta ni a él, ni a su Palabra. Adán y Eva creyeron esta mentira, lo cual dio lugar a una actitud diferente por parte de la humanidad hacia la vida, con los recursos y las relaciones que la componen. Las cosas buenas de la vida dejaron de ser consideradas como regalos procedentes de la mano generosa de Dios para ser disfrutadas dentro del marco de una relación íntima con Dios, regalos que sirviesen para enriquecer la amistad entre el hombre y su Creador de modo que cuando la vida en la tierra se acabase y estas cosas temporales desapareciesen, la amistad con Dios permaneciese para siempre en el cielo. Las cosas buenas de la vida se convirtieron en un fin, y contribuyeron a enajenar cada vez más el corazón del hombre de su Creador. Esta enajenación hizo que tuvieran miedo de Dios. Dios era alguien de quien querían huir; lejos de verle como la fuente del disfrute de la vida, le vieron como el mayor obstáculo a este disfrute. Y el veneno de esta falsa actitud hacia Dios corre por las venas de todo ser humano.
Se trata del pecado más característico del mundo, hasta tal punto que la Biblia a menudo emplea la palabra «mundo» para referirse de modo negativo a la sociedad humana que se organiza y vive sobre la base de esta actitud de corazón falsa hacia Dios. A lo largo de este «curso» encontraremos numerosos ejemplos de ello.
Además, no solo las personas no regeneradas caen en este pecado: los verdaderos creyentes también se sienten atraídos hacia «el mundo» en este sentido, y necesitan hacer caso a la siguiente exhortación del apóstol Juan: «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo» (1 Juan 2:15–16). No son las cosas bellas [p65] en sí mismas, ni siquiera el hecho de desearlas, lo que está mal. La Biblia afirma que Dios nos ha dado todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos (1 Timoteo 6:17). Lo que sí está mal es que permitamos que lo bello de la vida —o cualquier otra cosa— aleje nuestro corazón de Dios. Esta clase de «mundanalidad» es la esencia de la impiedad, y lo contrario de la santidad.
Imaginémonos el caso de un hombre rico que regala una avioneta a su hijo cuando este alcanza la mayoría de edad. El hijo coge el regalo sin agradecérselo a su padre, sube a la cabina, despega y desaparece, sin volver jamás para visitar a su padre durante el resto de su vida. ¿Qué opinión nos merece este hijo? Y ¿cómo se sentiría el padre?
La esencia de la santidad
Si esto representa el principio fundamental de la impiedad, cae por su peso que el principio esencial de la santidad es lo contrario. No se trata de la observación de una lista de reglas, aunque también es cierto que Cristo nos irá recordando que, si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. El meollo de la verdadera santidad es el amor y la lealtad perseverantes hacia las Personas de la Divinidad.
Una comprensión inadecuada de este hecho ha llevado a muchas personas a la observación de numerosas prácticas legalistas que aparentan una impresionante santidad, pero que demuestran la ausencia de este principio fundamental. En algunas partes del mundo hay grupos de cristianos que siguen vistiendo ropa medieval por creer que sería impío vestir ropa moderna. No somos nadie, por supuesto, para juzgar el estado interno de sus corazones; pero lo cierto es que es posible vestir ropa anticuada y dar mucha importancia a la observación de normas rígidas de conducta y al mismo tiempo no albergar en el corazón ni el más mínimo amor, ni devoción activa al Salvador. Ni siquiera los predicadores y teólogos son inmunes a este peligro. Es posible estudiar las Sagradas Escrituras como mera profesión o como pasatiempo, y predicar la Biblia por el gozo que proporciona la sensación de tener poder sobre una congregación [p66] grande, y al mismo tiempo tener el corazón alejado del Señor, sin ningún amor hacia su persona. También es posible, como el caso de Judas nos advierte, que un predicador, motivado por cuestiones de posición, de carrera o de ganancia, sea desleal a Cristo moral, espiritual o teológicamente.
Entonces, si lo que queremos es ser cada vez más santos, debemos entregarnos cada vez más al Señor, amarle con cada vez mayor devoción y servirle con mayor lealtad. Sin embargo, aquí comienzan a plantearse más preguntas. Los creyentes más fervientes serán los primeros en reconocer que su amor hacia Cristo no es tan apasionado ni tan constante como debería ser. Las tensiones de la vida, nuestras alegrías, penas y luchas a veces agotan los recursos del corazón, desvían sus lealtades y enfrían su afecto hacia Cristo. ¿Existe algo que sea capaz de «descongelarnos», y de renovar nuestra devoción? De todas maneras, suponiendo que Cristo ve y conoce el carácter poco fiable de nuestro corazón y todas nuestras deslealtades habidas y por haber, ¿cómo reaccionará él hacia nosotros? ¿Acaso nos denunciará y nos rechazará?
Esta pregunta nos obliga a volver al Aposento Alto donde podremos ver la manera como Cristo respondió a Judas, y observar cómo identificó al traidor y cómo sacó a la luz la naturaleza interna de su traición.
7: La traición del hombre puesta al descubierto: La entrega del bocado a Judas
Juan 13:22–30
Antes de que Jesús afirmase que uno de los discípulos estaba a punto de entregarle, Judas se habría dado cuenta ya de que el Señor estaba al tanto en cuanto a sus intenciones. No obstante, ninguno de los demás discípulos sabía quién era el traidor; y se cruzaban miradas perplejas: ¿A cuál de ellos podía estarse refiriendo Jesús? Ahora bien, uno de ellos, el apóstol a quien Jesús amaba, estaba recostado junto a Jesús. Pedro hizo señas a este discípulo para que preguntase a Jesús de quién hablaba. Apoyándose sobre Jesús, Juan le preguntó directamente: «Señor, ¿quién es?»
Ahora llega el momento dramático de la escena: el momento cuando se descubriría la identidad del traidor: ¿Cómo lo haría?
Podía haberlo hecho señalándolo con el dedo, sin decir nada, mientras Judas se retorcía en su asiento. Sin embargo, no lo hizo así. Podía haberlo hecho denunciando, con palabras devastadoras, la traición que estaba a punto de realizarse, y nombrando a Judas como el protagonista. Habría sido una manera aterradora de descubrirlo.
Tal vez recordamos algún otro momento cuando Jesús tuvo que descubrir el pecado de personas malvadas. ¡Cuán aterrador debió de resultar ver cómo, látigo en mano, y centelleando los ojos, echaba [p68] a los cambistas del templo! (Juan 2:14–17) ¡Imaginémonos como se habrán sentido los fariseos y los escribas ante palabras como: «¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno?» (Mateo 23:33). No obstante, los pecados de los que se trataba en aquellas ocasiones eran la profanación de la casa de Dios, la falsificación del carácter de Dios, la persecución de los profetas de Dios, y la opresión de los pobres en nombre de la religión. Cristo jamás se mantuvo al margen ante la actuación de hombres hipócritas que, con sus perversidades religiosas, causaban daños espirituales profundos a otras personas.
Sin embargo, aquí en el Aposento Alto, no se trataba de ningún daño a otra persona. El pecado de Judas hacía daño a Jesús mismo: una flecha envenenada apuntaba hacia el mismo corazón de Cristo. ¿Cómo, con qué gestos, con qué tono de voz descubriría Jesús la traición de esta víbora, dirigida contra sí mismo? En respuesta a la pregunta de Juan, Jesús simplemente dijo: «Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote».
Este acto tan elocuente fue mucho más que una manera conveniente de descubrir la identidad del traidor. Judas, como muy bien lo recordaremos, llevaba tres años compartiendo el pan de Jesús, fingiendo ser su amigo. Al decidir traicionarlo, le estaba echando este pan de la amistad a la cara. ¿Cuál sería la reacción de Jesús ante esto? Lo que hizo fue precisamente ofrecerle más del mismo pan. No había indignación alguna, ningún vituperio: solo la oferta de un bocado de pan, el cual comunicó a Judas, sin necesidad de palabra alguna, el siguiente mensaje: «Judas, has compartido el pan de mi amistad y a pesar de ello has decidido levantar el calcañar para golpearme por detrás. Ahora estás a punto de llevar a término tu propósito de entregarme. Lo sé todo. A pesar de todo, antes de que lo hagas, otra vez más te ofrezco el pan de la amistad conmigo. ¿Aceptarás?»
No se trató de un gesto, ni cínico, ni sarcástico. Tampoco fue ningún soborno para que Judas se echase a atrás. Fue una última oferta de amistad, un último intento de salvarle del infierno donde [p69] él mismo había escogido lanzarse. De acuerdo con las costumbres no escritas de la hospitalidad medio oriental de la antigüedad, si un anfitrión cogía un bocado de pan y lo mojaba en el plato antes de entregarlo personalmente a uno de los invitados no significaba solamente que el anfitrión quería honrar al invitado al ofrecerle un bocado especialmente sabroso del banquete; también significaba que se comprometía con este invitado, era señal de amistad y de lealtad. Podemos estar seguros de que, aún en este momento particularmente oscuro y dramático en el descenso de Judas hacia el infierno, el bocado que el Señor le ofrecía fue un intento genuino, por tarde que fuese, de hacerle llegar su amistad y su amor, y junto con ellos, el perdón y la garantía de gloria que siempre conllevan.
La reacción de Judas
No se nos dice cómo Judas se sintió en aquel momento. ¡Pobre Judas! ¿Por qué no gritó desde lo más íntimo de su desgraciado corazón: «¡Señor, no era consciente de que lo sabías! Ahora veo que me has descubierto. Se ha apoderado de mí el deseo despreciable del dinero y del poder, y este deseo me ha llevado hasta traicionarte y venderte a ti. Pero si tú, aun sabiendo todo esto, puedes seguir ofreciéndome el pan de tu amistad y lealtad, esto es lo que yo deseo y necesito por encima de todo lo demás. Satanás se ha agarrado a mi corazón, y me está hundiendo en el infierno. ¡Sálvame de mí mismo! ¡Sálvame de mi terrible perversidad!»? Podemos estar seguros de que, si Judas hubiera gritado así, habría descubierto que el gesto de Cristo al ofrecerle el bocado sí era genuino. Cristo lo habría salvado, y se le habría mantenido leal para siempre. En realidad, Judas aceptó el bocado, pero una vez más fue un acto hipócrita. Sí aceptó el bocado, pero, sin arrepentirse, siguió adelante con su propósito de traicionar al que se lo había dado.
Había tomado su última decisión libre. «Y después del bocado», nos dice Juan, «Satanás entró en él, ... salió inmediatamente». Tras este último y decisivo rechazo, ¿cuál sería la reacción de Jesús? No se produjo ninguna denuncia estrepitosa por parte de Jesús. [p70] Se limitó a decir, mientras Judas ya pasaba por la puerta: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Nadie en la mesa sabía lo que Jesús quiso decir con esto. Según Juan nos explica, pensaban que Jesús le decía que comprase algo para la cena, o que diese algo a los pobres, puesto que Judas guardaba la bolsa. ¿Nos podemos imaginar con qué gestos y con qué tono de voz Jesús acostumbraba decir a los discípulos que comprasen algo para los pobres? Debió ser con el mismo tono de voz que Jesús pronunció estas últimas palabras a Judas.
De todas maneras, la cuenta que Juan da del malentendido por parte de los discípulos de las palabras de Cristo a Judas resulta conmovedora. Trae a la memoria aquel otro incidente que Juan relata en el capítulo anterior (Juan 12:1–8). En aquella ocasión María, hermana de Lázaro, había expresado su gratitud, su amor y su devoción a Jesús al ungir sus pies con una libra de perfume de nardo muy costoso, valorado, de hecho, en el salario de un año entero. A Judas semejante devoción a Cristo le pareció un desperdicio absurdo, y criticó el gesto contundentemente: «¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios [romanos] y se dio a los pobres?» Juan añade que Judas no estaba pensando precisamente en los pobres, sino que era ladrón, y al cuidarse él de la bolsa, podía haber sacado provecho si este dinero procedente de la venta del perfume hubiese sido guardado en ella para ser entregado luego a los pobres. Pero más que esta consideración, lo que en realidad lo irritaba y lo sacaba de quicio fue que alguien considerase a Jesús digno de una devoción tan extremadamente costosa, y que lo amase tanto como para estar dispuesto a gastar tanto dinero en él. Él mismo había hecho de sirviente de Jesús mientras le convenía, debido al prestigio, al poder y al dinero que este papel le proporcionaba. ¿Pero amar a Jesús personalmente? ¿Por qué alguien amaría a Jesús hasta tal punto? ¡No era para él, por supuesto, un amor así! Y tampoco comprendía semejante amor al topar con él en otra persona.
Ya no lo comprendería jamás. ¡Ojalá hubiese aceptado no solo el bocado de pan mojado sino también lo que simbolizaba! Entonces [p71] habría ido descubriendo, de modos cada vez más maravillosos, lo que la amistad de Cristo realmente significa para los que la acepten. Pero al aceptar el bocado, reforzó y cerró por última vez la barricada que había levantado en su corazón contra el amor y la amistad de Cristo. Luego salió, y Juan nos dice «ya era de noche» (Juan 13:30). Por supuesto, esto quiere decir que literalmente había anochecido. No obstante, esta frase apunta a otra realidad, más allá de cuestiones de horario. En aquel momento, Satanás, cuyas sugerencias Judas antes había encajado bien (Juan 13:2) como aliados en su lucha por mantener a toda costa su independencia de Jesús, no se marchó para que Judas pudiera disfrutar de su nueva y tan esperada libertad. Al contrario, entró en él (Juan 13:27), y se apoderó de él, convirtiéndolo en un secuaz suyo. Con ello, Judas salió a la profunda noche moral y espiritual, jamás aliviada ni interrumpida por ningún amanecer. Es un ejemplo extremo de lo que ocurrirá a aquellos que se empeñen en rechazar a Dios y a su Hijo hasta el último momento.
Pero alguien dice: «¡Esto es terrible! ¿Acaso estás diciendo que Dios permitirá que una persona vaya al infierno, o que la enviará allí, simplemente porque se niegue a creer en Jesucristo y aceptarlo? Si es así, ¿quién puede respetar a un Dios que actúe de esta manera, o creer en él? ¿No decís que es un Dios de amor?
Sin embargo, esta objeción nos lleva a considerar las palabras que Jesús pronunció una vez que Judas hubo salido.
8: La manifestación de la gloria de Dios
Juan 13:31–32
Hay una cosa que cabe dejar claro desde el principio: ni la elección de Judas como apóstol, ni la predicción por parte de Jesús de que lo traicionaría hizo que lo traicionase. Supongamos que estás en un helicóptero y que ves dos coches que se precipitan el uno hacia el otro a gran velocidad en una curva ciega. Puedes prever el accidente. Sin embargo, aunque la predicción de que habrá un accidente es cierta, esta predicción no es la causa del accidente. El accidente se produce por la culpa de uno u otro de los conductores. Lo mismo sucede con Jesús: sabía de antemano y predijo que Judas lo traicionaría; pero esto no fue la causa de la traición, ni tampoco le servía a Judas de excusa. Judas actuó como actuó por decisión propia, debido a la condición pecaminosa de su propio corazón.
Tampoco fue la intención de Satanás llevar a su cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento según las cuales el Mesías debía morir, al sembrar en la mente de Judas la idea de traicionar a Jesús. Fue llevado adelante por el designio de su propia mente. A su juicio, y de acuerdo con su forma caída y pervertida de pensar, la traición y muerte de Jesús en una cruz no podría ser otra cosa que una derrota desastrosa. La muerte por crucifixión era la clase de castigo más oprobioso que existía en el mundo en aquel entonces. [p74] La causa de Jesús se hundiría ante la vergüenza abierta que semejante fin llevaba consigo. Según él, el hecho de sobornar a uno de sus propios seguidores, personalmente escogido por él, para que lo entregase a esta humillación pública representaba un golpe magistral de estrategia insuperable.
Pero, ¡cuán equivocado estaba Satanás! ¡El Hijo de Dios había entrado en el mundo con el propósito explícito de morir en la cruz! Sabiendo de antemano que Judas lo traicionaría y que lo entregaría a sus asesinos, Jesús lo escogió para ser su discípulo. Y en cuanto Judas salió del Aposento Alto para realizar este acto de traición despreciable, Cristo le mandó: «lo que vas a hacer, hazlo pronto» (Juan 13:27). Lejos de tratarse de que el oprobio de la cruz destruyese la reputación de Jesús, el sufrimiento que supuso para él había de convertirse en la mayor manifestación de la gloria de Dios y del Hijo de Dios que el mundo jamás ha visto y que jamás será vista en todo el universo. Es por esta razón por lo que, tras la marcha de Judas y ante la inminencia de la crucifixión, Cristo declara: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él».
Desde el mismo momento cuando Satanás comenzó a contaminar el corazón del hombre con calumnias difamatorias con respecto al carácter de Dios, Dios puso en marcha un plan que conduciría precisamente a este momento. En el momento propicio, el propio Hijo de Dios llegó a nuestro planeta rebelde. Luego vino el momento dramático cuando el Creador encarnado en forma humana se encaró en el Aposento Alto con el individuo que lo había de entregar a una muerte ignominiosa. ¡Ahora era cuestión de que el mundo viese cómo era Dios! La reacción de Dios al traidor pondría de manifiesto los sentimientos que había en el corazón de Dios. Deliberadamente, y en pleno conocimiento de lo que Judas estaba a punto de hacer, ofreció a Judas el bocado de la amistad.
Por muy magnífico que fuera este gesto por parte de Jesús, no fue más que el preludio de la manifestación aún más magnífica de la gloria de Dios en el Calvario. De la misma manera como la entrega del bocado de pan por parte de Cristo descubrió al traidor y sacó a la luz su traición, igualmente la entrega del Hijo de Dios por parte [p75] del Padre para que muriese a manos de los hombres sacó a la luz el odio rebelde hacia Dios que caracterizaba a la humanidad. «Este es el heredero», se decían entre ellos; «matémoslo para que la heredad sea nuestra» (Lucas 20:14). Sin embargo, en el mismo momento en que le clavaban las manos y los pies a la cruz, Dios ofrecía a su Hijo como el último bocado de pan de la amistad, como garantía de su perdón y amor eterno hacia todo aquel que se arrepintiese y lo recibiese con sinceridad, y en verdad. «Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones» (2 Corintios 5:19). Porque «Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros ... Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida» (Romanos 5:8, 10). Y la llamada de Dios nos llega a nosotros en nuestro siglo, a través de los apóstoles de Cristo: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.» (2 Corintios 5:20–21 RVR1960).
Si después de esto, la gente sigue recibiendo las dádivas naturales de Dios, y rechazan el bocado de la amistad con él, saldrán como Judas a la noche oscura, se hundirán en las tinieblas eternas donde la amistad de Dios ya no puede llegar, pero la consciencia de la santidad de Dios arde como si de un fuego inapagable se tratase. Cuando esto ocurra no podrán echar la culpa a nadie sino a ellos mismos.
Por eso, cuando Judas salió, Jesús dijo, como ya hemos señalado: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él». Pero también añadió: «Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará [al Hijo] en sí mismo, y le glorificará enseguida» (Juan 13:32).
Aquí Jesús predice que a su muerte sucederá su resurrección y su elevación por parte de Dios a la posición de poder supremo en [p76] todo el universo, y su nombramiento como Juez y Soberano de toda la humanidad. Un día Dios exigirá que toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, digno de controlar y administrar todas las riquezas del universo, y de recibir la sumisión, el servicio y la adoración de toda criatura consciente. Y cuando Dios haga esto, será reconocido por todo el universo que Dios no es ningún tirano. Su derecho moral de exigir la sumisión y la adoración del universo entero se habrá establecido no solo en base a su poder absoluto, sino en nombre de Jesús, quien se humilló hasta tal punto que estuvo dispuesto a lavarles los pies a sus propias criaturas, ofreció el bocado de la amistad incluso a Judas y murió en la cruz por toda la humanidad.
Veamos cómo el Nuevo Testamento lo resume:
Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:5–11)
Sesión 3. El mantenimiento, desarrollo y perfeccionamiento de la santidad
En nuestra última sesión hemos aprendido que la esencia de la santidad es la devoción a las Personas de la Divinidad. En esta presente sesión descubriremos cuál es la provisión que Cristo ha hecho para asegurar una devoción a Dios creciente y finalmente completa por parte de su pueblo.
Su estrategia se puede resumir así:
La partida de Cristo para prepararnos un lugar en las muchas moradas que forman parte de la casa de Dios en el cielo; y su retorno al final de los tiempos para llevarnos con él, de modo que estemos para siempre allí donde él está (Juan 14:1–3).
Mientras tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen para establecer su morada dentro de nuestros corazones aquí en la tierra (Juan 14: 17, 23).
El versículo clave de esta sección será la afirmación de Jesús: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6).
Esta afirmación se expone entonces de la siguiente forma:
Cristo es el camino, no solo a la casa del Padre en el futuro, sino al Padre mismo tanto aquí y ahora como en el futuro (Juan 14:1–15). [p78]
Cristo nos revela la verdad acerca del Padre, por cuanto ora al Padre para que el Padre envíe el Espíritu de verdad como Consolador que more dentro nuestro y nos guíe a toda verdad (Juan 14:15–17).
Cristo es la vida, en el sentido que nos proporciona y comparte con nosotros la vida eterna que él posee, por medio de la cual podemos conocer y tener comunión con el Padre (Juan 14:18–24).
9: La partida de Cristo establece el nuevo listón
Juan 13:33–35
Hasta aquí en la escuela de Cristo hemos aprendido:
que la verdadera santidad comienza con la experiencia personal de la regeneración, efectuada en nosotros una vez por todas por el Espíritu de Dios; y que esta experiencia tiene que ir seguida por un proceso constante de limpieza, también efectuada por el Espíritu Santo en la medida en que aplica las palabras de Cristo a nuestro corazón.
que la naturaleza esencial, el principio motor de la santidad es la devoción a las Personas Divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; y que este amor y devoción a Dios debe expresarse a través del amor, de la devoción y del servicio abnegado hacia el pueblo de Dios.
Ahora toca aprender acerca de la magnífica provisión para el perfeccionamiento de nuestra santidad que se lleva a cabo por el hecho de la Segunda Venida de Cristo, y que se completará cuando llegue aquel momento.
Juan nos explica en sus escritos posteriores (1 Juan 3:2) que cuando Cristo se manifieste a su pueblo en la Segunda Venida, y lo veamos tal como él es, esta manifestación culminante efectuará el perfeccionamiento de la obra de Dios en nosotros. Instantáneamente [p80] nuestra transformación se completará, y seremos como Cristo, porque lo veremos como él es.
Pero todavía hay más. El meollo de la verdadera santidad consiste, como ya lo hemos visto, en la devoción inconmovible, perseverante hacia el Señor Jesús, en el «[seguir] al Cordero adondequiera que va» (Apocalipsis 14:4); en la Segunda Venida de Cristo se hará la provisión necesaria—y de hecho ya se está haciendo—para que todos los creyentes estén permanente y eternamente con Cristo allí donde él esté, para ya no errar nunca más ni afectiva, ni intelectual, ni físicamente, ni tampoco en devoción hacia él.
Esta, entonces, es la principal lección que Jesús tiene que enseñar a sus discípulos, llegado este trance del curso. Pero antes de poder entrar en esta temática, tiene que avisarles de ciertas cosas preliminares, algunas de las cuales a primera vista parecerían poco agradables.
La necesidad de la partida de Cristo
Evidentemente, Cristo no podría volver hasta que primero tuviese lugar su partida. Ahora les tiene que explicar muy claramente, y después insistir en ello, que es necesario que se vaya y los deje.
Unos cuantos meses antes de esto, en la Fiesta de los Tabernáculos, las autoridades de Jerusalén habían enviado alguaciles para arrestar a Jesús e impedir que predicase a las multitudes. Para sorpresa de los alguaciles Jesús les contestó: «¡No os preocupéis! No hace falta que me arrestéis. Yo me marcharé por mi propia cuenta». Textualmente lo que dijo fue: «Por un poco más de tiempo estoy con vosotros; después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis; y donde yo esté, vosotros no podéis ir». Nuestro Señor se refería, por supuesto, a su muerte, su resurrección y su regreso al Padre mediante la ascensión. Pero no se les ocurrió nunca a estos alguaciles que fuese a esto a lo que se refería – por la sencilla razón que no tuvieron la más mínima idea de que su entrada en el mundo hubiese sido diferente que la de cualquier otra persona que nace; ni de que él fuese el Hijo de Dios enviado a [p81] nuestro mundo por el Padre mediante la encarnación. Al no comprender de dónde había venido, lógicamente tampoco captaron lo que quería decir al hablar de su regreso al que lo había enviado, y al añadir que iba a un sitio donde ellos no podrían seguirlo por mucho que lo intentasen. Lo único que se les ocurrió fue la posibilidad de que estuviese a punto de iniciar un giro de conferencias entre los judíos de habla griega que vivían en Egipto y en otros lugares. «Decían entonces los judíos entre sí: ¿Adónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos?» (Juan 7:35).
Era de esperar una semejante falta de comprensión por parte de los alguaciles: no eran creyentes. Pero ahora el Señor se dirige a sus «hijitos», como llamó a los discípulos, y les dice prácticamente lo mismo que antes había dicho a estos alguaciles: «Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: adonde yo voy, vosotros no podéis ir» (Juan 13:33). De nuevo se estaba refiriendo no solo a su muerte—podían haberle seguido a la muerte si hubiesen sido llamados a hacerlo en aquel momento, y si hubiesen tenido suficiente coraje como para afrontarla—sino que se refería también a su resurrección corpórea, y a su ascensión igualmente corpórea hasta la presencia inmediata de Dios. Allí no le podrían seguir, de momento.
La partida de Cristo establece un nuevo listón
Habiendo anunciado su partida inminente, nuestro Señor tiene que enseñar a los discípulos cuál sería su deber primordial durante su ausencia: «Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros» (Juan 13:34).
¿Cómo que nuevo? ¿Acaso Dios no había mandado a su pueblo, hacía varios siglos, en el Antiguo Testamento: «amarás a tu prójimo como a ti mismo»? (Levítico 19:18).
La respuesta se halla en las palabras que nuestro Señor añadió: «que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros». Lo que era nuevo fue el listón por el cual su amor se tenía [p82] que medir, además de su calidad y su alcance. Los había amado mientras estuvo con ellos. Ahora estaba a punto de marcharse, y la primera etapa de su marcha sería la cruz. Su muerte allí sacaría a la luz una clase de amor que jamás habían conocido. Moriría no solo por sus amigos sino también por sus enemigos. Moriría por ellos mientras aún eran pecadores. No se limitaría a amarlos como a sí mismo, sino que se sacrificaría a sí mismo por ellos.
Este, entonces, es el listón que el Señor Jesús establece para su amor y su devoción hacia los demás, lo cual sería la señal de su creciente santidad. Y no solo esto. También sería el listón por el cual el mundo a su alrededor juzgaría la autenticidad de su profesión de ser discípulos de Cristo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros» (Juan 13:35).
En ocasiones se oye decir a los expertos en música al comentar la técnica de un músico joven: «se nota con quien se ha formado», porque la manera de tocar de este músico lleva las señas de su maestro. Y las personas en general siguen reconociendo a los verdaderos cristianos mediante la misma clase de señas. Puede que estas personas conozcan poca doctrina cristiana y poca teología. Pero comprenden y son capaces de reconocer la clase de amor que Cristo representaba y expresaba. Cuando el mundo que nos observa encuentra a personas que, a pesar de profesar ser cristianos, se persiguen los unos a los otros, hasta el punto de valerse de los poderes seculares del Estado para discriminar contra aquellos que no se conformen con ellos doctrinalmente, de emprender guerras civiles los unos contra los otros, e incluso de practicar el genocidio, el mundo llegará a la conclusión de que estas personas no pueden ser cristianos. Tan solo aquellos cuya conducta tiene alguna semejanza con el listón del amor practicado por Cristo serán considerados auténticos discípulos de Cristo.
Pero si para ser santos en la vida práctica de cada día tenemos que amar a los demás de la misma manera como Cristo nos amó, ¿acaso tenemos esperanza alguna de alcanzar este listón? Sí, porque los recursos que Cristo pone a nuestra disposición nos permiten seguir su ejemplo. Pero a menudo sucede que antes de valernos [p83] de estos recursos y depender de ellos, tenemos que descubrir primero hasta qué punto nuestros propios recursos son inadecuados; de hecho, tenemos que reconocer que estamos en bancarrota. Será el tema del próximo capítulo.
10: Los seguidores inadecuados
Juan 13:36–38
En cuanto a la lección que sigue, será relativamente fácil estar de acuerdo en teoría, pero tal vez mucho más difícil cuando nos tengamos que enfrentar con la verdad que encierra en la vida práctica de cada día. Y la lección es esta: por mucho que agradezcamos al Señor lo que ha hecho por nosotros, y por muy resueltos que estemos a amarlo, a obedecerlo y a seguirlo, nuestro amor y nuestra firme resolución no bastan por sí solos para que lo sigamos como debemos. De hecho, hay defectos ocultos en nosotros que, de tener que depender únicamente de nuestros propios recursos, podrían echar a perder todo el proceso por completo.
Por supuesto, ningún creyente tendrá ningún reparo en admitir que está muy lejos de ser perfecto y que a veces peca; pero, casi inconscientemente, muchos de nosotros damos por sentado que, con suficiente determinación, empeño, cuidado, y esfuerzo, podremos arreglárnoslas por nuestra cuenta, vencer nuestros pecados y conseguir el nivel de santidad que nos corresponde. Pero esto no es precisamente cierto. El pecado nos ha debilitado y ha causado más daño de lo que pensamos a nuestros recursos morales; puede ser una experiencia amarga cuando el fracaso repetido nos enfrenta con este hecho inquietante y desagradable. [p86]
El gran apóstol Pablo confiesa abiertamente la sensación de desgracia profunda que le sobrevino en cuanto descubrió esto: «Con la mente», dice, «sirvo a la ley de Dios»; porque comprendía intelectualmente que servir a Dios era la única forma sensata de vivir. «En el hombre interior me deleito en la ley de Dios», añade, puesto que vivir para complacer a Dios no fue tan solo una fría actividad cerebral. Se deleitaba en ella; lo conmovía profundamente. Además, él dice: «El querer está presente en mí»; detrás de su deseo de vivir una vida santa había una voluntad de hierro. ¡Pero fue en vano! El resultado a menudo fue justamente el contrario de su intención. «No hago el bien que deseo», se lamenta, «sino que el mal que no quiero, eso practico» (Romanos 7:15–25). El intelecto, las emociones y la voluntad, a pesar de entregarse conjuntamente a la tarea de vivir una vida santa, una vida semejante a la de Cristo, resultaron no ser adecuados. Fue una experiencia amarga para el apóstol Pablo.
Sin embargo, Dios ya sabía esto desde el principio; fue cuando Pablo descubrió su bancarrota que Dios le llamó la atención a la provisión que él mismo había hecho para que incluso un hombre en bancarrota como Pablo, en aquel momento, pudiese lograr seguir, amar y obedecer al Señor Jesús como debiera (Romanos 8). Y ocurrirá lo mismo con nosotros. Usando a Pedro como botón de muestra, Cristo ahora nos llama la atención a nuestra impotencia; si estamos dispuestos a tomar las palabras de Cristo en serio y a creer de verdad lo que dice acerca de nosotros mismos, estaremos preparados para aprender y luego «aprehender» —aplicar con perseverancia a nuestra vida— la provisión divina que pone la verdadera santidad a nuestro alcance de manera realista.
Pedro: nuestro ejemplo gráfico
«Simón Pedro le dijo: Señor, ¿adónde vas? Jesús respondió: Adonde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti! Jesús le respondió: ¿Tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo sin que [p87] antes me hayas negado tres veces» (Juan 13:36–38).
Cuando el Señor comentó que se tendría que marchar, y el hecho de que los discípulos no lo podrían seguir, Pedro reflexionó en ello, un par de segundos, y luego decidió que el Señor estaba sacando las cosas de quicio. «Señor», dijo, «¿adónde vas?» El Señor le repuso: «Adonde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después».
Sin embargo, Pedro no se dio por satisfecho, porque creyó que las palabras del Señor daban a entender una falta de valentía por su parte. «Señor», continuó, «¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti!». Lo decía en serio, puesto que durante los años que llevaba siguiendo al Señor, había brotado en el corazón de Pedro una devoción profunda y sincera hacia el Señor Jesús y, que él supiera, estaba más que dispuesto a poner su vida por él si fuese necesario. No era ningún Judas; y tal vez en el fuero interno de Pedro, el descubrimiento de la traición de Judas hizo que se sintiera tanto más seguro de que él jamás trataría al Señor de una manera tan despreciable, sino que lo seguiría, si hiciera falta, hasta la cárcel, e incluso hasta la muerte. Que él pudiera saber entonces, su devoción a Cristo estaba fuera de duda. El problema era que Pedro no se conocía suficientemente a sí mismo. De hecho, en la personalidad de Pedro había una debilidad oculta; y cuando al cabo de unas cuantas horas, debido a las maquinaciones de Satanás mismo, las circunstancias ejercieron sobre esta debilidad una presión insoportable, la devoción de Pedro se hizo añicos y Pedro negó conocer al Señor con juramentos y maldiciones. Ahora el Señor tendría que sacar a la luz esta debilidad, al igual que antes había sacado a la luz la traición de Judas.
El error básico de Pedro
Por supuesto, no hay que confundir la debilidad de Pedro con la traición de Judas. La debilidad de Pedro era la debilidad de alguien que había sido lavado, que había experimentado la regeneración del Espíritu Santo, que estaba todo limpio (Juan 13:10–11); la traición de [p88] Judas era la de un hombre no solo no-regenerado sino dirigido y luego finalmente poseído por Satanás (Juan 13:2, 10–11, 18, 27). La debilidad de Pedro acabaría por superarse: no sería jamás posible dar marcha atrás a la traición de Judas.
Por otro lado, la debilidad de Pedro no se arreglaría por sí sola. La única manera que nosotros, como creyentes, podremos superar nuestras debilidades es, en primer lugar, tener que confrontarlas y admitir que las tenemos, y después arrepentirnos de ellas y buscar la gracia del Señor, y el poder del Espíritu Santo, para deshacernos de las mismas. Si Pedro hubiese escuchado las palabras del Señor Jesús, aceptándolas por ciertas, podía haberse ahorrado esta enorme angustia y este profundo dolor. Y podríamos preguntamos, si no fuese porque conocemos la perversidad de nuestro propio corazón, por qué Pedro no contestó a Jesús de la siguiente manera: «Señor, me cuesta creerlo. Yo no soy un hombre así. No creo que tenga la debilidad que me atribuyes; pero si es cierto que la tengo—y tú eres quien lo sabes mejor—dime por favor como la puedo superar, y salvarme del acto horrible que me dices que voy a cometer». Si hubiese dicho esto, el Señor Jesús le habría mostrado, sin lugar a dudas, la manera como podía haber evitado la inminente caída.
Sin embargo, Pedro no pudo creerse capaz de actuar así, ni siquiera cuando fue el mismo Señor quien se lo dijo. Creía que tenía recursos suficientes de coraje y resolución como para hacer cualquier sacrificio que se le exigiese en el desarrollo de su devoción hacia el Señor. Pero no fue así. Por tanto, tuvo que aprender, por un medio más duro y amargo, que el Señor le conocía y conocía su personalidad mucho mejor que él se conocía. La debilidad que el Señor vio en él existía de verdad, y había que sacarla a flote a fin de que pudiese ser eliminada. Si la única manera de obligar a Pedro a confrontar su debilidad, y, por tanto, aprender a superarla, era permitirle entrar en unas circunstancias en las que fracasaría hasta el punto de negar al Señor, el amor del Señor era tal que le dejaría entrar en ellas, y allí descubrir una verdad muy desagradable acerca de sí mismo. Recordemos las palabras con las que comienza el Juan 13: «Habiendo amado a los suyos que estaban en el [p89] mundo, los amó hasta el fin»; este amor estaba resuelto a hacer de Pedro una persona perfectamente santa, fuese el que fuese el precio que se tuviera que pagar.
La certeza de la restauración de Pedro
En la mente de Cristo no cabía la menor duda de que Pedro sería restaurado al final, y que triunfaría. «Adonde yo voy, tú no me puedes seguir ahora», le dijo a Pedro, «pero me seguirás después». Y así fue. Aunque el coraje de Pedro se vino abajo, y negó y abandonó a Jesús a fin de librarse del sufrimiento en el atrio del Sumo Sacerdote y en la cruz, luego fue restaurado, para después seguir y servir a Jesús durante muchos años; y al final, como le había dicho el Señor, fue a la gloria mediante el martirio, en su muerte.
No se nos escape un detalle muy significativo; tras el fracaso, tal como el Señor lo había predicho, cuando Pedro resultó ser incapaz de seguir al Señor en su sufrimiento como debía de haber hecho, con toda seguridad fue un motivo de aliento y de nuevas esperanzas recordar lo que Jesús había dicho antes de que ocurriese: «No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después». En medio de los altibajos durante el resto de su vida, Pedro habrá recordado estas palabras vez tras vez, sacando de ellas todo el significado que tenían. No se le había permitido aún seguir al Señor corpóreamente a la gloria de la presencia del Padre en los cielos; pero no había lugar a dudas de que un día lo haría. Cristo se lo había prometido; y su promesa no fallaría. Aún es más. La entrada a la gloria de la presencia del Padre, el mirar directamente el rostro resplandeciente del Señor Jesús, completaría instantáneamente la santificación de Pedro para siempre, de modo que jamás se pudiese producir ninguna caída. Esto también lo insinuó el Señor a Pedro antes de la caída; la certeza de esta promesa y el coraje que le confirió le permitió afrontar su fracaso, volver a comenzar y seguir al Señor con devoción durante el resto de su vida. Y puesto que Cristo no hace acepción de personas, todo aquel que confíe en él puede contar con la misma promesa.
11: La meta asegurada
Juan 14:1–3
No se turbe vuestro corazón», dijo Cristo; sin duda vio una mirada de consternación aparecer en el rostro de los discípulos cuando les anunció que se marchaba, y cuando les dijo que, además, Pedro le iba a negar. Si la devoción de Pedro era tan poco fiable, ¿cómo podrían saber que la suya sería más sólida? Si Pedro no podía mantenerse fiel al Señor mientras Cristo estaba con ellos físicamente, ¿no sería mil veces más difícil mantenerse fieles una vez que se hubiese marchado? ¿Sus fracasos no desvirtuarían su devoción, echándola a perder por completo? ¿No destruiría cualquier esperanza que les quedase de llegar a ser santos al final? Por supuesto que tenían muchos motivos para turbarse. A fin de cuentas, el pecado de negar al Señor es muy grave. El propio Señor les había advertido que a aquel que lo negase delante de los hombres él lo negaría delante de su Padre en el cielo (Mateo 10:33). Por tanto, si alguien, a pesar de profesar ser creyente, niega al Señor Jesús toda su vida sin arrepentirse, habría que cuestionar si realmente se trata de un creyente auténtico. ¡Claro que estaban turbados!
No obstante, apenas Cristo hubo anunciado que Pedro le negaría (Juan 13:38) cuando añadió, en el próximo versículo, «no se turbe vuestro corazón» (Juan 14:1). Y no le faltaron motivos. [p92]
En primer lugar, sabía que Pedro, a pesar de su flaqueza, era un creyente auténtico, que la negación sería una incoherencia pasajera —aunque grave—, y que se volvería a levantar. La oración de Cristo a favor de Pedro (Lucas 22:32) era garantía de ello. Desde un punto de vista práctico y psicológico era importante que Pedro y los demás apóstoles mantuviesen el anuncio por parte de Cristo de la caída inminente de Pedro en perspectiva, y que no cobrase una importancia desproporcionada. La caída era segura; pero también lo era la restauración.
En segundo lugar, aunque la caída en sí era grave, al menos dos cosas buenas resultarían de ella. Tengamos en cuenta que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien, incluso los errores, a los que aman a Dios y se arrepientan de sus fracasos. En el caso de Pedro, pondría fin a su confianza equivocada en sus propios recursos, y le inculcaría una conciencia sobria de sus debilidades.
Además, serviría para convencerle del realismo de Cristo. Cristo no había sido engañado por sus reivindicaciones fervientes de devoción absoluta: tampoco, en un sentido, fue motivo de decepción para Cristo su caída, puesto que la había previsto, sabía lo que sucedería, pero no dejó de amar a Pedro a causa de ello.
Y, en cuarto lugar, Pedro estaría dispuesto a escuchar a Cristo de una manera como jamás lo había escuchado antes de caer, y a apropiarse de la provisión que Cristo quería poner a su disposición para mantener, desarrollar y finalmente perfeccionar su lealtad a él mismo y al Padre.
Finalmente, Pedro estaría así especialmente preparado para fortalecer a sus hermanos (Lucas 22:32).
‘«No se turbe vuestro corazón», dijo Cristo; y todos haríamos bien en seguir sus consejos. Hay dos errores igualmente graves, aunque opuestos, que un creyente puede cometer con respeto a sus fracasos: puede tratarlos con ligereza, como si no tuviesen mucha importancia, quedar sin arrepentirse de ellos y negar al Señor Jesús la posibilidad de «lavarle los pies» y limpiarlos de la suciedad que han adquirido. Esto conduce a mayores fracasos y a una falta de fruto. El otro error, sin embargo, se encuentra en el otro extremo. Se trata de una mente [p93] que queda ensimismada, abrumada por los fracasos y la inadecuación; una mente por tanto agobiada por una sensación continua de derrota, y un espíritu débil. Satanás sabe aprovechar esta situación, y nos conduce a la desesperanza, la falta de gozo y a mayores derrotas. ¡Nada más lejos de la verdadera santidad! La verdadera santidad nos lleva al arrepentimiento y confesión de nuestros pecados y luego a descansar en la seguridad del perdón de Dios (1 Juan 1:9); a estar de acuerdo con Dios que «en [nosotros], es decir, en [nuestro] carne, no habita nada bueno» (Romanos 7:18); y finalmente a dejar de fijarnos en nosotros mismos para fijarnos en Cristo y en la provisión que él ha hecho, y que sigue haciendo, para que superemos nuestras debilidades y para que se vaya perfeccionando nuestra devoción.
Así que, con sabiduría divina, Cristo desvía la atención de los discípulos de su propia inadecuación y del fracaso de Pedro y la dirige hacia el futuro glorioso que los espera.
Su provisión para que estén permanentemente con él
«No se turbe vuestro corazón», dijo Cristo; y lo dijo porque tenía la mirada puesta, no en cómo eran en aquel momento, sino en cómo serían al completarse el programa de Dios para su santificación. La santidad no implicaría solamente que pasarían unos cuantos años sirviendo a Cristo con devoción en su misión de misericordia y salvación en este mundo roto, dolorido y contaminado por el pecado: implicaría que seguirían a Cristo también en su ascensión al cielo, para seguir sirviendo a Dios sin rasgo de pecado y con una devoción absoluta en su templo celestial, donde no hará falta que ningún velo encubra la presencia del Dios Santo.
Cristo ahora comienza a hablarles de este templo. Como Hijo de Dios, descendido del cielo, tenía experiencia directa de estas cosas celestiales. Sin embargo, los discípulos no tenían experiencia alguna de ellas; ni la tendrían nunca a menos que estuviesen dispuestos a creer todo lo que les dijera con aquella fe absoluta y sencilla que ya estaban acostumbrados a depositar en Dios. «Creed en Dios», les dijo, «creed también en mí». [p94]
«En la casa de mi Padre hay muchas moradas», continuó. En otra ocasión, casi al principio de su ministerio público, Jesús ya había empleado la expresión «la casa de mi Padre», Y en aquella ocasión se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Incluso aquella casa terrenal era santa, y todos aquellos que servían a Dios en ella, los sacerdotes principales y los secundarios —los Levitas— tenían que ser santos, es decir apartados y dedicados exclusivamente al servicio de Dios. Era preciso que nada contaminara la santidad de la casa. Por tanto, cuando el Señor descubre como los atrios del templo han sido profanados por las actividades de los comerciantes, los echa fuera diciendo: «Quitad esto de aquí; no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado» (Juan 2:16).
Y ahora, mientras habla a los discípulos de la gloria que les aguardaba, vuelve a emplear el mismo término; pero esta vez no se refiere al templo terrenal sino al celestial, el «mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación» (Hebreos 9:11). «En la casa de mi Padre hay muchas moradas —o habitaciones—». Curiosamente, el templo terrenal del Padre también tenía muchas «habitaciones» alrededor, donde los sacerdotes y los levitas se alojaban, según la tarea concreta que tocaba hacer a cada uno de ellos, se tratara de preparar el incienso, de almacenar la madera ofrendada para los fuegos del altar, de hacer el pan de la proposición, etcétera. Cada uno de los siervos de Dios que trabajaban en el templo tenía un lugar donde se sentía «en casa», por así decirlo, y donde realizaba el servicio y el culto a Dios. Y ahora Cristo emplea la misma expresión para describir el templo eterno, celestial, infinitamente superior y más glorioso. Aquel templo también cuenta con muchas «habitaciones», donde su pueblo, en el momento de la Segunda Venida de Cristo, con sus cuerpos glorificados y con la variedad infinita de personalidades redimidas que lo componen, entrará para llevar a cabo sin cesar su servicio y culto perfectos a Dios. [p95]
La preparación de un lugar
«Me voy y preparo un lugar para vosotros», dijo Cristo (Juan 14:3); y ha habido una diversidad de opiniones en lo que se refiere al significado exacto de sus palabras. Algunos han expresado la opinión de que se refería a la cruz. Con su muerte pagaría la deuda del pecado y permitiría que Dios permaneciese perfectamente justo y al mismo tiempo los perdonase y aceptase (Romanos 8:24–26). La sangre de Jesús limpiaría sus conciencias y los dejaría en libertad para servir al Dios viviente (Hebreos 9:14). Gracias a Dios que todo esto es cierto: la muerte de Cristo ha logrado esto no solo para los primeros discípulos, sino para todos los que depositan su fe en Cristo.
Por otro lado, si es a esto a lo que Cristo se refiere, sería de esperar más bien que dijera: «voy a prepararos a vosotros para ocupar un lugar», en vez de «me voy y preparo un lugar para vosotros». Cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, no hizo ni más ni menos que ocupar el lugar que había ocupado anteriormente (Juan 6:62). Como el Hijo de Dios, ocupó de nuevo el lugar que le correspondía; el Padre lo glorificó junto con él mismo con la gloria que tenía Cristo con el Padre antes de que el mundo existiese (Juan 17:5). Y, no obstante, también es verdad que, al ascender Jesucristo, Hombre, al cielo, el cielo se transformó por completo. Hasta aquel momento nunca había habido en la presencia inmediata de Dios ningún ser humano con un cuerpo humano glorificado. No sabemos, y no se nos dice en ningún lugar de las Escrituras, cuáles serán las modificaciones y cambios que harán falta en el cielo cuando los millones de personas que componen el pueblo redimido de Cristo entren con él en el tabernáculo eterno de Dios, no como espíritus sin cuerpo, sino como seres humanos íntegros y perfectos, con cuerpos glorificados. Sin embargo, de una cosa sí podemos estar seguros: Cristo les habrá preparado un lugar perfectamente adecuado para su humanidad redimida, a punto para acoger a todos los que le pertenecen: incluido a Pedro, el que una vez le negó. [p96]
El propósito de la venida de Cristo
Las palabras que Cristo escoge son muy significativas. Podía haber dicho: «Yo volveré y os llevaré al cielo donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni maldición», y esto habría sido cierto. No obstante, se expresa de forma muy distinta, pues estaba pensando en la Segunda Venida como el acontecimiento que completará la santificación de su pueblo. «Vendré otra vez», dijo, «y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». He aquí el primer y el más importante propósito por el cual Cristo nos prepara un lugar en la casa de su Padre. Es para que un día estemos con él para siempre, para que nunca más vaguemos sin sentido, alejados de él. Nunca más Pedro será llevado a negarle a causa de su debilidad, ni los demás discípulos a abandonarle a cause del miedo. Será un templo desde el cual, como lo dice Apocalipsis 3:12: «nunca más saldrá [el vencedor]». Nuestra devoción será completa.
El alcance de la segunda venida de Cristo
La provisión y la promesa de Cristo alcanzan a todos los verdaderos creyentes sin excepción. El apóstol Pablo, al describir lo que sucederá en el momento de la Segunda Venida, dice:
He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Devorada ha sido la muerte en victoria. (1 Corintios 15:51–54)
Y también, al escribir a los nuevos creyentes en Tesalónica, dice:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos [p97] esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. (1 Tesalonicenses 4:14–17)
¡Cómo comprendía Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el mayor anhelo del corazón del Salvador! «Os tomaré conmigo», dijo Cristo, «para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». «Y así», dice Pablo, «estaremos con el Señor siempre».
El alcance del sacerdocio eterno
Y el próximo detalle precioso que tenemos que observar es este: en el templo antiguo y terrenal de Dios en Jerusalén el servicio de Dios no lo llevaba a cabo todo el pueblo de Dios; quedaba limitado a los miembros de una tribu especial: la de Levi. Estos fueron apartados de los demás y consagrados para servir de sacerdotes a favor del resto del pueblo. Debido a su ordenación, eran considerados especialmente santos, y así tenían el privilegio de entrar en aquellas partes del templo donde los demás no podían entrar. Sin embargo, en Cristo, todas las limitaciones, las distinciones, y todos los privilegios especiales han sido abolidos. Ahora todos los creyentes son sacerdotes. Lo son aquí y ahora, como declara el apóstol Pedro: «también vosotros … sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo» (1 Pedro 2:5). Todos los redimidos cantan sus alabanzas a Cristo, junto con el apóstol Juan, «Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos» (Apocalipsis 1:5–6). Y para todos los redimidos que están en el cielo existe la promesa: [p98] «Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo ... y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes» (Apocalipsis 7:15; 22:3–4).
Las palabras no bastan para expresar la grandeza de esta provisión de un lugar en la casa del Padre en el cielo. El efecto será perfecto y eterno. Además, se trata de algo que no tenemos que lograr nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos. Es resultado de la obra y de la provisión de Cristo exclusivamente. Y nuestro Señor nos los da a saber ya, mientras aún estamos en la tierra, no con el fin de que seamos descuidados, sino todo lo contrario: lo hace para reforzar nuestra determinación de ser santos. Mientras todavía nos rodean las pruebas y las tentaciones, y seguimos cayendo de vez en cuando, quiere que sepamos que la meta final está asegurada. No tendremos por qué rendirnos ni desalentarnos: un día seremos como el Señor Jesús. Llegará el día cuando nuestra santidad se habrá perfeccionado, y moraremos con él para siempre. Llegará el día cuando nuestra devoción a las Personas Divinas de la Santísima Trinidad ya nunca será menos que completa y absoluta.
12: Cristo: el camino al Padre
Juan 14:4–14
Como hemos visto la primera parte de la provisión de Cristo para nuestra santificación y para mantener y perfeccionar nuestra devoción a Dios consiste en la preparación de un lugar en la casa del Padre, en el cielo. Pero ahora Cristo se dispone a exponer la segunda parte. Tendrá que ver con la provisión de una morada en nuestros corazones aquí abajo para el Padre y el Hijo. Observemos, pues, la manera como el Señor efectúa la transición desde la primera parte hacia la segunda. «Voy», dijo, «a preparar un lugar para vosotros [en la casa de mi Padre] ... y conocéis el camino adonde voy» (Juan 14:4).
Pero aquí Tomás lo interrumpe: «Señor», dijo, «si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?» (Juan 14:5).
Antes de descartar la pregunta de Tomás como señal de una comprensión muy pobre, deberíamos plantearnos honestamente la pregunta de si nosotros realmente tenemos mejor idea que Tomás de adónde el Señor ha ido. ¿Cuál es el camino a la casa del Padre? ¿Dónde está el cielo? ¿Y por dónde se llega? Por supuesto sabemos que no llegamos al cielo por un viaje a través del espacio. No llegaría ningún astronauta, aunque sobreviviese lo suficiente como para viajar billones de años luz. ¿Se trata, como algunos han pensado, de una quinta o una sexta dimensión de nuestro universo que se añaden a las [p100] cuatro dimensiones que ya conocemos y a las que, de momento, estamos limitados? O ¿se trata de una esfera que no tiene nada que ver con nuestro universo? De hecho, no lo sabemos; y no sirve para nada especular. Con toda probabilidad, aunque Dios nos explicase dónde está y por dónde se llega, seríamos incapaces de comprenderlo en nuestro estado actual.
Es por ello por lo que resulta particularmente interesante que, al contestar la pregunta de Tomás, nuestro Señor recompone la proposición original: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida»; dijo, «nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6). No dijo que nadie viene a la casa del Padre, sino al Padre.
Alguien preguntará: ¿existe alguna diferencia entre venir a la casa del Padre y venir al Padre? A nivel conceptual y práctico, la diferencia es enorme. En la tierra es posible visitar los magníficos palacios de muchos países donde vivían los emperadores y reyes de antaño. Aunque los reyes y los emperadores ya no viven allí, es posible admirar los tesoros artísticos y la espléndida arquitectura de estos grandes edificios; no obstante, por deleitoso que resulte, es una experiencia que no se puede comparar con la de conocer a estos personajes, ser convidados a cenar con ellos y conversar con ellos. O bien, puedes viajar a una ciudad lejana, y mientras estás allí, decidir visitar a un amigo a quien conocías bien hacía mucho tiempo, pero, al llegar, descubrir que tu amigo se ha ido de vacaciones. En este caso, el poder entrar en la casa de tu amigo y ver el lugar donde vive no compensaría en absoluto la decepción de no poder encontrarte con tu amigo. De la misma manera, aunque fuese posible —y por supuesto que no lo es— venir a la casa del Padre y nunca ver ni tener comunión con el Padre no sería solamente una decepción: sería un desastre eterno. La esencia de la ausencia de la santidad en este mundo, como hemos visto anteriormente, es que las personas se han aprovechado de las dádivas recibidas del Creador, pero no han tenido ni el más mínimo interés en el Creador, ni el más mínimo deseo de tener comunión con él. Si fuese posible llegar al cielo y disfrutar de todas las maravillas de la casa del Padre, sin tener ningún interés en el Padre, esto no serviría sino para perpetuar y aumentar nuestra impiedad calamitosa. [p101]
Por lo tanto, el propósito de Cristo no se limita simplemente a llevarnos a la casa del Padre cuando venga otra vez. Mucho más importante que esto será que nos lleve al Padre. De hecho, este propósito es tan fundamental para el mantenimiento y el perfeccionamiento de nuestra santidad que Cristo se propone no esperar a que lleguemos al cielo para llevarlo a cabo. Se propone llevarnos al Padre ya, mientras aún estamos en este mundo, o, mejor dicho, hacer que el Padre llegue a nosotros. De este modo, antes de que hayamos llegado a la casa del Padre para encontrarnos con él, podemos saber lo que significa recibir al Padre y al Hijo y tener comunión con ellos en la morada de nuestro propio corazón, aquí en la tierra.
Por eso, cuando Tomás dice «Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?», el Señor contesta: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6). La explicación de esta afirmación tan trascendente ocupará el largo párrafo que la sigue.
En primer lugar, «Yo soy el camino; nadie viene al Padre sino por mí»; y en los versículos 7–14 explica cómo y en qué sentido él mismo es el camino al Padre.
En segundo lugar, «Yo soy la verdad; nadie viene al Padre sino por mí»; y en los versículos 15–17 explica cómo, al enviar al Espíritu de verdad, él nos ayudará a comprender la verdad acerca del Padre.
En tercer lugar, «Yo soy la vida; nadie viene al Padre sino por mí», y en los versículos 18–24 explica cómo nos imparte la vida que debemos tener si vamos a poder gozar de la comunión con el Padre.
Cristo, el camino pleno y suficiente hacia el Padre
Cristo, entonces, es el único camino al Padre. Por supuesto, no nos hace falta ningún otro camino, puesto que Cristo es el camino pleno y suficiente. Lo es porque es la plena y completa revelación del Padre. «Si me hubierais conocido», dijo a Tomás, «también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto» (Juan 14:7).
Pero en aquel momento interrumpió Felipe. «De hecho», dijo, articulando lo que seguramente le parecería una idea fabulosa, [p102] «Estaba pensando, Señor, que nos ayudaría a comprender todo esto si nos mostrases al Padre ahora mismo. Esto sería suficiente, y resolvería todas las dudas de una vez».
Aparentemente, Felipe se refería a alguna manifestación física, alguna visión directa, extática; y creía que, si se les diese la posibilidad de ver al Padre de esta forma, todas las dudas desaparecerían al instante. Tal vez más de una vez muchos de nosotros hemos pensado lo mismo. Bajo la carga, según nosotros pensamos, de tener que aceptar todo por fe, y sin poder ver a Dios con nuestros propios ojos, lo cual creemos ha de ser la evidencia más contundente de su existencia, nos gustaría, si nos atreviésemos a hacerlo, hacer la misma propuesta que hizo Felipe. De hecho, ha habido muchos filósofos y místicos a lo largo de los siglos que han afirmado que es posible semejante visión de Dios en esta vida, y que se puede lograr si nos preparamos para ella mediante técnicas intelectuales y psicológicas.
El filósofo pagano griego Plotino (205–269–70 dC), por ejemplo, aseguró a sus discípulos que Dios —o «el Uno», como lo llamó—, era del todo desconocido pero afirmó que, no obstante, mediante técnicas intelectuales y psicológicas adecuadas, se podría acceder a una visión extática y directa del Uno, con la cual el Yo logra una plena identificación con el Uno. Ha habido formas de hinduismo que han enseñado algo parecido. Y, desafortunadamente, a lo largo de los siglos, algunos cristianos han sido tentados a pensar que, siguiendo estos mismos principios filosóficos y técnicas psicológicas, podrían ir más allá de lo que Cristo enseñó con respecto a Dios, y concibiendo a un Dios que no se puede conocer, reivindican una visión directa de este mismo Dios desconocido, y dicen gozar de una unión extática con él.
Mas contra todas estas reivindicaciones fascinantes, y falaces, tenemos la afirmación inequívoca por parte de Cristo: «Nadie viene al Padre sino por mí». En nuestra búsqueda de Dios, nunca pasaremos más allá de Cristo, ni aprenderemos nunca nada acerca del Padre que Cristo no haya revelado, o no pudiese revelar. Y no hace falta que lo intentemos. Escuchemos su réplica a Felipe: «¿Tanto [p103] tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”?» Cristo es la imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15). Él es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia (Hebreos 1:3). A Dios nadie le ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer (Juan 1:18).
Mas la réplica de Cristo debió haber dejado en el rostro de Felipe una expresión de incredulidad o de incomprensión, puesto que el Señor continuó diciendo: «¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Fíjate en las palabras que yo os hablo, y en las obras tan maravillosas que he realizado. ¿Cómo crees que las he podido hacer, Felipe? No soy yo la fuente de las palabras que digo, ni de las obras que hago. La fuente de ambas es el Padre que mora en mí. Créeme, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, y si no tienes bastante con que yo lo diga, créelo en base a las obras que he realizado».
Aquel debió ser un momento maravilloso en aquella noche maravillosa. Tomás y Felipe habían concebido a un Dios lejano, en un cielo que estaba separado de ellos por una distancia inimaginable; pero acababan de descubrir que el Padre estaba, por decirlo de alguna manera, sentado delante de ellos en la misma mesa en la persona de Jesús. Toda la tarde la habían pasado escuchando las palabras de Jesús, cautivados por la gracia maravillosa que había en ellas. Pero ahora se dan cuenta de que en realidad eran las palabras del Padre las que escuchaban. Mientras iban escuchando habían mirado el rostro de Jesús y sus expresiones de amor, de aliento y de dolor; y resulta que estaban mirando la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan se había llegado a recostar en el pecho de Jesús; y el amor que palpitaba en cada latido que oía era el amor de Dios. Y ¿acaso fue Dios mismo quien acababa de arrodillarse a los pies de cada uno de ellos para lavarles los pies? ¿Así era Dios? Precisamente así: «Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Así era Dios. Cierto que los discípulos, allí en el Aposento Alto, no [p104] habían visto la gloria externa de Dios y de Cristo, como a Juan se le permitiría vislumbrarla más adelante en la Isla de Patmos —ver Apocalipsis—, y como todo creyente las verá un día. Sin embargo, sí habían visto expresarse con claridad el corazón y la mente del Padre, su carácter y actitudes, sus palabras y sus actos. Cristo mismo había traído al Padre ente ellos. Y jamás a lo largo de toda la eternidad, aun en medio de la plena refulgencia externa de la gloria de Dios en el cielo, se descubrirá nada distinto en el corazón de Dios a lo que Cristo manifestó a sus discípulos. ¡Gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo! ¡Cuán superior es a los filósofos y místicos que, una vez te has entregado a sus teorías y a sus técnicas psicológicas, solo pueden ofrecer la esperanza —por cierto, completamente falaz— de «ver» a un Dios desconocido e incomprensible!
Cristo, el modelo para nosotros
Pero hay otro sentido en el cual Cristo es el camino al Padre para nosotros. No solo nos ha manifestado el Padre que moraba en él por medio de las palabras que dijo y las obras que hizo, las que el Padre hacía a través de él; sino que, a partir de ello, se ha convertido en un patrón para nosotros a nuestro nivel inferior de piedad y espiritualidad. Ahora se dispone a explicar esto a los discípulos.
Para que comprendamos esta verdad con la máxima claridad, volvamos a repetir el patrón una vez más. Cuando Cristo dijo: «Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras» (Juan 14:10), no se estaba representando a sí mismo como una mera máquina sin conciencia, como un ordenador el cual el Padre simplemente utilizase para expresarse. Se trataba, es cierto, de las palabras y las obras del Padre. Su origen era la iniciativa y el poder del Padre. Sin embargo, Cristo consciente y voluntariamente usaba sus propios labios para pronunciar estas palabras y sus propias manos para realizar estas obras.
Y cuando Cristo dice: «En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también» (Juan 14:12), lo [p105] que quiere decir es que el creyente es quien realmente hará estas obras: el creyente no es simplemente una especie de máquina que Cristo utiliza. Y al mismo tiempo, será Cristo quien hará estas obras a través del creyente. Escuchemos la afirmación que se repite dos veces: «Y todo lo que pidáis [al Padre] en mi nombre, lo haré … Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré». En otras palabras, la relación entre el creyente y Cristo será modelada, en lo que se refiere a estos aspectos, en la relación entre Cristo y el Padre.
Pero Cristo añadió algo sorprendente: «las obras que yo hago, él [el creyente] las hará también; y aun mayores que estas hará, porque yo voy al Padre» (Juan 14:12). ¿En qué sentido son mayores? ¿Cómo es posible que existan obras mayores que las que Cristo realizó mientras estaba en la tierra? En más de una ocasión, levantó a los muertos. ¿Puede haber algo mayor que esto?
Para comprender esto, hay que prestar mucha atención a la razón que Cristo da: «mayores ... porque yo voy al Padre» (Juan 14:12). Cuando Cristo vivía en la tierra, no podía estar, como hemos visto, en más de un sitio a la vez. Aunque a veces ejerció poder y sanó a las personas a distancia (Juan 4:46–53; Lucas 7:2–10), no se conoce ningún caso en el que estuviese o hablase en dos sitios al mismo tiempo. Sin embargo, al subir Cristo al Padre en la ascensión, esta limitación desaparece. Ahora millones de creyentes por todo el mundo, pueden orar al Padre simultáneamente en nombre de Cristo, y Cristo puede contestar estas oraciones y obrar simultáneamente a través de todos estos creyentes. Las obras realizadas serán por tanto cuantitativamente superiores a las realizadas por Cristo en la tierra.
Pero también son cualitativamente mayores. Sin duda es maravilloso ser levantado de la muerte como lo fue Lázaro (Juan 11), y así recibir temporalmente —Lázaro volvió a morir— el don de la vida física otra vez. Sin embargo, es una experiencia incomparablemente mayor recibir el don imperecedero del Espíritu Santo y ser incorporado por el Espíritu en el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13). Ahora bien, Cristo habló del don del Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra, pero las Escrituras dan a entender que el don del Espíritu [p106] no fue dado de modo general hasta que Jesús, tras la ascensión, bautizó a su pueblo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es por esto por lo que Jesús dijo a las multitudes en una de las Fiestas de los Tabernáculos: «El que cree en mí … De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva». Y el Evangelista añade: «Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado [es decir, no había ascendido]» (Juan 7:38–39; ver también Hechos 1:4–5; 2:2–3).
Ahora bien, no hay ningún hombre, ni predicador cristiano, ni siquiera un apóstol, que pueda impartir el Espíritu Santo a nadie. Sin embargo, a partir de Pentecostés, el Señor resucitado ha hablado por medio de sus siervos, y como resultado mucha gente ha creído y ha recibido el don del Espíritu Santo. Escuchemos, por ejemplo, cómo Pedro da cuenta de lo que ocurrió cuando fue enviado a predicar a un centurión romano y a sus amigos «palabras por las cuáles [serían salvos]». «Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: “Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo”» (Hechos 11:15–16). No se nos habla de ninguna ocasión cuando algo así sucediese mientras Jesús predicaba aquí en la tierra. Estas obras son «mayores», las cuales el Señor resucitado y ascendido realiza a través de su pueblo desde Pentecostés.
Huelga decir, por supuesto, que la promesa de Cristo según la cual hará todo aquello que le pidamos en nombre del Padre debe entenderse estrictamente desde esta perspectiva. No se trata de una garantía de que recibiremos todo aquello que se nos antoje a nosotros. Las peticiones se deben hacer «en su nombre», es decir: deben ser compatibles con su carácter, sus propósitos e intereses declarados en las Escrituras. Y cuando Cristo hace lo que le pedimos es «para que el Padre sea glorificado en el Hijo» (Juan 14:13). No actúa con ninguna finalidad que no sea esta.
No obstante, estas limitaciones no ponen trabas a lo maravilloso de la enseñanza de Jesús en estos versículos. ¡Imagínese cuán [p107] glorioso es el hecho de que el Padre y el Hijo estén dispuestos a tomarnos a nosotros, unos cuantos vasos de barro insignificantes, limpiarnos y santificarnos y luego contar con nuestra cooperación para que su gloria sea conocida en todas partes! Como el apóstol Pablo lo explicó más adelante:
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. (2 Corintios 4:5–7)
13: Cristo: la verdad acerca del Padre
Juan 14:6, 15–17
Todo aprendizaje auténtico y eficiente procede desde la afirmación, a la comprensión y a la repetición. Así nos sucede a nosotros como alumnos de la escuela de Cristo. A fuerza de repetición se nos va inculcando en la mente el hecho de que el principio fundamental de la verdadera santidad es el amor, la devoción y el servicio a las Personas Divinas; de modo que si queremos ser santos se debe ir acortando la distancia entre nosotros y el Padre.
Hemos considerado cómo es con esta finalidad con la que Cristo volverá un día para llevarnos corpóreamente a la casa del Padre. Mientras tanto, para prepararnos para este acontecimiento, Cristo ya nos ha traído al Padre, y ha traído el Padre hasta nosotros, mediante la encarnación, la calidad de su vida, su ministerio aquí en la tierra, su muerte y su resurrección. «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros», dice el apóstol Juan, «y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Juan 1:14). En cuanto lo vemos, como el Señor explica a Felipe, vemos al Padre.
Pero si vamos a poder acercarnos al Padre, hará falta, y lo digo con reverencia, algo más que la plena revelación de Dios en Cristo. No es que esta revelación sea insuficiente. Nada más lejos de la [p110] verdad. Sino que nuestra capacidad de comprender esta revelación es lamentablemente inadecuada.
Esto es lo primero que salta a la vista cuando miramos a los discípulos sentados en torno a la mesa con el Señor en el Aposento Alto. Mientras miraban a Jesús, Felipe y los otros estaban mirando al Padre. Sin embargo, no llegaron a asimilar bien, ni a comprender, ni a disfrutar de lo que estaban viendo. ¿Por qué no? Porque sus mentes estaban llenas de sus propias ideas, suposiciones, falsas expectativas y, en una palabra, de su ignorancia. Hasta tal punto era así que gran parte de lo que Cristo les explicó parecía innecesariamente confuso, e incluso equivocado; y se lo dijeron. Para que llegasen plenamente al Padre, haría falta no solo la plena revelación del Padre en Cristo, sino también que algo deshiciese estos bloqueos intelectuales y emocionales, algo que desvaneciese las nubes negras del miedo, de la duda y del malentendido y que permitiese entrar la luz de la revelación de Dios en Cristo.
Luego, haría falta algo más. El espíritu humano, por muy agudo y perspicaz que sea, a menos que reciba ayuda desde arriba, no alcanza a comprender ni a asimilar las cosas de Dios, como dicen las Escrituras (1 Corintios 2:14). Solo el Espíritu de Dios comprende las cosas de Dios. Por tanto, si los discípulos iban a comprender al Padre, necesitarían el Espíritu de Dios; y esto es justamente lo que el Señor Jesús informa a los discípulos que les enviará: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre; es decir, el Espíritu de verdad».
Lo primero que llama la atención aquí es el título que Jesús da al Espíritu: no el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de gracia, ni de santidad—aunque, por supuesto, es todo esto y es llamado con estos nombres en otras partes de las Escrituras. Aquí el Señor se refiere a él con las palabras: Espíritu de verdad. Estas palabras son una resonancia de las palabras anteriores de Jesús: «Yo soy ... la verdad ... nadie viene al Padre sino por mí». Ahora promete rogar al Padre, quien en respuesta a su oración enviará el Espíritu de verdad, no solo para que esté con su pueblo, sino en ellos, para que, al ayudarles a comprender la verdad acerca del Padre, los acerque cada vez más al Padre. [p111]
La verdad acerca del Padre
Tal vez la siguiente ilustración nos ayude. A un amigo mío le pidieron ofrecer clases de instrucción cristiana en un hogar de niños abandonados dirigido por el ayuntamiento de una gran ciudad. Un día al abrir la puerta del centro y entrar, se encontró con una enfermera que tenía en brazos a un niño de siete u ocho años. En cuanto mi amigo entró, el niño se puso a gritar, de modo que la enfermera tuvo que pedir a mi amigo que saliera un momento mientras calmaba al niño. Después pidió a mi amigo que volviese a entrar y, habiéndole quitado la ropa al niño, le enseñó cómo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y quemaduras. Y el niño le explicó: «Mi padre siempre me quema». El hecho era que su padre a menudo volvía a casa borracho, metía un atizador en el fuego, y cuando estaba al rojo, golpeaba al niño. Imaginemos que mi amigo hubiese intentado explicar al niño que Dios quería ser su Padre. ¿Qué concepto habría desencadenado la palabra «padre» en la mente del niño? ¡Cuánto le habría costado a mi amigo comunicar al niño cómo es Dios y lo que quiere decir cuando se refiere a sí mismo como «Padre»!
Gracias a su obra maléfica en el Jardín de Edén, Satanás, en mayor o menor grado, ha pervertido todos nuestros conceptos del carácter de Dios. Este es uno de los motivos por los que las personas que no son cristianos no están haciendo cola para aceptar el evangelio. Según el concepto de Dios que tienen, creer en él y aceptar su cielo convertiría la vida en una pesadez continua.
Y este no es el único problema que hay. Al inducir al ser humano a pecar, Satanás también abrió el paso a los sentimientos de culpabilidad, de modo que los seres humanos en el fondo temen la justicia de Dios, y se esfuerzan por tanto por convencerse de que Dios no existe; puesto que en caso de que exista, a la fuerza, temen, estará en contra suya. Como consecuencia, van formando la idea de que Dios es una especie de ogro implacable.
El creyente ha descubierto que esto no es cierto. La justicia de Dios no puede tolerar el pecado del pecador, pero Dios ama [p112] al pecador; y Cristo murió por los pecadores cuando aún éramos pecadores. La cruz de Cristo proclama que el amor de Dios ha encontrado la manera de perdonar y de aceptar a todo aquel que sinceramente se arrepiente y se dispone a ser reconciliado con Dios mediante su Hijo, Jesucristo. En lo que se refiere a su aceptación por parte de Dios, el creyente tiene perfecta paz con Dios ahora y para siempre.
Mas el problema del sufrimiento puede turbar a los creyentes, y esto a menudo ocurre. «¿Por qué Dios permite que esto suceda?», preguntamos. «¿Por qué Dios no contesta mis oraciones y pone fin a este sufrimiento o adversidad, sea la que sea?» «¿Qué he hecho para merecerlo? ¡No es justo! Yo he trabajado mucho para él, y he sacrificado muchas cosas. ¿Por qué tengo que pasar por este dolor, mientras a tantas otras personas que no estén tan entregadas, y tal vez ni siquiera son creyentes, no les pasa nada y pueden disfrutar plenamente de la vida?»
Estas preguntas son comprensibles; y en las Escrituras Dios nos ha dado el ejemplo de personas como Job para que nos demos cuenta de que él comprende nuestra angustia. No obstante, nos asegura que, sea el que sea el sufrimiento que tengamos que afrontar, al final descubriremos que «el Señor es muy compasivo, y misericordioso» (Santiago 5:11), y que si nos atrevemos a confiar en él, y a encomendarle nuestro sufrimiento, él usará este mismo sufrimiento para desarrollar nuestro carácter a fin de que lleguemos a participar de su santidad (Hebreos 12:5–13). «Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación» (2 Corintios 4:16–18).
Por otra parte, el hecho de que a menudo nuestra perplejidad ceda paso a la amargura y a la duda demuestra que aún no nos hemos acercado suficientemente al corazón de Dios. Y, por supuesto, si sucediese lo imposible y llegásemos al cielo inseguros todavía del amor del Padre y de su fidelidad hacia nosotros, el deleite y el esplendor del mismo cielo se nos volverían amargos; cuanto mayor el gozo, mayor nuestra aprensión ante la posibilidad de perderlo. [p113]
¿Cómo, por tanto, seremos llevados al Padre, para saber la verdad acerca de él de modo que estemos dispuestos a confiar en él, suceda lo que suceda, seguros de que, a pesar de todo, su amor permanece auténtico y verdadero? No bastará la mera lectura de los versículos de la Biblia que afirman que Dios nos ama, aunque estos versículos nos serán de gran ayuda. Hace falta algo más profundo que esto. Hace falta algo que sea capaz de penetrar a través de nuestros complejos de inferioridad y nuestras neurosis, y a través del pecado que caracteriza nuestra naturaleza caída y que se manifiesta en nuestra profunda desconfianza de Dios. Dice el Señor, «Yo soy el camino al Padre, porque soy la verdad acerca del Padre; y lo que os enviaré no serán palabras solamente, sino que os enviaré otro Abogado, otro Consolador: el Espíritu de verdad». No solo palabras, entonces, sino una persona. Una persona a quien podemos llegar a conocer, una persona que no solo estará con nosotros para siempre, sino que morará en nosotros (John 14:6–17). Es justamente en esto en lo que la provisión de Dios satisface nuestra necesidad.
El ministerio del Espíritu de verdad
El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es capaz de librarnos de nuestras concepciones erróneas y derramar, como Pablo lo explica en Romanos 5:5, el amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, no nuestro amor hacia Dios —en el sentido de ayudarnos a amar a Dios como deberíamos, aunque no cabe duda de que el Espíritu Santo también nos ayuda en este aspecto—, sino el amor de Dios hacia nosotros, como se desprende del contexto del capítulo 5 de Romanos. El Espíritu Santo toma el amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones, de la misma manera que alguien podría coger un vaso de agua y derramarla en el suelo de modo que corra agua por todas partes, alcanzando todos los rincones y metiéndose por las grietas. A medida que leemos la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, que nos habla del amor de Dios hacia nosotros, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros [p114] hace real y creíble esta Palabra, de modo que poco a poco van desapareciendo nuestras falsas concepciones de Dios y deshaciéndose todos los nudos enredados de nuestras dudas y nuestros temores. Así nos acercamos cada vez más al Padre.
De esta manera empezamos a comprender lo que significa «venir al Padre». No sería suficiente, aun en el caso de que fuese posible, venir al Padre en algún sentido físico. Al fin y al cabo, es posible acercarse a otro ser humano y sentarse tan cerca suyo en el mismo sofá que los dos cuerpos se toquen, y sin embargo estar a mil años luz de esa persona. Solo es cuando nuestro corazón se encuentra con el del otro y nuestro espíritu con el suyo que podemos decir que estamos cerca de él. Y sucede lo mismo en nuestra relación con Dios. El hecho glorioso del evangelio es que nuestro «venir al Padre», en este sentido no requiere un acercamiento físico, y por tanto no requiere que esperemos hasta que nos lleve al cielo mediante la muerte o la Segunda Venida de Cristo. Espiritualmente podemos acercarnos al Padre ahora mismo. Como Pablo lo explica en Efesios 2:18, «porque por medio de Él los unos y los otros [los judíos y los gentiles] tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu». De este modo, nuestra personalidad se ve transformada poco a poco. Nos volvemos progresivamente más santos, más confiados, más dedicados al Señor hasta que, como Pablo, podemos afirmar con sinceridad que aunque a menudo nos sentimos como corderos entregados cada día al matadero, estamos convencidos de que «ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro» (Romanos 8:38–39).
14: Cristo: la vida que compartimos con el Padre
Juan 14:15–24
Se estaba haciendo tarde. En la escuela de Cristo de la santidad, los discípulos ya habían escuchado cosas tan extraordinarias que tardarían años en digerir y en comprender plenamente. No obstante, ahora el Señor Jesús comienza a enseñarles acerca de otra provisión que se había propuesto hacer para ellos en el mantenimiento y desarrollo de su santidad. No los dejaría huérfanos. No solo vendría a buscarlos un día en su Segunda Venida para llevarlos a la casa de su Padre; sino que mientras tanto se acercaría a ellos de vez en cuando para manifestarse a ellos. Lo haría, sin embargo, de modo que el mundo no le vería.
Pero llegado este momento del discurso, Judas —no Judas Iscariote, pues él se había marchado, sino el otro Judas— se estaba perdiendo. ¿Cómo, se preguntaba, podría el Señor manifestarse a ellos sin que el mundo lo viese? Al no poder resolver este enigma, interrumpió a Jesús y se lo preguntó. «Señor», dijo, «¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?».
La primera respuesta a la pregunta se encuentra en las palabras del Señor: «porque yo vivo, vosotros también viviréis» (Juan 14:19). El Señor ya les había enseñado muchas doctrinas maravillosas y, después de su resurrección y ascensión, les enseñaría muchas más por [p116] medio de su Espíritu. No obstante, el Señor no es un mero conjunto de doctrinas. Es una persona; una persona real, viviente, y nuestra relación con él es una relación de vida compartida. Como Creador que ya sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, nos mantiene vivos físicamente. Pero la vida no se reduce a la vida física, ni la vida física es la clase de vida más importante. La vida verdadera también abarca la vida intelectual, la vida estética, y la vida emocional; y el nivel de vida que está por encima de todos los demás es la vida espiritual.
Lo que Cristo les decía a los discípulos era lo siguiente: aunque se marchaba físicamente, no les dejaría como huérfanos que quedan sin los padres que les dieron la vida. Los continuaría manteniendo a nivel espiritual por cuanto continuaría compartiendo con ellos la vida espiritual que él tiene; y de vez en cuando se manifestaría a ellos.
Sin embargo, es justamente aquí donde surge el problema que tiene Judas: ¿Cómo podría el Señor manifestarse a ellos sin manifestarse al mundo?
Analogías sencillas
Habiendo tenido más tiempo que Judas para reflexionar en el tema, nosotros podemos buscar analogías que nos ayuden a comprender cómo sucede esto.
Tal vez alguien te enseña una carta confidencial que haya recibido de un amigo. Todas las palabras serán comprensibles, pero al desconocer los secretos íntimos que existen entre esta persona y su amigo y al no compartir los intereses comunes que comparten el uno con el otro, no podrás entrar plenamente en el significado más profundo de la carta.
O consideremos esta otra analogía. Tu perro de compañía puede llegar a comprender bastantes cosas acerca de ti. Al verte comerte una chuleta, comprende algo de lo que sucede, y tal vez capta el placer que experimentas mientras comes. Un perro también tiene un estómago, igual que los seres humanos, y sabe lo que es tener [p117] hambre y conoce el placer de satisfacer su hambre comiendo. Sin embargo, si enseñas un cuadro precioso a tu perro, quedará como antes. El arte no significa nada en absoluto para un perro. Tal vez lo olerá, o lo lamerá o, si se lo permites, lo cogerá entre sus dientes para masticarlo, porque estas son las únicas maneras que tiene de conocer lo que le rodea. No posee un espíritu humano, y por tanto jamás podrá llegar a comprender tu cuadro. Aquellas cosas que te aportan placer gracias al espíritu humano que posees quedan más allá de la experiencia limitada de un perro. El artista te revela sus pensamientos y su concepción de la belleza a ti, pero tu perro, aunque puede ver el cuadro, es incapaz de recibir esta revelación por parte del artista.
De modo que, al darnos su Espíritu Santo, Cristo ha abierto nuestros ojos para ver un mundo lleno de significado y de motivos de gozo al cual una persona no-regenerada permanece totalmente insensible. No posee la clase de vida que hace falta para disfrutar de estas cosas. Es por esto por lo que al leer las palabras de las escrituras las encuentras vivientes y vibrantes, por cuanto revelan lo más íntimo del corazón de Dios, mientras una persona no-regenerada puede leer las mismas palabras y encontrarlas poco interesantes. Se trata de que Dios, por medio de su Palabra, comparte contigo la vida que él tiene; de que el Señor se manifiesta así a ti. Existe una comunión práctica de vida compartida entre Dios y tú. Amas a Dios y guardas sus mandamientos. Experimentas en tu ser más íntimo el gozo de complacerlo y él siente el gozo de ser complacido en ti. Y gracias a tu amor hacia él, el Padre te amará y el Señor te amará, y este amor recíproco ensanchará y profundizará el canal de comunicación entre él y tú (Juan 14:21); hasta que tanto el Hijo como el Padre vendrán a establecer su morada en tu corazón (Juan 14:23).
Ejemplos especiales
Este, pues, es el ministerio maravilloso que nuestro Señor realiza de vez en cuando en nosotros mediante su Espíritu; se manifiesta a nosotros. De hecho, se trata de un ministerio tan importante que, [p118] tras su resurrección, justo antes de que ascendiese, dio a sus discípulos unos cuantos ejemplos vívidos y visibles de ello. Juan nos explica, por ejemplo: «Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias» (Juan 21:1). Juan dice «otra vez» porque antes de esta ocasión el Señor se había manifestado a sus discípulos en diversas ocasiones y de diversas maneras. Se trata de momentos en los que se manifestó visiblemente, de modo que le podían ver con los ojos y tocar con las manos. Nosotros no podemos esperar que Cristo se manifieste de estas maneras visibles; pero lo que hizo para estos discípulos en un sentido visible y físico en aquellas ocasiones lo puede hacer con nosotros en un sentido espiritual de vez en cuando.
En el camino hacia Emaús, por ejemplo, alguien que parecía ser un forastero apareció junto a los discípulos mientras, cabizbajos y desengañados, se dirigían de nuevo hacia Emaús. Este forastero comenzó a exponer las Escrituras y, mientras iban caminando, estas Escrituras del Antiguo Testamento comenzaron a irradiar vida y gloria, de modo que sus corazones comenzaron a arder dentro de ellos. Fue el mismo Señor resucitado quien se les había acercado y se les estaba manifestando por medio de su Palabra (Lucas 24). Al llegar a su propia casa lo convidaron a compartir la cena con ellos; y en la mesa lo reconocieron como el Señor Jesús.
Hubo otra ocasión cuando se manifestó a María. Ella se encontraba, desolada, delante del sepulcro vacío del Señor, cuando un hombre a quien tomó por el jardinero comenzó a entablar conversación con ella. Fue, por supuesto, el Señor. Pero no se puso a darle una exposición de los profetas del Antiguo Testamento, como había hecho con los discípulos en el camino de Emaús, sino que le anunció la nueva relación que acababa de inaugurar: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios» (Juan 20:17). Esta relación resultó tan real para María, tan rebosante de las energías de la vida eterna, que tras este encuentro abandonó el sepulcro vacío para siempre. Había descubierto la realidad del Señor Viviente. Había descubierto la verdad de la afirmación por parte [p119] del propio Señor: «Porque yo vivo, vosotros también viviréis»; y, por consiguiente, tanto ella como todas las demás mujeres cristianas abandonaron la idea de convertir el sepulcro de Cristo en un templo; no se erigen templos a los que están vivos (Juan 20).
En otra ocasión, de la que Juan da cuenta en el capítulo 21 de su evangelio, Simón y unos cuantos otros discípulos habían pasado toda la noche pescando, sin pescar nada, cuando, al amanecer, se percataron de la presencia de un extraño en la playa. Este les preguntó desde la playa si habían pescado algo y cuando contestaron «nada», les dijo que echasen las redes a la derecha. Lo hicieron y pescaron una cantidad enorme de peces. Juan fue el primero en darse cuenta de que era el Señor. «Pedro», dijo, «¡Es el Señor!». Era cierto. El Señor se les había acercado, no mientras leían la Biblia, ni en su desolación como en el caso de María al sepulcro, sino en medio de su trabajo de cada día; y mediante su dirección y el éxito que se desprendió de ella, se manifestó a ellos.
Y todavía hace lo mismo con nosotros. No lo vemos, ni se trata de una experiencia que ocurre cada día de la semana, ni cada vez que leemos la Biblia, ni cada vez que realizamos alguna tarea para él; mas de tanto en tanto, en medio de las faenas, las tristezas y las obligaciones de cada día se nos acercará de algún modo que nos resultará indeciblemente real en lo más íntimo de nuestro corazón. Sentimos el calor de su presencia, la fuerza de su vida. Oímos en nuestro fuero interior el roce del manto del Pastor a nuestro lado y exclamamos con la más profunda convicción: «¡Es el Señor!».
Un lugar permanente para el Padre y el Hijo en nuestro corazón
Puesto que él es la vida y comparte con nosotros aquella vida divina, se convierte, entonces, para nosotros en el camino al Padre. Sin embargo, también nos enseña cómo, y bajo qué condiciones, el Padre y el Hijo están dispuestos a venir y a establecer su morada en nuestro corazón. Es del todo natural, por supuesto, que alguien [p120] que profese tener la esperanza de llegar a la casa del Padre en la Segunda Venida de Cristo desee preparar una morada para el Padre y el Hijo en su corazón aquí abajo.
¿Cuáles, por tanto, son las condiciones? «Si alguno me ama», dice Cristo, «guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió» (Juan 14:23–24). Cuando esperamos recibir a un invitado meramente humano en nuestras casas, sería una cuestión de cortesía tener en cuenta los deseos de nuestro invitado y hacer lo posible para cumplirlos.
Asimismo, si queremos preparar una morada para el Padre y el Hijo en nuestros corazones, las condiciones fundamentales son que, en primer lugar, los amemos, y al amarlos, que escudriñemos su Palabra para descubrir lo que les complace y lo que no; y que demostremos nuestro amor al buscar, de todo corazón y con humildad, hacer aquello que les complazca y abstenemos de todo aquello que les disguste. De este modo experimentaremos cada vez más profundamente su amor y su compañía con nosotros. Por supuesto, hay un sentido en que el amor de Dios es incondicional. Él nos amó cuando aún éramos pecadores y enemigos suyos, y continuará amando a su pueblo con aquella clase de amor incondicional. Pero aquí en lo que estamos pensando es en nuestro disfrute mutuo de nuestro amor el uno por el otro, en comunión íntima con el Padre y su Hijo; y una entrega y obediencia absolutas a sus mandamientos es la única manera de acceder a este disfrute práctico de su amor.
Haríamos bien, pues, en unirnos al apóstol Pablo cuando oró por nosotros y por todo el pueblo de Dios:
Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que [p121] sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. (Efesios 3:14–21)
No hay vía más segura que esta hacia el desarrollo de una santidad práctica.
15: El legado de despedida de Cristo
Juan 14:25–31
La primera parte del curso de Cristo sobre la santidad está a punto de acabar; pero antes de que los discípulos dejen el Aposento Alto, nuestro Señor, con gran sabiduría y compasión, se pone a reforzar su fe y su confianza.
El aprendizaje puede resultar un proceso difícil y desalentador, y no sería de extrañar que los discípulos comenzasen a tener la impresión de que jamás podrían recordar la enorme cantidad de detalles que contenía cada lección, sin mencionar la necesidad de comprender y poner en práctica todos los conceptos nuevos que se les habían planteado. Es una sensación que todos experimentamos de vez en cuando; y sería fácil llegar a la conclusión que el aprendizaje qua hace falta para desarrollar la santidad es una carga onerosa, más allá de la capacidad de llevarla para la gente normal como nosotros. No es así, por supuesto. A menudo resulta duro, por supuesto, y exige fuerza de voluntad y perseverancia. Sin embargo, el Señor está ahí para impartirnos lo que también inculcó en la mente y en el corazón de sus apóstoles: la confianza en la posibilidad de que llegasen a asimilar estas lecciones, la paz interior de corazón en medio de las batallas de la vida, una fuente [p124] inagotable de gozo, y la seguridad del éxito en sus esfuerzos por llevar a cabo estas lecciones en medio de un mundo hostil.
Confianza en el aprendizaje
En primer lugar, recibieron la garantía de que no tendrían que luchar a solas para recordar y comprender lo que se les había enseñado. Se les enviaría un Consejero Divino; y el éxito que experimentarían en el proceso de aprender tendría más que ver con la capacidad del Consejero para enseñar que con la capacidad de ellos para aprender: «Estas cosas», dijo Cristo, «os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador [Consejero], el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho» (Juan 14:25–26).
Esta gloriosa promesa se aplica en primer lugar, por supuesto, a los apóstoles. Es precisamente en esta promesa en lo que descansa la fiabilidad de nuestro Nuevo Testamento. Durante el tiempo que estuvo en la tierra nuestro Señor enseñó muchísimas cosas a sus discípulos. ¿Cómo podemos estar seguros, al leer nuestros evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se trata de una relación precisa y válida de lo que nuestro Señor hizo y enseñó? Con la mejor voluntad y el mejor cerebro del mundo, ¿cómo sería posible recordar lo que Jesús realmente les enseñó? La respuesta es que nuestro Señor no les obligó a depender de sus propios recursos para realizar esta tarea tan enorme, y así plasmar el documento que resulta ser el fundamento de la fe cristiana. Envió al Espíritu Santo quien, de manera divina y sobrehumana, trajo a la memoria de los apóstoles aquello que habían oído decir a Cristo; es por esto por lo que, al leer nuestro Nuevo Testamento, podemos estar seguros de que tenemos en las manos aquello que Cristo mismo quería que tuviésemos.
Además, les ayudaría también a comprender lo que recordaban. Es evidente que en el Nuevo Testamento tenemos mucho más que una relación fiable de los hechos y dichos de Cristo: es una relación interpretada. En nuestros días, hay mucha gente que arremete [p125] contra el Nuevo Testamento por este motivo. Sostienen que, puesto que los evangelios no son una mera relación de la vida y de las enseñanzas de Cristo, sino que son una relación con interpretación, no podemos estar seguros de que constituyan exactamente lo que Cristo dijo o quería decir. No tenemos sino la interpretación por parte de la Iglesia primitiva de lo que dijo y quería decir.
No obstante, se trata de un argumento falso, puesto que, según la promesa de nuestro Señor en Juan 14:26, la autoridad del Espíritu Santo está detrás de los propios textos de los evangelios y de las interpretaciones que tenemos de ellos. Además, la promesa también incluye la garantía de que el Espíritu Santo también enseñaría a los apóstoles las cosas que el Señor no pudo enseñarles mientras estuvo con ellos (Juan 16:12–13). Antes de la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo, había una gran cantidad de cosas que ni podían haber comenzado siquiera a comprender. En cuanto a estas cosas, por lo tanto, el Señor guardó silencio en aquel momento, teniendo la intención de comunicarlas a sus discípulos más adelante, después de su resurrección y ascensión, por medio del Espíritu Santo. Son estas cosas las que constituyen el contenido de las epístolas inspiradas del Nuevo Testamento (ver Hechos 1:1–5; Efesios 3:2–21), una vez dado a los santos (Judas 3).
En este sentido primario, entonces, la promesa estaba dirigida no a los centenares de discípulos que el Señor había hecho durante su ministerio en la tierra, ni tampoco a la Iglesia Cristiana post-apostólica, ninguno de cuyos escritos está inspirado en el mismo sentido especial que las epístolas del Nuevo Testamento, sino a los miembros fundadores de la Iglesia, los apóstoles y los profetas especialmente escogidos por el Señor (Efesios 5:3).
Dicho esto, también podemos aplicar la promesa a nosotros en otro sentido secundario. El Espíritu Santo ha sido enviado con el propósito específico de ayudarnos a comprender las enseñanzas de Cristo. A nosotros también nos cuesta comprender lo que significa tener a Cristo morando en nosotros, y la realidad de esta experiencia a menudo queda ensombrecida por el quehacer de cada día. Sin embargo, él permanece con nosotros para seguir recordándonos lo [p126] que hemos aprendido, que la santidad no es simplemente cuestión de que nosotros luchemos para sobrevivir día a día a partir de nuestras propias fuerzas ¡El Señor está con nosotros! Y no solo está con nosotros, sino que también está en nosotros, esperando para hacer valer a través nuestro su mente y su reacción ante las circunstancias por las que estemos pasando. Del mismo modo que un instructor de natación enseñará a un participante a relajarse y dejar que el agua lo aguante —cosa que el agua hace perfectamente—, así el Espíritu Santo nos enseñará a confiar en él para que tengamos toda la gracia, el poder y la perseverancia que nos hace falta para seguir adelante, tanto en lo que se refiere al aprendizaje teórico de la santidad como en la cuestión de ponerla en práctica.
Paz en medio de las batallas de la vida
A continuación, vino el legado de la paz: «La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» (Juan 14:27). Aunque se trata de un legado maravilloso, tengamos cuidado que no le atribuyamos un significado que no tiene. A veces la manera como un creyente cita estas palabras cuando habla con otro creyente daría a entender que está mal que un creyente se sienta apenado o triste; como si los creyentes tuviesen que experimentar una ecuanimidad constante. Como consecuencia, cuando un creyente se siente abrumado por el dolor o la decepción, se acusan a sí mimos de ser creyentes indignos y mediocres; lejos de encontrar en la promesa del Señor un motivo de consuelo, su incapacidad —como a ellos les parece— de experimentar dicha paz no hace sino aumentar su dolor.
Es importante recordar, por tanto, que el mismo Salvador que pronunció estas palabras «se angustió en espíritu», como media hora antes, al anunciar a sus discípulos que uno de ellos estaba a punto de entregarle (Juan 13:21). Si por un lado estaba dispuesto a confesar que se sentía turbado, y, por otro lado, al cabo de poco rato, hablaba de la paz, fue porque no vio ninguna contradicción entre una cosa y la otra. El momento estaba por llegar cuando saldría del Aposento Alto [p127] y entraría en el huerto de Getsemaní donde «comenzó a afligirse y a angustiarse mucho» y donde dijo a sus discípulos «mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte» (Marcos 14:33–34); no obstante, no debemos pensar que la paz de la que había estado hablando de pronto se vio anegada por la inundación del dolor que sufrió en el huerto.
En primer lugar, al dejarles su paz se estaba despidiendo de ellos según la costumbre oriental, y al mismo tiempo les aseguraba su amor, su lealtad y su preocupación incesante por ellos, de modo que, al marcharse él, estuviesen absolutamente seguros de que no les había abandonado, sino que se mantendría fiel a ellos. Su confianza en su amor y lealtad redundaría en una paz profunda en su fuero interno, de modo que, por mucho que la superficie de sus emociones se viese agitada por el viento y las tormentas, su paz esencial permanecería estable y segura. En este sentido, señaló hasta qué punto él es diferente del mundo. El mundo es notorio por la precariedad de su lealtad. Hoy te promete paz y seguridad, y mañana ya se ha olvidado de ti, o te traiciona, igual que hizo Judas con Cristo.
El mundo carece, de hecho, de una seguridad esencial, pues, por definición, el mundo constituye un sistema de pensamiento y una manera de vivir que ha perdido su confianza en Dios. Aunque Dios es la fuente de todo lo bueno que hay en el mundo, Dios mismo representa una amenaza, una fuente de inseguridad más bien que de seguridad. Se comporta como un niño que abre el frigorífico y roba el helado que su madre tenía preparado para la cena. Fue la intención de la madre darle el helado al niño de todas formas en el momento apropiado y, al salir de casa, le había dicho que no lo tocase; sin embargo, mientras está fuera de casa, el niño ya no puede resistir la tentación y se hace con el helado, de modo que la perspectiva del regreso de su madre ya no constituye un motivo de alegría sino una amenaza y la posibilidad de un castigo. Es así como el mundo concibe a Dios. Desde el momento en que Satanás logró que Eva tomase la fruta, en contra de lo que Dios había mandado, los seres humanos caídos en general ven a Dios como una amenaza, y buscan la seguridad en ellos mismos y en el pequeño mundo que se han construido [p128] alrededor suyo. Intentan montar barricadas para impedir que Dios entre. No obstante, su mundo es un mundo muy frágil. Está rodeado de inmensas fuerzas naturales que no pueden manejar; y la corteza de este mundo, como si de un pastel se tratase, es susceptible de romperse a causa de la enfermedad o cualquier contratiempo; la muerte está a la puerta, esperando su momento para entrar. Incapaces de confiar en Dios, a menudo encuentran que tampoco pueden confiar, en última instancia, en los demás hombres. Viven al borde de un abismo de inseguridad. El mundo no tiene paz, y no la puede aportar. Solo es en Dios el Creador donde se pueden encontrar la salvación y la seguridad y, por tanto, solo en Dios hay paz.
Una fuente de gozo inagotable
Y, ahora, el Señor les señalará un motivo de gozo sin límites. Su marcha, en cuanto realmente la entendiesen, resultaría ser una fuente no de dolor sino de gozo. «Oísteis que yo os dije», les dice, «“Me voy, y vendré a vosotros”. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo» (Juan 14:28).
Debemos preguntar, por supuesto, en qué sentido su marcha podría resultar ser un motivo de regocijo, y qué quiso decir exactamente al proclamar: «El Padre es mayor que yo». Las dos cuestiones están íntimamente vinculadas entre sí. En lo que se refiere a su naturaleza esencial, nuestro Señor era igual al Padre; mas durante su vida en la tierra, como lo explica Pablo en Filipenses 2, nuestro Señor no ocupaba el mismo rango que el Padre. Se había sometido, voluntariamente, a las limitaciones de un cuerpo humano, el cual solo podía estar en un lugar en un momento determinado. El Padre no era limitada de esta manera. Además, Cristo, como hemos visto, no podía estar en los discípulos mientras tenía un cuerpo humano de carne y hueso como el de ellos. El Padre no tenía tal limitación. Lo glorioso de la nueva situación que estaba anunciando consistiría en dos hechos: en primer lugar, nuestro Señor se marchaba para estar con el Padre con todo lo que esto implicaba en cuanto a la glorificación de su cuerpo humano y a la liberación de las [p129] limitaciones de la vida en la tierra. Sin embargo, no solo iba al Padre: volvería a hacerse presente con ellos eventualmente y, al hacerlo, ya no estaría limitado a un lugar ni a una sola persona a la vez. Igual que el propio Padre, podría estar presente con todo su pueblo en todos los lugares y en todos los tiempos—y dentro de cada miembro de su pueblo en todos los lugares, en cada momento y en cada circunstancia.
A veces pensamos que sería mejor si el Señor pudiese estar físicamente con nosotros, igual que estuvo físicamente con los discípulos durante su vida en la tierra; pero se trata de un sentimiento equivocado. Recordemos que mientras el Señor estuvo físicamente con los discípulos el comportamiento de ellos a menudo dejaba mucho que desear. El fracaso más estrepitoso de Pedro, por ejemplo, tuvo lugar no después de que el Señor hubiese partido hacia el cielo, sino mientras aún estaba con ellos en la tierra. De hecho, nuestra situación hoy día es considerablemente mejor que la de los primeros discípulos. El Señor, habiendo subido al Padre, y venido a su pueblo mediante su Espíritu, está más cerca de nosotros de lo que jamás hubiese podido estar de los discípulos antes de la crucifixión; y sigue con nosotros constantemente de una manera que habría sido imposible durante su estancia física en la tierra. Esta, por definición, es una fuente de gozo que jamás nos podrá ser arrebatada.
Sin embargo, debió haber costado mucho trabajo a los discípulos asimilar todo esto. Hasta tal punto que lo que resulta sorprendente es que el Señor se tomase las molestias de intentar explicárselo, siquiera a estas alturas, al final de su ministerio. Pero se trató de un propósito sabio: «Y os lo he dicho ahora, antes que suceda» (Juan 14:29), dijo, «para que cuando suceda, creáis». Cuando experimentaron, en el día de Pentecostés, la maravilla de la venida y la presencia dentro suyo del Espíritu Santo, se acordarían de las palabras del Señor Jesús en el Aposento Alto, y su confianza en él se reforzaría. Dirían continuamente en su interior: «Tenía razón. Lo que dijo se ha cumplido. Ha sucedido exactamente como prometió». Y nosotros, por nuestra parte, podemos estar seguros de que las cosas tan preciosas que hemos aprendido en estos capítulos del evangelio de Juan no [p130] fueron inventadas por la Iglesia después de la muerte de Jesús; Sino que él las enseñó mientras aún estaba en la tierra.
La victoria asegurada
Y ahora la primera parte del curso estaba llegando a su final, y pronto el Señor diría a los discípulos que se levantasen, que saliesen del Aposento Alto y que lo siguiesen por las calles de Jerusalén. El Señor no iba engañado en absoluto en lo que se refiere a la realidad del conflicto que le esperaba; sin embargo, habiendo legado la paz a sus discípulos, les quería asegurar, antes de que el conflicto comenzase, de que no le cabía la menor duda en cuanto a la victoria final. Al iniciar las clases sobre la santidad (Juan 13:1–4), habla de la confianza que tenía en su capacidad de comenzar y llevar a término el proceso de la santidad de su pueblo, a pesar de la oposición de Satanás. Ahora, llegado el punto medio de las lecciones, habla de nuevo de esta confianza. «Viene el príncipe de este mundo» dijo; y el furioso conflicto que seguiría estas palabras no le dejaría mucho tiempo para conversar más con los discípulos. Pero escuchemos el motivo de su certeza de la victoria. «Viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí; pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí» (Juan 14:30–31).
Cabe notar en seguida que el secreto de la victoria fue su amor al Padre, inquebrantable y sin desviaciones. Ahora bien, es cierto que nosotros hombres y mujeres normales y corrientes en ocasiones hablamos con excesiva facilidad de nuestro amor a Dios, aunque a menudo nuestra conducta contradice nuestras afirmaciones. Cuando así hablaba el Salvador, fue distinto. Su amor era siempre constante, pleno y verdadero. No obstante, en todos los Evangelios solo una vez le oímos decir: «Yo amo al Padre», y esto lo encontramos precisamente aquí, en este texto. Fue un momento significativo: ahora llegaba el momento cuando tendría que demostrar ante el cielo, el mundo y el infierno que su amor al Padre era absoluto y sin vacilaciones. [p131]
Eva, en el Jardín de Edén, rodeada de todos los deleites que Dios tan pródiga e ingeniosamente le había dado para su disfrute, se dejó engañar, creyó que Dios obraba en contra suya. Escogió la fruta prohibida en lugar de Dios y su Palabra. Se amaba a sí misma y al mundo más de lo que amaba al Padre. Ahora habría otro encuentro: esta vez entre el Señor y Satanás, príncipe de este mundo, quien recurriría a todo el veneno que había en él para despojar a aquel de todo lo que poseía, hasta de la ropa que llevaba puesta, y le daría a cambio todo lo que jamás le habría correspondido: el dolor y la agonía de Calvario. Y Cristo habría podido evitar todo esto si hubiese estado dispuesto a dejar de amar al Padre. Sin embargo, el Príncipe de este mundo no tenía nada en Cristo. No había en él ni pecado, ni debilidad que cediese ante sus zalamerías o su hostilidad. Cristo demostraría al universo entero lo que él opinaba del Padre. Puesto a elegir entre todos los reinos del mundo, y toda su gloria y esplendor, a costa de la deslealtad al Padre, por un lado, y, por otro lado, la lealtad al Padre con todo el dolor y sufrimiento que el mundo pudiese infligir, eligió lo segundo. Su amor al Padre era inquebrantable, y no se quebrantó jamás.
Esto es la santidad, y de pronto nos damos cuenta de que nuestro Señor, quien hasta aquí ha echado mano de parábolas escenificadas e ilustraciones prácticas para dar a entender lo que es la santidad, no es un mero teórico, ni es, solamente, un maestro divino muy hábil. Se presenta a sí mismo como el paradigma por excelencia de la verdadera santidad. Ya hemos visto, al considerar la manera como el Señor pasa el bocado de pan a Judas, que la verdadera santidad no se encuentra en la mera observación de las reglas. La verdadera santidad es la devoción del corazón a Dios. A partir de este momento veremos cómo esta santidad se manifiesta en toda su gloria y en su terrible esplendor delante de nuestros ojos. Nuestro Señor no dijo una cosa para luego hacer otra distinta. Era lo que enseñaba. Hizo lo que mandó hacer a sus discípulos. Un día nuestro amor, aún tan imperfecto, será perfeccionado. Pero mientras tanto, nuestra única esperanza de llegar a ser perfectos un día se encuentra en aquel que nos amó como él mismo fue amado por [p132] el Padre; quien nos amó mientras, a diferencia de él, éramos imperfectos y lejos de merecer ser amados. Y no nos dejará hasta que su amor nos haya convertido en aquello para lo que fuimos creados.
Al reunirse la escuela por primera vez, y justo antes de que el Señor iniciase sus clases sobre la santidad, Juan nos ofrece un bosquejo de las circunstancias y de la actitud fundamental del Señor hacia sus discípulos y hacia su propia enseñanza. «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo», dice Juan, «los amó hasta el fin» (Juan 13:1). Y ahora, a medida que comprendemos todo lo que este amor santo implicaba para él, podemos comprender más plenamente sus palabras de despedida, y la lealtad que subyace en ellas: «La paz os dejo, mi paz os doy … No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» (Juan 14:27). Un día su victoria completa nos pertenecerá completamente a nosotros.
16: La hora del recreo
Los alumnos han hecho la mitad del camino en lo que se refiere a sus clases. En respuesta a las palabras del Maestro: «Levantaos, vámonos de aquí», los discípulos se levantan y marchan hacia la puerta. Tardarán cierto tiempo en salir uno por uno del Aposento Alto, desfilar por los peldaños de piedra hasta reagruparse de nuevo en la calle alrededor de su Señor, antes de comenzar a caminar juntos hacia Getsemaní, donde se les impartirá la segunda parte del curso. Aprovecharemos este interludio para repasar el terreno que hemos cubierto hasta aquí, y para contemplar el que todavía nos queda por cubrir.
Recordemos que la primera mitad del curso tenía 3 partes: 1. La parábola puesta en escena del lavamiento de los pies de los apóstoles; 2. La exposición de la traición de Judas; y 3. El anuncio, por parte de Cristo, de su partida inminente y la explicación de su propósito y de sus implicaciones. Veremos que la segunda mitad del curso igualmente se compone de tres partes: 1. La parábola de la vid y los pámpanos; 2. La exposición del odio del mundo; y 3. El anuncio, por parte de Cristo, de su partida, y su necesidad e implicaciones. Las dos mitades tienen, pues, la misma estructura formal:
Tabla 2. Estructura formal del capítulo
| Juan 13–14 | Juan 15–16 |
|---|---|
| 1. La parábola del lavamiento de los pies 13:1–23 | 1. La parábola de la vid y los pámpanos 15:1–17 |
| 1. Jesús pone de manifiesto la traición de Judas 13:21–32 | 1. Jesús pone de manifiesto el odio del mundo 15:18–27 |
| 1. La partida de Cristo 13:33–14:3 | 1. La partida de Cristo 16:1–33[p134] |
y no solo se trata de la misma estructura formal, sino que se detecta una simetría detallada en cuanto a la temática tratada a lo largo de todos estos capítulos, con numerosas semejanzas y no pocos contrastes realmente asombrosos.
Tabla 3. Paralelos entre las dos secciones
| Juan 13–14 | Juan 15–16 |
|---|---|
| I. La parábola del lavamiento de los pies. | I. La parábola de la vid y los pámpanos |
| A. El propio lavamiento 13:1–11 | A. «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador ... Permaneced en mí» 15:1–8 |
| El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios. | Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí … Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman. |
| B. El significado del lavamiento de los pies 13:12–20 | B. La exhortación a amar 15:9–17 |
| 1. Os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. | 1. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. |
| 2. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé ... | 2. No hablo de todos vosotros; yo conozco a los que he escogido. [p137] |
El significado de este paralelismo
Nuestra primera reacción a la presencia de las muchas similitudes entre los Juan 13 y 14 por un lado y 15 y 16 por otro será, seguramente, de alivio. Esto quiere decir que muchos de los principios fundamentales aprendidos en los primeros dos capítulos serán repetidos en los otros dos. Y habiendo comenzado ya a intentar comprenderlos, nos resultará más fácil cuando los volvamos a encontrar.
Por otra parte, mientras los Juan 15 y 16 se parecen bastante a los 13 y 14, no son repeticiones de lo mismo. En el cuerpo humano, la mano derecha es semejante a la izquierda, pero esta no es una copia exacta de aquella. Las dos se complementan; una es igual que la otra, y, al mismo tiempo, es la contraria. En algunos aspectos importantes la mano izquierda es muy distinta a la derecha. El equilibrio del cuerpo depende de que tenga dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas. Además, el tener dos ojos y no solo uno nos confiere una ventaja funcional importante: nos permite juzgar con mayor exactitud la profundidad y la distancia. Y el hecho de tener dos orejas nos permite determinar desde qué dirección nos llega el sonido.
Pero los principios fundamentales de la santidad siempre son los mismos: de ahí las similitudes entre las dos partes del curso. La segunda parte del curso no resulta ser una repetición de la primera: la complementa. La santidad tiene dos vertientes, iguales en muchos aspectos, pero diferentes en otros. Y las dos vertientes son igualmente necesarias, si queremos que nuestra santidad sea satisfactoria, equilibrada y completa. Es por esto que el curso se compone de dos partes; y es por esto también que las dos partes del curso se tuvieron que impartir en dos entornos diferentes: dentro y fuera del Aposento Alto.
En tercer lugar, las similitudes y los contrastes entre las dos partes del curso darán lugar a numerosas y provechosas preguntas.
¿Por qué, por ejemplo, se vuelve a plantear la cuestión de la limpieza del creyente en relación con la parábola de la vid y los pámpanos, cuando ya ha sido tratada amplia y adecuadamente a través [p138] de la parábola escenificada del lavamiento de los pies? ¿Es la misma operación de limpieza? ¿Acaso la limpieza del Juan 15 añade algo importante a lo enseñado?
Tomemos otro ejemplo. Los motivos de la partida de nuestro Señor como se explican en el Juan 14 no resultan difíciles de comprender: debe marcharse para prepararnos lugar en la casa de su Padre. Pero los motivos de su partida que aparecen en el Juan 16 son diferentes: debe marcharse, pues si no se marcha, el Consolador no vendrá. Pero, ¿cómo se explica la diferencia?
Y, como último ejemplo, ¿cómo puede el Señor decir en el Juan 16:5: «Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿Adónde vas?”» si en el Juan 13:36 Pedro justamente le había preguntado: «Señor, ¿adónde vas?»?
Mas dejemos de preguntar. Si nuestro vistazo a los Juan 15 y 16 nos ha demostrado que, mientras vamos aprendiendo las lecciones que los componen, hemos de comparar y contrastarlos con los dos capítulos anteriores, estamos preparados para unirnos de nuevo al Señor y los discípulos, a punto de iniciar la segunda parte del curso sobre la santidad.
Segunda Parte: Lecciones fuera por la calle
[Esta página está intencionadamente en blanco]
Sesión 1: Una santidad para deleitar el corazón de Dios y del hombre
En la primera parte del curso aprendimos que el secreto interno de la santidad se encuentra en la devoción del corazón a las Personas Divinas.
En esta segunda parte del curso, aprenderemos que la verdadera santidad requerirá que los discípulos den testimonio público ante Dios y de Dios en un mundo que odia tanto al Padre como al Hijo.
Este testimonio es doble. En primer lugar, consiste en una conducta y un estilo de vida agraciados, semejante a los de Cristo mismo, que demuestren ante el mundo cómo es Dios, de modo que «[los hombres] vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos».
En segundo lugar, consiste en el testimonio verbal: mediante la conversación personal, la predicación pública, la palabra escrita, y aprovechando todos los medios apropiados que haya a nuestra disposición para proclamar a las personas de todas las edades, todos los rangos sociales y todas las nacionalidades, el glorioso mensaje de Cristo.
Se trata de una responsabilidad enorme. Sin embargo, en estos capítulos Cristo explicará cuál es la provisión que ha hecho para sus discípulos, y cuáles son los recursos que continuamente pone a su [p142] disposición para que lleven a término con realismo y con éxito esta doble responsabilidad.
En una palabra, la provisión es esta: la primera responsabilidad, la iniciativa y los recursos que hacen falta para este testimonio mundial corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo es la vid a través de la cual el carácter, las energías y la gracia de Dios llegan al mundo. El papel de los creyentes consiste simplemente en ser pámpanos de la vid, canales para los recursos que proceden únicamente de Dios; y en serlo al someterse al cuidado del Padre y a la guía del Espíritu Santo.
17: Una metáfora con una historia
Juan 15:1
Ahora volvemos a reunirnos con Cristo y con sus discípulos para asistir a la segunda parte de su discurso acerca de la santidad. Como ya hemos comentado, la santidad tiene dos vertientes, por lo que el curso tenía dos partes. La primera parte se impartió en la intimidad del Aposento Alto, con la luz tenue y acogedora de las lámparas de aceite y el ambiente solemne de la Cena de Pascua. Allí habían aprendido cuál es la base verdadera e indispensable de la santidad: el lavamiento de la regeneración una vez por todas y el posterior lavamiento de los pies, muchas veces repetido. Allí también demostró delante de los ojos de todos ellos, en qué consiste la verdadera santidad: la devoción a las Personas Divinas. Entonces, a medida que iban aprendiendo que el Padre moraba en el Salvador, y que por tanto estaba presente con ellos en torno a la mesa en el Aposento Alto, y que estaba también dispuesto a venir a morar en el corazón de cada uno de ellos, debió de parecer como si toda la gloria del mismo cielo les envolviera, encerrados como estaban con el Señor a quien amaban, al abrigo, por el momento, del mundo oscuro y hostil que había al exterior de las puertas. De buena gana habrían optado por quedarse allí para siempre; y ¿acaso esta comunión sagrada con [p144] el Señor no era no solo el meollo, sino el principio y el fin de toda santidad?
¡En absoluto! Solo era la mitad de la cuestión. La santidad tenía otra vertiente muy diferente; a fin de que la comprendiesen, hacía falta que fuesen transportados, tanto en mente como en cuerpo, a otra esfera muy distinta. «Levantaos», dijo Cristo, «vámonos de aquí» (Juan 14:31). No podemos estar del todo seguros si fue en aquel momento cuando se levantaron, salieron del Aposento Alto y bajaron hasta la calle por la escalera de piedra; o si tras oír las palabras: «Levantaos, vámonos de aquí», siguieron en el Aposento hasta acabar el resto del curso. Sin embargo, lo más probable, con mucha diferencia, es que se marcharan en seguida. Hay algo, al menos, de lo que podernos estar seguros: tras el mandato de que se levantaran para marcharse, tuvieron que mirar más allá de la intimidad del Aposento Alto y enfrentarse con las realidades exteriores, donde el frío aire nocturno estaba envenenado por las intenciones asesinas de los sacerdotes, y donde el traidor esperaba en la sombra, impelido por el poder del infierno. Ahora les toca aprender que la verdadera santidad no solo implica la devoción a las personas Divinas, sino también el testimonio del Padre y del Hijo. Tienen que comprender el hecho crucial que este testimonio no se puede llevar a cabo desde el aislamiento, la seguridad y la comodidad del Aposento Alto, donde todos los corazones presentes están unánimemente comprometidos y entregados al Salvador, sino precisamente en el mundo exterior, donde la atmósfera que se respira se caracteriza por la hostilidad al Hijo de Dios.
Al comienzo de la segunda parte de su discurso, topamos con lo que para nosotros resulta ser también esta lección simple pero penetrante: la santidad tiene dos vertientes. Ambas son imprescindibles; la una sin la otra resulta inadecuada. El testimonio público para el Señor, que no se funda en una devoción personal y profunda hacia él carece de base; la devoción personal al Señor que no se expresa a través del testimonio público para el Señor resultará coja y desequilibrada. Hoy día también, en medio de nuestras devociones [p145] particulares o en el seno de la comunidad cristiana, de vez en cuando oiremos el llamamiento desafiador del Señor: «Levantaos, vámonos de aquí».
Israel: una vid asilvestrada
Escuchemos, por tanto, las palabras con las que nuestro Señor comenzó la segunda parte de su curso sobre la santidad: «Yo soy», dijo, «la vid verdadera» (Juan 15:1).
Para comprender bien esta metáfora, hemos de remontarnos a la historia del Antiguo Testamento; porque fue precisamente esta metáfora la que Dios había empleado hacía siglos para explicar el propósito de su elección de la nación de Israel como su representante especial en la tierra. Aquí hay un texto que puede servir de ejemplo:
Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras, y la plantó de vides escogidas.
Edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar; y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña.
¿Qué más se puede hacer por mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres?
Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña: quitaré su vallado y será consumida; derribaré su muro y será hollada. (Isaías 5:1–5) [p146]
Esta poesía habla de las atenciones de Dios hacia su pueblo, y lo compara con el labrador que cuida una vid, con la esperanza de que produzca uvas. La realidad histórica a la que se refería la poesía se puede resumir de la siguiente manera: Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, dándoles una experiencia real y personal de su poder libertador. Los había cuidado y protegido en su viaje por el desierto, haciendo caer diariamente sobre ellos una provisión suficiente de «pan de ángeles», en forma de maná, para su disfrute. Les había dado la posibilidad de construir el tabernáculo, una bella obra de arte compuesta de numerosos colores y muebles de oro relucientes, para que su gloria descendiese sobre ellos y morase entre ellos. Les había dado su santa ley, mediante la cual se ejerciera su intelecto y se guiara su conducta, de modo que la belleza de su conducta y la riqueza de su experiencia constituyeran un contraste iluminador con respecto a las sucias inmoralidades e idolatrías absurdas y obscenas de las naciones gentiles. Luego estableció a Israel como vid en la propia tierra de Canaán, protegiéndolo mediante la fortaleza de su presencia y su poder, alimentándolo continuamente con sus bendiciones asombrosas. Y a cambio de toda esta inversión, Dios esperaba recoger una cosecha de uva excelente; es decir que, en sus relaciones los unos con los otros, esperaba que mostrasen la misma justicia, la misma misericordia y la misma bondad que él había tenido hacia ellos. Los había liberado de la esclavitud: ellos a su vez habían de tener misericordia con los que trabajaban para ellos, permitiéndoles descansar de su trabajo un día de cada siete, y, en general, actuando con compasión y con justicia para con ellos y para con todos los demás. De esta manera, los que estaban alrededor descubrirían, en sus relaciones comerciales, sociales y políticas con el pueblo de Israel, cómo era el Dios de Israel; lo probarían y verían que Dios es bondadoso; se refrescarían y se alegrarían como un hombre sediento que topa con una vid en medio del desierto, recoge y saborea la uva deliciosa y da gracias al Dios cuya mente creadora y prodigiosa había ideado semejante vid y semejante uva.
Además, Dios levantó a profetas especiales en Israel para que estas gentes descubriesen el carácter de Dios no solo al observar la [p147] conducta de los Israelitas, sino al escuchar la voz de Dios mientras hablaba y se revelaba a través de las palabras de sus mensajeros inspirados, o al leer estas palabras en los documentos que componen lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento.
¿Hasta qué punto tuvo éxito este plan? Cabe recordar que, en un aspecto, tuvo un éxito duradero hasta tal punto que hoy día aún podemos acudir a esta vid antigua, coger la uva que salía en los más nobles de sus pámpanos y saborear en ella algo de la belleza de Dios. Podemos observar la conducta de una mujer humilde como Ana (1 Samuel 1:1–2). O podemos disfrutar leyendo la poesía del rey David: «¡Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto! ¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad» (Salmo 32:1–2). Aquella uva deliciosa brotó de la experiencia personal de David del perdón generoso de Dios tras su propio pecado, tan amargo y lamentable. Este perdón no solo devolvió a David el gozo de la salvación de Dios, sino que, a través de la experiencia de David, millones de personas que lo han leído han experimentado alivio y profunda satisfacción, han escuchado en él las palabras del Dios viviente y han podido palpar en su propia experiencia la realidad de la misericordia divina.
¡Cuántas miles de personas, asimismo, han podido disfrutar del sabor de las uvas que Dios hizo brotar en la vid de Israel mediante el ministerio de su siervo el profeta Isaías! Muchos corazones atormentados por sentimientos de culpa han descubierto las palabras, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino; pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros» (Isaías 53:5–6), y a través de estas palabras han mirado a aquel que es la vid verdadera, a quien han «[comprado] vino y leche sin dinero y sin costo alguno», y así han experimentado la verdadera satisfacción (Isaías 55:1–2).
Muchos siervos del Señor fatigados han topado con otro racimo de uva que brotaba en el pámpano de Isaías: «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán» [p148] (Isaías 40:31). Han comprobado que no se trata de palabras escritas por un teórico. Isaías fue un hombre llamado a un ministerio largo y fatigante para Dios, quien, con el paso de los años, vio disminuir sus congregaciones, y vio cómo se hundían cada vez más en la apostasía (Isaías 6:9–13). Por tanto, pudo haberse desalentado enormemente, y no habría sido extraño que hubiese dejado por completo su ministerio. Pero sus recursos procedían del Dios viviente, inagotable e infatigable, y, pese a todos los motivos de desaliento que le rodeaban, brotó de él un racimo lleno de uvas deliciosas, que han refrescado y renovado a miles de siervos de Dios a través de los siglos.
En aquella antigua vid, había muchos otros pámpanos de la misma índole: grandes y humildes, profetas inspirados e israelitas normales y corrientes. De hecho, durante la vida de nuestro Señor seguía habiendo pámpanos así, como el remarcable Juan el Bautista, y otros no tan famosos pero igualmente valiosos como María y Marta, Ana y Simeón, los cuales continuaban llevando fruto para agradar a Dios y ser motivo de bendición para toda la humanidad.
No obstante, la triste realidad era que Israel en su conjunto resultó ser una gran decepción; y hablar así no tiene, de ninguna manera, nada de antisemita. Dios mismo tuvo que lamentar en días del profeta Isaías: «¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? ... la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre; justicia, pero he aquí clamor» (Isaías 5:4, 7). Sus ritos religiosos y sus sacrificios ya no eran más que una comedia vacía. Su vida comercial se caracterizaba por la mentira y la corrupción, junto con la explotación y la opresión despiadada de los pobres. Su vida familiar y social estaba podrida a causa de la infidelidad, la inmoralidad y el infanticidio. Semejante desfiguración del carácter de Dios por parte de Israel acabó provocando la indignación de Dios: «Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña: quitaré su vallado y será consumida; derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada; no será podada ni labrada, y crecerán zarzas [p149] y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella» (Isaías 5:5–6).
La vid verdadera
Sin embargo, en toda la historia de Israel—y del mundo—jamás se había visto degradación semejante a la que caracterizaba la ciudad cuando Jesús salió del Aposento Alto con sus discípulos para ir a Getsemaní, y a la cruz. El cielo estaba a punto de presenciar el acto de opresión más vergonzoso que Israel jamás perpetrara, y de escuchar el clamor más amargo que jamás saliese de la boca de una víctima inocente. El dueño de la viña de Israel había enviado a su Hijo unigénito a recoger el fruto que le pertenecía, y los labradores de la viña estaban a punto de prender al Hijo unigénito, echarlo fuera de la viña y asesinarlo (Lucas 20:9–18).
¿Cuál sería la respuesta del Dueño? ¿Abandonar el proyecto de cultivar uvas? ¡En absoluto! Más bien trataría de cultivar más uvas, y de mayor calidad, no solo en Israel sino en todas las partes del mundo; y hacerlo—y he aquí la clave—mediante el uso de una viña diferente y mediante diferentes métodos de cultivo y de producción.
«¡Precisamente!», alguien dirá, «A partir de ahora Dios descarta a Israel como viña, y coloca a la iglesia cristiana en su lugar, como viña nueva y mejor».
¡De ninguna manera! Si Israel, pese a su larga tradición de profetas inspirados y personas auténticamente piadosas, fracasó, ¿es realista esperar que la iglesia cristiana tenga mayor éxito? De hecho, aquella mezcla impía de religión y política que se conoce por el nombre de «la Cristiandad» a menudo ha alcanzado grados de corrupción moral, de crueldad y de opresión desconocidos en la historia de Israel. No. Cristo no quiso decir «Israel ha fracasado, pero vosotros, mis discípulos, debéis intentar hacerlo mejor». Si interpretamos así su mensaje, corremos el riesgo de no comprender la gloria del evangelio de la santidad que nuestro Señor está a punto de anunciar. La respuesta de Dios al fracaso de Israel no fue la iglesia [p150] cristiana, sino Cristo. La viña que Israel había sido había fracasado por completo; no obstante, dice Cristo: «Yo soy la vid verdadera».
La magnífica provisión de Dios
Detengámonos, pues, para considerar la maravilla de esta gran provisión para nuestra santidad. Dios dio a Israel una ley en la cual había unas directrices muy claras en cuanto a la clase de conducta y de testimonio que él exigía de ellos. La ley no tenía ningún defecto intrínseco: era santa, justa y buena. El motivo de su fracaso como método de cultivo de la uva fue, como explica Pablo, que «era débil por causa de la carne» (Romanos 8:3). El pueblo de Israel, compuesto de seres humanos caídos y falibles como todos nosotros, carecía de las fuerzas morales y espirituales que hacen falta para cumplir con la ley de la manera que Dios requiere. Y los cristianos, por nosotros mismos, no somos ni mejores ni más fuertes que los israelitas. Si Dios hubiese continuado con el mismo método, el resultado habría sido igual de insatisfactorio que antes.
No. Dios tenía en mente otro método, y de hecho lo había tenido en mente desde antes de la fundación del mundo. Este método consistía en la plantación de otra clase de vid totalmente nueva y distinta: el propio Hijo de Dios. Enraizado, por decirlo así, en la misma Deidad, puesto que es Dios, pero al mismo tiempo verdaderamente humano, era y es y para siempre será capaz, de una manera única e irrepetible, de expresar el carácter del Padre tanto por lo que hacía como por lo que decía, para el deleite de Dios y para la bendición continuada del hombre. Es, en sus propias palabras, la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera en el sentido que es la vid ideal, la definitiva, de la cual Israel, en sus mejores momentos, no había sido más que un anticipo muy inadecuado. —Nótese el uso del adjetivo «verdadero» en Hebreos 8:2 y 9:11—.
Y Cristo, la vid verdadera, era totalmente nueva en otro aspecto también. Los hombres y mujeres redimidos, regenerados por el Espíritu Santo, podrían ser incorporados en él, como los pámpanos de una vid, de modo que su vida, su gracia, su bondad y su [p151] poder pudiesen circular por ellos para producir en ellos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.
Esto era algo nuevo y apasionante. Por enorme que fuese la estatura espiritual de los santos del Antiguo Testamento, no hay ningún texto en todos sus escritos donde se dé a entender que fuesen incorporados en el Mesías. Es natural. No obstante, es precisamente de esto de lo que se trata con la provisión que Dios ha hecho a partir de la encarnación, la muerte, el entierro, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús, y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
Por tanto, al comienzo de esta segunda parte del curso, empieza a perfilarse una estructura con la que ya estamos familiarizados. En el Juan 13, la primera lección sobre la santidad no fue ninguna exhortación como, por ejemplo: «Esforzaos por ser santos», sino el anuncio de la provisión que Dios ha hecho a fin de que seamos santos: el lavamiento realizado una vez por todas, es decir el lavamiento de la regeneración, a partir del cual el creyente solo debe lavarse los pies. Aquí sucede lo mismo. Ante nuestro deber de llevar testimonio para Dios en el mundo, no se nos exhorta a intentar mostrar una conducta buena y justa y un carácter benigno que complazca a Dios y sirva para representarlo en este mundo. Más bien, lo primero que se nos inculca es esto: Dios mismo ha puesto a nuestra disposición un medio magnífico para darse a conocer en el mundo: este medio es Cristo, la vid verdadera que no falla jamás, en la cual todo su pueblo ha sido incorporado de modo que Cristo pueda expresar su vida, su carácter, y su poder a través del pueblo, así como una vid hace circular su vida y su poder a través de sus pámpanos. No obstante, en este proceso cae por su peso que la vid es la que desempeña el papel más importante. Una vez incorporados en la vid, los pámpanos solo tienen que preocuparse por permanecer en la vid, y así se garantiza la producción de la uva; no por el esfuerzo de los pámpanos, sino por la vida, la gracia y el poder de Cristo que obra a través suyo.
Una vez más, el fundamento de nuestra vida de santidad no consiste en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace en y a través nuestro por medio de Cristo.
18: El labrador y el pámpano infructuoso
Juan 15:1–4
En el mundo de la vinicultura, el secreto de la producción de una buena uva está en comenzar con la mejor vid que uno pueda conseguir; de esta vid saldrán los pámpanos, los cuales se nutrirán del vigor y de los recursos presentes en la vid para producir racimos de uvas. Pero no basta con esto. También hace falta un labrador diligente y sabio que vigile los pámpanos para asegurar que cumplen su propósito de manera adecuada. De vez en cuando limpiará, o podará, los pámpanos; de otra manera podrían desviar la energía y los nutrientes que reciben de la vid y convertirlos en una cantidad enorme de hojas inútiles en lugar de producir uvas.
Algo así sucede con la provisión que Dios ha hecho para que su pueblo produzca los excelentes frutos del Espíritu Santo. No cabe duda en cuanto a la excelencia y los recursos inagotables de Cristo, la vid verdadera. Tampoco cabe duda ni de su capacidad, ni de su voluntad de poner a la disposición de los creyentes toda la gracia, toda la perseverancia y todo el poder que necesitan para ser fructíferos en cada buena obra y en cada palabra. Lo único que deben hacer los pámpanos es aprovechar los recursos de la vid. Parece muy sencillo. Pero es precisamente en esto en lo que consiste el problema: si todo dependiese de la capacidad no asistida por parte de [p154] los creyentes de aprovechar los recursos de Cristo, el resultado sería decepcionante. Los creyentes son igual de incapaces de producir el fruto del Espíritu que lo son los pámpanos de una vid de producir, automáticamente, preciosos racimos de uva sin la vigilancia continuada por parte del labrador.
Pero Dios ha previsto este problema; por tanto, es motivo de no poco alivio que Jesús diga, no solo «Yo soy la vid verdadera», sino también «y mi Padre es el labrador» ( RVR1960). No nos deja solos para sacar el provecho que podamos de los recursos de Cristo. Claro que tenemos nuestras responsabilidades, y son enormes y de gran alcance. No obstante, la primera y más importante responsabilidad corresponde a Dios mismo. Fue suya la iniciativa de expresarse, de poner de manifiesto su carácter, su gracia, su propósito salvífico, a través nuestro. Fue él quien nos incorporó a Cristo, «el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención» (1 Corintios 1:30). Es él quien atiende cada pámpano para asegurar que permanezca sano, y saca a flote su potencial para crecer y para producir cada vez más fruto. El motivo por el cual Dios eligió expresarse a través nuestro sigue siendo un misterio insondable. No obstante, si decidió hacerlo, era lógico que no hiciese recaer sobre nosotros, exclusivamente, el cumplimiento de su propósito.
Sí, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Podemos obstaculizar la obra de su gracia y tanto consciente como inconscientemente frustrar o retrasar el cumplimiento de su propósito, y con demasiada frecuencia lo hacemos. Sin embargo, Dios jamás habría concebido este propósito ni habría diseñado los mecanismos indispensables para que se lleve a cabo, a menos que hubiese podido afirmar con confianza de antemano: «el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús» (Filipenses 1:6). [p155]
Las actividades del labrador y la responsabilidad de los pámpanos
A la proclamación: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador» siguen cuatro grandes afirmaciones1:
- 15:2 Los pámpanos infructuosos: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará».
- 15:2 Los pámpanos fructíferos: «y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto».
- 15:3 El método de limpieza: «Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado».
- 15:4 La responsabilidad de los pámpanos:* «Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí».
Fijémonos en las proporciones: tres de las cuatro afirmaciones tienen que ver con lo que hacen el Padre y el Hijo al ocuparse de los pámpanos; de las cuatro afirmaciones solo una recuerda a los pámpanos cuál es su responsabilidad.
El pámpano infructuoso
Llama la atención que la primera preocupación por parte del labrador que se menciona en este texto es la de sacar de en medio los pámpanos infructuosos. Y es comprensible que sea así. La razón de ser de la vid es que los pámpanos produzcan uva. El pámpano de una vid no tiene razón de existir si no es para producir uva. Hacía siglos que Dios recordó a Ezequiel que la madera de la vid no sirve [p156] para ningún otro propósito: no es posible tallarla, ¡ni siquiera sirve para hacer una simple estaca! (Ezequiel 15:1–5). Dios se ha propuesto que cada pámpano en su vid cumpla su propósito; si no ...
No obstante, debemos hacer aquí una pausa, puesto que la palabra griega que se emplea aquí para describir la intervención del labrador es motivo de discusión. El significado original de la palabra es «levantar»; sin embargo, puede tener diferentes acepciones según el contexto. Puede significar simplemente «alzar» como en el caso de Juan 11:41, donde Jesús «alzó los ojos»; o puede querer decir «tomar», como en Mateo 20:14: «toma lo que es tuyo». En otros contextos encontramos el significado de «tomar y llevar» como en Mateo 11:29: «llevad mi yugo sobre vosotros» ( RVR1960); o en otros contextos puede significar: «levantar, llevar y quitar por completo», como en el caso de Lucas 6:29: «... al que te quite la capa ...», y, en la voz pasiva, en Marcos 11:23: «Quítate y arrójate al mar».
Dadas las diferentes posibilidades, algunos exégetas han sugerido que lo que hace el labrador no es quitar el pámpano infructífero de la vid, sino levantarlo y apoyarlo. Según esta opinión, nuestro Señor se refiere a un método de producción de uva que, en el mundo real vitícola, sigue practicándose hasta la fecha en las colinas al sur de Jerusalén. Allí las vides corren por el suelo, pero a fin de impedir que la uva se salpique de barro, los labradores levantan el pámpano principal y colocan debajo de él unas cuantas piedras. El pámpano, elevado sobre estas piedras atrae más sol y, al no arrastrarse por el barro, está rodeado de aire, de modo que produce más fruto y de mejor calidad. Por tanto, según se sostiene, cuando el labrador se percata de que un miembro del cuerpo de Cristo no lleva nada de fruto, levanta el pámpano, sacándolo de cualquier circunstancia contaminante y difícil donde se haya metido, y apoyándolo para que lleve fruto.
Sin embargo, es poco probable que el Señor se refiriese a este proceso. En primer lugar, mientras el vocablo griego puede significar «levantar y llevar», difícilmente significará «levantar y apoyar desde abajo». En segundo lugar, dicha acción se realiza cuando el pámpano no lleva nada de fruto; no se habla aquí de la aplicación [p157] de tal proceso al pámpano que sí lleva fruto. En la Judea actual, todos los pámpanos se apoyan encima de una hilera de piedras, no solo los infructuosos.
Volvemos por tanto a la traducción: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, [Dios] le quitará» (Juan 15:2). En términos prácticos, ¿a qué operación se refiere?
¿Podría tratarse de la excomunión de la iglesia? En 1 Corintios 5:2 y 13, Pablo reprocha a los cristianos de Corinto el que no se ocupasen de que uno de los miembros de la iglesia que descaradamente y sin arrepentirse había cometido un pecado social de mucha importancia fuese «[expulsado] de entre vosotros» —emplea el mismo vocablo griego que se emplea en Juan 15:2—. Pero de una lectura cuidadosa del texto se desprende que no fue Dios sino los propios corintios los que debían sacar a esta persona de la comunidad: «Expulsad de entre vosotros al malvado» (1 Corintios 5:13; una forma más enfática de la misma palabra griega). Nuestro texto no parece, por tanto, referirse a la excomunión de la iglesia.
¿Podría ser el proceso al cual Pablo se refiere en 1 Corintios 11:29–30, donde da a entender que Dios disciplina a los creyentes descuidados y no arrepentidos mediante la enfermedad, o incluso la muerte? De nuevo la respuesta parece ser que no, por cuanto un creyente descuidado y no arrepentido, aunque sea arrebato por la muerte, sigue siendo creyente, pues se nos dice que dicha persona no será condenada con los incrédulos. Y cuesta creer que un creyente, por muy descuidado que se haya vuelto, pudiese ser descrito como pámpano que no produce fruto alguno. Sin embargo, esto es lo que dice nuestro Señor del pámpano infructuoso. La frase «no lleva fruto» parece absoluta, puesto que el próximo versículo dice que cada pámpano que lleva fruto, por poco que sea, es limpiado por el labrador a fin de que lleve más fruto. En contraste, el pámpano que se quita es un pámpano completamente sin fruto. Representa a una persona en quien no se ha visto nunca ningún indicio de fruto del Espíritu.
¿De qué clase de persona se trata? Santiago no deja lugar a dudas. Si en alguien que reivindica ser creyente no se encuentra ninguna [p158] obra que demuestre que lo sea, su fe es muerta. No es fe genuina. Su reivindicación de ser creyente es falsa (Santiago 2:14–26).
El Señor enseña lo mismo en los evangelios. En la famosa parábola del sembrador (Lucas 8:13–15) da a entender que la señal inequívoca del creyente es que lleve fruto con perseverancia. Los que «creen por algún tiempo, y en el momento de la tentación sucumben», desaparecen por carecer de raíces. Nunca han producido ningún fruto: les habría sido imposible. No eran creyentes genuinos.
Y aún hay más evidencia en el contexto del texto que estamos considerando, de que el Señor se refería a esta clase de persona cuando advirtió: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, [el labrador] le quitará». Recordemos el primer párrafo de Juan 13. Allí el Señor dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos». Y Juan explica el motivo de esta última frase: «pero no todos». «Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios» (Juan 13:10–11). Volvamos a nuestro texto, donde encontramos un eco de estas palabras. Habiendo dicho: «todo aquel que lleva fruto, [el labrador] lo limpiará …», añade: «Ya vosotros estáis limpios» (Juan 15:2–5 RVR1960). Pero esta vez, no dice: «estáis limpios, pero no todos»; la razón es evidente: Judas se había marchado. Por tanto, Jesús pudo decir con toda honestidad a los once que quedaban: «Ya vosotros sois limpios». Su afirmación nos podría parecer más que generosa, teniendo en cuenta que Pedro, como Jesús ya había señalado, estaba a punto de negarle, y los otros diez, como señala en el próximo capítulo (Juan 16:32), lo iban a abandonar en un momento de pánico. Pero entre ellos y Judas había una diferencia abismal. Por pobre que fuese la fe de ellos, era genuina: Judas no era creyente, y jamás lo había sido (Juan 6:70–71). Los once, Pedro incluido, habían llevado fruto, aunque este fruto por supuesto dejaba mucho que desear. El gran labrador, que no despreciará ni una sola uva (ver Hebreos 6:10), había visto y reconocido este fruto como tal, y los había estado podando y limpiando con paciencia a fin de que pronto comenzasen a llevar mucho más fruto. Judas, en cambio, al no ser creyente, al no ser regenerado ni, por tanto, hijo de Dios, no [p159] había producido nunca ningún fruto, y estaba sufriendo un proceso muy diferente: no el de ser limpiado, sino el de ser quitado.
Pero alguien dirá: «en esta parábola de la vid, el texto dice explícitamente que el pámpano infructuoso está en la vid: «todo pámpano que en mí no lleva fruto». ¿Cómo se pude decir de un no-creyente que está en la vid, o en Cristo?» Y la respuesta es la siguiente: en el mismo sentido en que ciertos judíos, en Juan 8:30–44, creyeron en Cristo. Cuando se les exigieron evidencias de que eran discípulos genuinos de Cristo, no pudieron presentarlas. De hecho, las únicas evidencias que presentaron no hicieron sino poner de manifiesto que lejos de ser creyentes, eran hijos del diablo. Ahora bien, las evidencias que se les exigieron a estos «creyentes» de que eran discípulos genuinos de Cristo eran estas: «Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis2 en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos» (Juan 8:31). Las escrituras toman su profesión de fe al pie de la letra: afirman ser creyentes, y por lo tanto el texto se refiere a ellos como si fuesen creyentes. Pero luego se les aplica una prueba para demostrar si es genuina su profesión, y resultan no estar dispuestos a permanecer en su palabra. Ocurre lo mismo con Judas. Cristo mismo le había nombrado apóstol (Lucas 6:13). Había gozado de un lugar privilegiado entre los compañeros íntimos de Cristo, en quien Cristo depositaba su confianza. Cualquiera habría dicho que era un «pámpano en Cristo», igual que los demás discípulos. Sin embargo, la prueba demostró que no lo era.
Y esta lección nos sirve de advertencia a todos. La salvación es por la fe; no es por obras. No obstante, la salvación proporciona al creyente una nueva vida espiritual, y esta vida inevitablemente se pondrá de manifiesto. Como ya hemos señalado, un bebé que acaba de nacer no adquiere la vida por llorar; sin embargo, un bebé que no llore al nacer, y nunca llore después, probablemente nació muerto. Asimismo, una persona que está en Cristo llevará algún [p160] fruto del Espíritu, aunque sea muy poco. El labrador no tolerará ningún pámpano que no lleve ningún fruto en absoluto. No hay lugar para creyentes meramente nominales.
Notas
Aquí utilizamos las palabras «labrador», y «pámpano» para describir los papeles del Padre y del creyente en la parábola de la vid. Estas palabras se utilizan en la Reina-Valera Antigua y, por tanto, todas las citaciones donde aparecen estas palabras serán tomadas de esta traducción de la Biblia. En la Biblia de las Américas, las palabras que se utilizan son «viñador», y «sarmiento».
El vocablo griego es el mismo que se utiliza en Juan 15 para el concepto de la permanencia en la vid.
19: El labrador y el pámpano fructífero
Juan 15:2–4
El labrador celestial no es difícil de complacer: reconocerá con generosidad cualquier muestra genuina de fruto espiritual, por muy insignificante que parezca. Sin embargo, él no es fácil de satisfacer: si un pámpano en la vid lleva fruto, el labrador siempre se pondrá a limpiarlo1, como dice Cristo, para ayudar al pámpano a llevar aún más fruto.
La naturaleza de la limpieza
Mas en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo el proceso aquí denominado «la limpieza del pámpano»?, y ¿qué medio se usa?
La respuesta más común es que se refiere a la manera como Dios disciplina a su pueblo. Cuando un labrador limpia, o poda, una vid, utiliza un cuchillo afilado o bien unas tijeras y se deshace, drásticamente, de toda la hojarasca inútil. Y lo hace tan a fondo que al ojo inexperto podría parecer que la vid ha sido destruida. No obstante, lejos de destruir la vid, esta operación de limpieza a [p162] fondo vuelve a canalizar las energías vitales de la vid de tal modo que la próxima temporada, en lugar de producir aquella hojarasca extravagante pero inútil, produce racimos de uva más abundante y más dulce que nunca. De modo que nuestro Padre celestial permite que pasemos por el dolor, la tristeza, la persecución, el sufrimiento y toda clase de pruebas a fin de educar, formar y, si cabe, de disciplinar y castigarnos, con la intención de hacernos partícipes de su santidad. Dios mismo afirma que mientras esto suceda, dista mucho de ser una experiencia placentera: puede resultar, incluso, dolorosa. No obstante, más adelante, señala: «a los que han sido ejercitados por medio de ella [la disciplina], les da después fruto apacible de justicia» (Hebreos 12:4–13).
La limpieza por la Palabra
Pese a ello, aunque todo esto es cierto, no es única ni siquiera principalmente mediante el sufrimiento y el dolor que un pámpano es limpiado. «Ya vosotros estáis limpios», dice Cristo, «por la palabra que os he hablado» (Juan 15:3 RVR1960). Volvamos a mirar el Juan 13 y la enseñanza de nuestro Señor con respecto al baño que se realiza una vez por todas. Al estudiar esta enseñanza considerábamos el lavamiento de la regeneración a la que Pablo se refiere en Tito 3:5. Pero también estuvimos pensando en la manera como Pedro describe la regeneración y el medio por el cual es efectuada: «Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece ... Y esta es la palabra que os fue predicada» (1 Pedro 1:23–25). Asimismo, la manera con la que nuestro Señor insiste, en el Juan 13, en la necesidad de lavarse repetidamente los pies nos hacía pensar en la santificación de la iglesia mediante el «lavamiento» del agua de la palabra (Efesios 5:25–26). Aquí en el Juan 5 se trata de un contexto diferente: se trata de la necesidad de representar a Dios en el mundo de una manera digna a través de nuestra conducta y de nuestra palabra. Sin embargo, la preparación que se requiere es la misma: tenemos que someternos [p163] constantemente a un proceso de limpieza. Y el medio por el cual esta se efectúa también es el mismo: es por medio de la palabra que Cristo nos ha hablado y sigue hablando.
No cabe duda de que los once discípulos creían de verdad que Jesús era el Cristo desde el principio. Sin embargo, al principio – y durante mucho tiempo – tenían un concepto muy defectuoso y distorsionado respecto a cuáles eran los propósitos y los métodos del Mesías, e incluso respecto a lo que implicaba el oficio de Mesías. Juan y Santiago, por ejemplo, querían que descendiese fuego del cielo para castigar a los aldeanos de Samaria que rehusaban ofrecer alojamiento a Jesús (Lucas 9:51–55). Los discípulos se quedaron perplejos cuando el Señor anuló las leyes referentes a la comida (Mateo 15:12). Pedro, sin reflexionar en absoluto, dio por sentado que el Señor estaba obligado, igual que todos los demás, a pagar un rescate por su alma en la forma del impuesto del templo (Mateo 17:24–27). Y Pedro a menudo contradecía y corregía al Señor cuando le parecía que este estaba equivocado. Y ninguno de los discípulos pudo encajar las palabras del Señor, ni mucho menos estar de acuerdo con él, cuando insistía que había de ser rechazado y crucificado por la nación; de hecho, tardaron mucho tiempo en comprender este hecho.
Pero sería necesario que lo comprendiesen si iban a poder representar correctamente a Dios en el mundo; de ahí la paciencia y la perseverancia por parte del Señor al enseñarles, de modo que poco a poco se fueron «limpiando», deshaciéndose de sus falsos conceptos y sus equivocaciones, de su ignorancia y de su manera mundana de pensar. Es un tributo a la perseverancia del Maestro que pudiese decir, a unos cuantos metros de Getsemaní y de la cruz del Calvario: «Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado».
Aún hoy necesitamos permitir que el Señor nos limpie constantemente por su Palabra, desprendiéndonos de todas nuestras ideas erróneas, cultivando en nosotros una mente profundamente bíblica, si vamos a poder comportarnos de una manera que complazca a Dios y que le represente de una manera digna y certera ante el [p164] mundo. Qué trágica ha sido la tergiversación del carácter de Dios de la que la Cristiandad ha sido culpable en otros tiempos cuando eran torturados y quemados los supuestos herejes, y cuando se montaban cruzadas para matar a los turcos a fin de reconquistar los lugares sagrados y unas cuantas reliquias supersticiosas. Lo realmente lamentable es que todo esto se realizaba en nombre de Jesús, aunque una verdadera comprensión de las palabras de Jesús y un auténtico deseo de obedecerlas habrían repudiado un comportamiento así. Aquella uva agria dejó un sabor nefasto en la boca del mundo que persiste hasta nuestros días.
Hoy día el peligro se encuentra tal vez en el otro extremo. Por mucho amor, gozo, paz, gentileza y bondad que tenga la Iglesia no se librará del peligro de representar mal a Dios y a Cristo ante el mundo si, sucumbiendo a las modas de pensamiento del mundo, olvida o abandona la palabra de Cristo, niega el nacimiento del Salvador de una virgen y la autenticidad de los milagros, descarta la divinidad de Cristo y su exclusiva pretensión a ser el Salvador del mundo, abandona la predicación de la cruz, de la muerte expiatoria de Cristo, de su resurrección corpórea y de su segunda venida, y procura hacerse aceptable a los ojos del mundo al intentar injertar en la vid verdadera cualquier filosofía social, política o religiosa que esté de moda en el mundo.
La condición indispensable para llevar fruto
‘«Estad en mí, y yo en vosotros», dice Cristo. «Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí» (Juan 15:4). Ciertamente el Padre es el labrador; pero si nosotros vamos a poder beneficiarnos de su cuidado y de su limpieza para así llevar más fruto, debemos permanecer en Cristo.
Puede que parezca sencillo. Y desde un punto de vista sí que lo es. Después de todo, los creyentes no tenemos que colocarnos en Cristo; Dios se encarga de esto. Dios también es quien cuida y poda los pámpanos, y es Cristo quien nos limpia por su palabra. [p165]
No obstante, en la experiencia de cada día los cristianos lo encontramos muy difícil permanecer en Cristo. Ha sido acuciante la tendencia a pensar que, aunque Cristo y su palabra eran suficientes para los discípulos del primer siglo, no pueden ser suficientes para nosotros en el nuestro; y por otro lado pensar que, si Cristo y su palabra son suficientes para convertirnos y llevarnos a Dios, no son suficientes para sostener nuestro progreso espiritual, ni para constituir el centro y la esencia de nuestro testimonio en el mundo.
Estas tendencias, de hecho, son muy antiguas; consideremos la experiencia de la iglesia cristiana de Colosas del primer siglo. Les había llegado la palabra verdadera del evangelio, dice Pablo (Colosenses 1:5–6); e igual que hizo allí donde era anunciada en el mundo, llevó fruto y creció entre los creyentes desde el momento en que conocieron la gracia de Dios en verdad. Pero a pesar de ello, corrían un gran peligro espiritual, puesto que habían venido a Colosas personas que enseñaban a estos nuevos creyentes que, aunque Cristo y su evangelio eran suficientes como comienzo de su experiencia espiritual, les harían falta otras ideas y prácticas más avanzadas si querían progresar espiritualmente de modo satisfactorio. Por tanto, se les aconsejó asumir una serie de ideas filosóficas confeccionadas por los hombres, arraigadas no en las verdades reveladas por Dios, sino en razonamientos y en conjeturas humanas en cuanto a la naturaleza del mundo espiritual (Juan 2:8). También se les recomendaba observar meticulosa y estrictamente una serie de leyes referentes a la comida, ceremonias religiosas, estaciones especiales del año y sábados (Juan 2:16). Había otros que abogaban por una variedad de técnicas para inducir visiones y experiencias extracorporales, con la promesa de que a través de estos medios sería posible contactar con los ángeles, e incluso lograr una visión directa de Dios (Juan 2:18–19). Otra receta popular para avanzar en la vida espiritual era el ascetismo, el esfuerzo por dominar los malos deseos y por cultivar la santidad mediante la autoinflicción de una disciplina y de unos castigos severos y dolorosos en el cuerpo (Juan 2:10–23).
¡Tonterías!, dice Pablo de todas estas técnicas, tachándolas además de muy peligrosas por cuanto desembocan, con toda seguridad, [p166] en la pobreza e incluso en el desastre espiritual; lo que es aún más triste es que son completamente innecesarias, puesto que «en [Cristo] están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ... Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él» (Juan 2:3,9–10). No hace falta ir más allá de Cristo. «Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor [es decir: en el momento de la conversión], así andad en Él; firmemente arraigados y edificados en Él» (Juan 2:6–7). Dicho de otra manera, ¡permaneced en Cristo! ¡Permaneced en la vid! El mandato del Señor es: «Permaneced en mí, y yo en vosotros». Es la responsabilidad del creyente velar para que en este sentido Cristo permanezca en él o en ella. Este mandato no da a entender que exista la posibilidad de que Cristo abandone al creyente verdadero. Pero lo que Cristo espera no es solo que nuestras doctrinas sean correctas, sino que mantengamos con él una comunión constante, íntima y práctica, y que él siempre tenga su debido lugar dentro de nuestro corazón. Con este fin, haríamos bien en seguir los consejos del apóstol Pablo a los colosenses:
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. (Colosenses 3:16)
Notas
- Es decir «podarlo»; pero, a fin de respetar el paralelo deliberado con Juan 13:1–11, es mejor traducir la palabra griega literalmente.
20: La relación de los pámpanos con la vid y el labrador
Juan 15:5–8
Cristo comenzó la segunda parte de su curso sobre la santidad afirmando «Yo soy la vid verdadera» (Juan 15:1). Ahora en el 15:5 repite la afirmación: «Yo soy la vid». No obstante, no se trata de una mera repetición, como se desprende de un análisis de lo que sigue a esta afirmación en las dos ocasiones. En 15:1 dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador», haciendo hincapié de este modo en la relación entre los pámpanos y el labrador, y en los cuidados que este realiza a favor de aquellos. Mas aquí dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos», dando a entender que lo que quiere enfatizar a partir de ahora es el status de los pámpanos en relación con la vid. Los creyentes no son la propia vid, como lo fue Israel al principio; y no les corresponde esforzarse por serlo, gracias a Dios. Cristo, el gran YO SOY, es la vid. Los creyentes son, por la gracia de Dios, los pámpanos de la vid, con todo el enorme potencial que ello lleva consigo; y, de nuevo, hay que dar gracias a Dios por este hecho. Sin embargo, los creyentes no son más que pámpanos, por lo cual no pueden ni vivir, ni pensar, ni actuar de manera independiente de la vid.
Y de nuevo la afirmación inicial: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos», viene seguida por cuatro grandes afirmaciones más: [p168]
- La seguridad de que el permanecer en Cristo conlleva una recompensa: «el que está en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto …» (Juan 15:5).
- Una advertencia respecto a las consecuencias de no permanecer en Cristo: «El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano … y los echan en el fuego, y arden» (Juan 15:6).
- Una invitación a colaborar con el labrador pidiendo su ayuda: «Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho» (Juan 15:7).
- Un recordatorio de que el Padre es glorificado cuando los pámpanos llevan mucho fruto*: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos» (Juan 15:8).
El pámpano que permanece y el pámpano que no permanece
La seguridad de que, si permanecemos en Cristo y él en nosotros, llevaremos mucho fruto es incuestionable. Solo hace falta reflexionar en quién es la vid: nada menos que el propio YO SOY todopoderoso (Juan 8:24). Mas a esta seguridad Cristo añade una explicación que también resulta ser una advertencia: no es solamente suficiente como vid, sino que es la única vid que existe. «Sin mí», dice, «nada podéis hacer». Cristo no es solo un Salvador entre muchos otros, una fuente entre muchas de fuerza espiritual. La Deidad no cuenta con más de una vid; por definición, entonces, fuera de él nada se puede hacer. Y tampoco vendrá el día cuando habremos recibido de él tanto conocimiento, tanta gracia, tanta bondad y tanto poder que podamos actuar con eficacia durante un tiempo por nuestra cuenta, prescindiendo de él. Lamentablemente, sin embargo, vivimos a menudo como si este fuese el caso.
Sin embargo, luego sigue una advertencia todavía más solemne: «El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará; y los cogen, y los echan en el fuego, y arden».
Lo primero en lo que hay que fijarse en cuanto a esta situación tan trágica es que quien da el primer paso es la persona: él o ella [p169] no permanece en Cristo. Al decir esto, Cristo deja a un lado la metáfora, y habla literal y directamente: «Si alguno no permanece [estuviere] en mí …». No está diciendo exactamente lo mismo que dijo en el versículo 2. Allí se trataba de un pámpano en Cristo que nunca produce fruto alguno hasta que el labrador interviene y lo quita. En este caso, sin embargo, es la persona y no el labrador quien toma la iniciativa; no permanece en Cristo, por lo cual se quita a sí mismo. ¿Qué clase de persona actuaría así?
Una primera respuesta la encontramos en el Juan 13, y en lo que allí se nos dice acerca de Judas: «Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente; y ya era de noche» (Juan 13:30). Ahora bien, la salida de Judas fue literal y física: abrió la puerta del Aposento Alto y salió. Al ser de noche, las tinieblas eran también literales y físicas. Pero eran mucho más también. Al salir, se separaba de Cristo y de los demás discípulos; y no fue una separación física de poca duración. Se separó porque ya hacía tiempo que se había alejado espiritualmente de ellos. La iniciativa había sido suya: había decidido traicionar a Cristo. Y, no obstante, recordaremos que Cristo no lo echó fuera, sino aun sabiendo acerca de él todo lo que sabía, le ofreció el bocado de su amistad. Si Judas se hubiese arrepentido, confesado su error y solicitado el perdón, aún podía haberse quedado. Pero no lo hizo, ni lo quiso hacer. En lugar de ello, salió; y las tinieblas con las que se encontró no eran solamente las tinieblas de las horas nocturnas: eran las tinieblas espirituales donde no puede haber ningún amanecer.
¿Qué ocurrió entonces con Judas, el hombre que había sido apóstol, con el privilegio de representar a Cristo ante el mundo pero que había abandonado a Cristo? Pues, ni siquiera lo acogieron los sacerdotes, aquellos que le habían pagado (Mateo 27:3–10). Se suicidó, y la tierra que había procurado con el dinero de su traición se convirtió en su tumba (Hechos 1:15–26).
Ahora volvamos a considerar la manera cómo nuestro Señor describe el destino de la persona que no permanece en él (Juan 15:6). Tras describir su defección con un lenguaje llano y literal – si alguno no permanece en mí – reanuda la metáfora de la vid y los [p170] pámpanos para explicar las consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre con un pámpano literal que no permanezca en la vid, sino que se separa? Pues el labrador lo recoge y lo echa fuera de la viña donde, desconectado de la vid, se seca. Cuando esté seco, la gente lo recogerá junto con los demás pámpanos que se han secado, y los echará en una hoguera; los pámpanos que se hayan separado de la vid son inútiles—no sirven para nada. Nuestro Señor echa mano a estos procesos literales como metáforas para describir la ruina espiritual que sobreviene a los que no permanezcan en él.
Un ejemplo citado por Juan
El apóstol Juan, testigo de esta solemne advertencia, emplea, años más tarde, un lenguaje muy semejante para describir a ciertos falsos maestros de aquel entonces (1 Juan 2:18–22). En primer lugar, los llama anticristos: «Hijitos», escribe, «es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene [un día], también ahora han surgido muchos anticristos». Luego arremete contra el carácter gravemente peligroso de sus enseñanzas: «¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». Es difícil imaginar una herejía que sea más fundamental que esta. No obstante, lo asombroso es que estas personas habían sido miembros de la Iglesia Cristiana, y probablemente habían sido maestros. Juan dice de ellos: «Salieron de nosotros», lo cual, naturalmente, no podían haber hecho si no fuese porque antes eran miembros de una iglesia cristiana.
¿Esto significa que habían sido creyentes verdaderos, nacidos de Dios, auténticos hijos del Padre, y que por el motivo que fuese habían dejado de ser creyentes y habían perdido la salvación? De ninguna manera. Juan nos dice con toda su autoridad apostólica: «Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido1 con nosotros; [p171] pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros». Se trata de personas que jamás habían sido creyentes, aunque durante mucho tiempo habían profesado ser creyentes, y sin duda eran vistos como tales, y tal vez respetados como maestros, por los demás miembros de la comunidad. Parecían estar en Cristo. E incluso después de alejarse, tanto de la doctrina como de la compañía de los creyentes, continuaban, sin lugar a dudas, considerándose cristianos. No obstante, el veredicto de Juan es contundente: nunca habían sido de nosotros, no eran creyentes de verdad. Si hubieran sido verdaderos creyentes, habrían permanecido con nosotros. De modo que su separación no hacía sino poner de manifiesto lo que siempre había sido la verdad en cuanto a ellos: «no eran de nosotros».
De todo esto se desprende que, por un lado, los verdaderos creyentes jamás se separarán de Cristo, de la vid; y, por otro lado, que la única evidencia visible de que una persona es un creyente verdadero es que permanezca en Cristo. Sin embargo, puesto que los falsos maestros pueden ser muy persuasivos, existe la posibilidad de que los verdaderos creyentes se vean temporalmente atrapados por falsas enseñanzas, dando la impresión de que no son creyentes de verdad. Por lo cual es preciso que todos escuchemos bien a Juan y prestemos mucha atención a la lección que quiere dejar con sus lectores: «que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre ... Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida» (1 Juan 2:24, 28).
Una invitación a los pámpanos a cooperar en su limpieza
La tercera gran afirmación de esta serie es la siguiente: «Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo [p172] lo que quisiereis, y os será hecho» (Juan 15:7); y la mejor manera de entender esta gloriosa invitación es leerla juntamente con la cuarta gran afirmación, la cual viene seguidamente después: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos» (Juan 15:8).
La cuarta afirmación es fácil de comprender. En primer lugar, la marca de los verdaderos discípulos de Cristo es que, como ya hemos visto a partir de Juan 8:31, permanezcan en la palabra de Cristo y, al permanecer en su palabra, lleven mucho fruto. En segundo lugar, no es difícil ver por qué el Padre es glorificado cuando los discípulos de Cristo llevan mucho fruto. Después de todo, se nos dice al principio del capítulo que el Padre es el labrador, quien constantemente cuida y poda los pámpanos. De modo que, igual que en el caso de la vid literal, cuando los pámpanos llevan una gran cantidad de fruto, no es por los méritos de los pámpanos, sino del labrador. Por cierto, debemos procurar que sea a Dios y no a nosotros mismos a quien se le atribuya el mérito por cualquier fruto espiritual que se produzca en nosotros: debemos hacer brillar nuestra luz delante de los hombres, de modo que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos (Mateo 5:16).
Sin embargo, si la cuarta afirmación resulta tener un significado evidente y excelente cuando se interpreta estrictamente a la luz de su contexto, la manera más segura de interpretar la tercera afirmación será también a la luz de su contexto.
La invitación a pedir lo que queramos y la promesa de que se nos concederá lo que pidamos no es, naturalmente, una invitación abierta a pedir todo cuanto nos apetezca: un nuevo coche, una casa más grande, etc. La invitación viene limitada por dos condiciones: en primer lugar, «si permanecéis en mi», es decir, permanecer en comunión íntima y estrecha con el Señor; y, en segundo lugar: «y mis palabras permanecen en vosotros». Las dos condiciones deben cumplirse. Si en nuestras devociones en privado disfrutamos de una comunión íntima con el Señor, seremos cada vez más conscientes de su amor hacia nosotros; y su amor nos dará confianza para llevar ante él nuestros deseos. ¿Pero qué debemos pedir? Aquí necesitamos [p173] ser orientados. La devoción por sí sola, y la determinación de buscar lo mejor, no son suficientes. Juan y Santiago una vez le pidieron al Señor el privilegio de sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino; le aseguraron a Cristo que estaban dispuestos a sufrir tanto como él, si les concediese esta petición. Sin embargo, Cristo tuvo que decirles que no sabían lo que pedían, y que a él no le correspondía conceder una petición así, y que esto no era necesariamente el propósito de Dios para ellos (Marcos 10:35–40).
A fin de pedir bien debemos dejar que su palabra permanezca en nosotros para corregir nuestros deseos a menudo mal enfocados, y para ir abriendo a nuestro entendimiento los propósitos y los objetivos de Dios para nosotros mismos y para los demás, para que podamos formular nuestras peticiones de acuerdo con estos propósitos.
Habiendo dicho esto, no deja de ser maravilloso que se nos invite a colaborar con el labrador en el cumplimiento de sus propósitos. Después de todo, mientras somos, metafóricamente hablando, pámpanos de la vid, no somos pasivos trozos de madera de vid. Somos personalidades redimidas. A medida que permanecemos en Cristo, y que sus palabras, permaneciendo dentro de nosotros, renuevan nuestras mentes, en primer lugar, nos daremos cuenta de los defectos que hay en nuestra personalidad, de todos los nudos tan duros del pámpano de la vid, por decirlo así, que merman nuestra capacidad de crecer y de llevar fruto. Y al darnos cuenta de ello, se nos invita a colaborar con el labrador, a pedir que estas cosas se vayan eliminando, para que una mayor cantidad de fruto redunde en su gloria. No se permite dictarle la manera en que lo ha de llevar a cabo: posiblemente escogerá métodos sorprendentes y a veces muy dolorosos. Tampoco se nos permite dictarle el tiempo que se ha de tomar. No es realista suponer que complejos hábitos que se han ido reforzando con los años, desaparezcan de la noche a la mañana. Pero podemos seguir pidiendo, con la esperanza firme y la promesa contundente por parte de Dios de que nuestras peticiones no serán en vano. Él hará lo que le pidamos; y cuando el fruto que se produzca como consecuencia le traiga honra a él, nosotros tendremos [p174] el gozo de saber que hemos colaborado con él en este fin de glorificarlo; y el gozo añadido de saber que nuestro fruto es evidencia de que somos discípulos genuinos de Cristo.
Naturalmente, si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, no solo pediremos aquello que nos ayude a nosotros; pediremos con el propósito de que los demás reciban ayuda y bendición, tal vez más de lo que pedimos para nosotros mismos. Pero esto será el tema de otro capítulo.
Notas
- La palabra griega que Juan emplea es la misma que emplea nuestro Señor para describir el estado de permanencia en la vid y en él.
21: El funcionamiento de la vid: La manera de amar de Cristo,un modelo para los pámpanos
Juan 15:9–12
Hasta aquí en esta parábola de la vid y los pámpanos, nuestro Señor ha tratado la cuestión del cuidado de los pámpanos por parte del labrador, y después la del status de los pámpanos en relación con la vid. Ahora, en esta segunda parte de la parábola, describirá el funcionamiento de la vid, señalando que en el funcionamiento de la vid encontramos una pauta para el funcionamiento de los pámpanos.
El funcionamiento de una vid literal se puede describir con facilidad. Arraigada en la tierra —a diferencia de los pámpanos—, la vid obtiene de ella todos los nutrientes que necesita para producir fruto, y los hace llegar a los pámpanos. Los pámpanos, por su parte, reciben estos nutrientes, y los hacen llegar a las personas en forma de uva. Ni la propia vid, ni los pámpanos son el fin del proceso, por cuanto reciben los nutrientes no para quedárselos, sino para hacerlos llegar más allá de ellos mismos; si esto no sucediese así, jamás habría fruto.
Observemos entonces como nuestro Señor, la vid perfecta, recibe el amor de Dios y lo hace llegar, sin disminución alguna, a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así también yo [p176] os he amado» (Juan 15:9). Observemos también cómo la vid perfecta traspasa a los suyos, sin reserva alguna, todo lo que ha oído del Padre: «... porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre» (Juan 15:15). El corazón de Dios y su mente, su amor y su Palabra, fiel y plenamente transmitidos: así el propósito y la práctica de la vid perfecta constituyen el modelo que los pámpanos deben imitar para que haya fruto.
En lo que se refiere a la vid, no se trata en absoluto de palabrería vana y vacía. Recordemos el Juan 13. Allí vimos cómo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, despojándose de su ropa y poniéndose con humildad a lavarles los pies, antes de volver a tomar su asiento, y decir: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis» (Juan 13:14–15).
No obstante, estas expresiones prácticas de amor por parte de Cristo no deben ser interpretadas como un fin en sí mismas. Si fuese así, correríamos el peligro de convertirnos en niños mimados. Todos hemos conocido a niños así. Sus padres vierten sobre ellos toda clase de regalos; y esta entrega constante es un ejemplo patente y diaria de amor y de sacrificio para los niños. No obstante, aunque los regalos sí llegan a los niños, el amor que va detrás de ellos no llega, a través de los niños, ni siquiera a sus propios hermanos, ni mucho menos a los que viven al lado. Parece que cuantos más regalos recibe un niño mimado, más duro y egoísta es.
Nos podría suceder algo así en el plano espiritual; y, por tanto, nuestro Señor toma medidas para asegurar que no sea así. La primera de estas medidas es nuestra incorporación en Cristo como pámpanos de la vid, de modo que la vida y el amor de Dios puedan pasar de su corazón al nuestro; o como Pablo lo expresa con aquellas bellas palabras que son tan propias en él: «... el amor de Dios [hacia nosotros] ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado» (Romanos 5:5). Dicho de otra manera, no solo contamos con las expresiones prácticas del amor de Cristo hacia nosotros como ejemplos que debemos seguir, [p177] sino que también tenemos un depósito, un abastecimiento diario y vital de la vida y del amor de Cristo, que es derramado en nuestros corazones, y que nos da la motivación y las fuerzas que necesitamos para poner su ejemplo por obra.
Y la segunda medida es la manera como la vid obra con relación a los pámpanos. Pero a fin de comprender esto, observemos que la segunda mitad de la parábola se divide en dos partes, igual que sucedía con la primera mitad. Cada una de las dos mitades comienza con una formulación de la tesis central:
Parte 1: 15:9 *La manera como Cristo amó a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado».
Parte 2: 15:13 El alcance del amor de Cristo hacia sus amigos*: «Nadie tiene un amor mayor que este: que uno dé su vida por sus amigos».
Y cada una de las formulaciones de la tesis central viene seguida por cuatro grandes afirmaciones, las cuales sirven para ir sacando las implicaciones que conlleva esta tesis. El primer conjunto de afirmaciones se desarrolla de la siguiente manera:
Formulación: «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado» (Juan 15:9).
Afirmaciones:
- *La manera de gozar del amor de Cristo: «permaneced en mi amor» (Juan 15:9).
- El requisito práctico fundamental para permanecer en el amor de Cristo: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor ...» (Juan 15:10).
- El propósito de esta exhortación: «... para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto» (Juan 15: 11).
- El mandamiento que por encima de todos los demás debe cumplirse para que podamos permanecer en el amor de Cristo: «… que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado» (Juan 15:12). [p178]
El disfrute práctico del amor de Cristo
Nuestro análisis de estos versículos debe comenzar, entonces, allí donde Cristo mismo lo comienza; de otra manera, corremos el riesgo de interpretar mal las exhortaciones que encontramos en ellos. Cristo comienza, no con una promesa condicional: «Yo os amaré si ...», sino con la afirmación gloriosa de un hecho incondicional: «Yo os he amado, he puesto mi amor sobre vosotros, y lo he hecho exactamente de la misma manera como mi Padre me amó a mí».
No hay exageración alguna en esta afirmación. No se trata de ningún recuerdo romántico por parte de Cristo de aquellos tres años anteriores, plasmado posteriormente, bajo el resplandor de las reminiscencias, con colores algo más cálidos que una visión realista hubiese permitido. Sí, Santiago y Juan habían aspirado egoístamente a los dos puestos superiores en el reino de Cristo, lo cual indignó a los demás apóstoles, tal vez porque aquellos dos se habían atrevido a pedir los puestos que cada uno, en su fuero interno, reclamaba como suyo (Marcos 10:35–41). Sí, incluso el ambiente sagrado del Aposento Alto se había visto temporalmente contaminado cuando los once, con un egoísmo aparentemente incorregible, se peleaban acerca de cuál de ellos debería ser considerado más grande (Lucas 22:24). No obstante, el amor de Cristo, una vez puesto sobre ellos, persistió sin la más mínima disminución, tal como se nos recuerda en el Juan 13 de Juan: «habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin», hasta las últimas consecuencias, de modo perfecto. Y este amor tampoco sufriría disminución alguna durante todos los años posteriores, ni durante toda la inmensurable eternidad.
No obstante, aunque el amor de Cristo hacia sus discípulos, y hacia cada uno de los suyos, es y permanece constante, su capacidad y la nuestra de gozar de este amor a nivel práctico, es otra cosa. Supongamos que unos padres regalan una barra de chocolate a uno de sus hijos, diciéndole que la comparta con sus hermanos; y supongamos que este niño se niega a compartirla y que cuando sus padres [p179] se lo exigen, patalea y se marcha corriendo. Los padres no dejarán de amar a su hijo egoísta igual que antes, pero es indudable que el niño no experimenta la realidad de ser amado por ellos mientras continúe dando la espalda, y negándose a compartir el chocolate.
Y sucede lo mismo con nosotros. Cristo pone su amor sobre nosotros y este amor no cesa ni disminuye jamás; sin embargo, lo que nos manda hacer aquí es permanecer en su amor, es decir, velar para que no comprometamos nunca nuestra capacidad de gozar de él en la vida de cada día.
Y ¿cómo logramos esto? Una vez más Cristo resulta ser el modelo para nuestro propio comportamiento. El amor de su Padre hacia él fue, por supuesto, constante; pero es más: nunca hubo ni un momento—excepto, tal vez, cuando en el Calvario Cristo fue abandonado por el Padre a causa de nuestro pecado—en que dejase de gozar de este amor. Porque sin vacilaciones y sin reserva alguna, guardó los mandamientos del Padre y, por tanto, jamás se vio interrumpida su consciencia de ser amado por Dios. Asimismo, si queremos gozar del amor de Cristo en la vida de cada día, debemos guardar sus mandamientos.
Entonces ¿por qué no lo hacemos? Por el mismo motivo por el cual el niño se marchó con el chocolate sin compartirlo. El que sus padres le mandasen que lo compartiese con sus hermanos amenazaba su propio placer de modo intolerable. Debía proteger sus propios intereses, como decimos los adultos. Estaba en juego una gran cantidad de chocolate, por lo cual no se podía permitir ser tan extravagantemente generoso como sus padres le exigían. No nos sorprende ver a un niño comportarse así; este niño no ha comprendido todavía el gozo de dar que sus padres ya conocían, y el hecho de que «más bienaventurado es dar—aunque solo se trate de chocolate—que recibir». La perspectiva horrenda de ver desaparecer la mayor parte del chocolate por la garganta de sus hermanos le impide ver el hecho de que sus padres son capaces de darle más, y que la obediencia siempre se ve recompensada, acaso con más chocolate, pero también con el gozo duradero que nace del hecho de comprender mejor el alcance del amor de sus padres hacia él y [p180] de descubrir el gozo de dar.
Muchas veces a nosotros nos ha sucedido algo parecido. Ante la exigencia de que perdonemos a algún hermano que se haya desviado del camino pero que ahora se arrepiente, sentimos que no lo podemos hacer. Ante la exigencia por parte de Cristo de que sacrifiquemos nuestros placeres, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, nuestra comodidad por el bien de los demás, sentimos que se trata de una exigencia demasiado costosa, y, como Jonás, subimos en un barco que vaya en dirección contraria, con el afán de proteger nuestros intereses (Jonás 1).
La vid como fuente de gozo
Por este motivo precisamente, Cristo, conocedor del corazón de sus discípulos y del nuestro, añadió la siguiente explicación: «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto» (Juan 15:11). Dicho de otra manera, les aseguró que sus mandamientos no tenían como finalidad disminuir su gozo, sino aumentarlo. Al fin y al cabo, el gozo y el principal orgullo de una vid consisten en su capacidad de dar gozo a los demás mediante la uva que produce. Si pudiese hablar la muda naturaleza, una vid jamás se quejaría de que sus nutrientes tuvieran que pasar a los pámpanos a fin de producir fruto que fuese consumido por otros. Si las vides tuviesen consciencia, la capacidad que Dios les ha dado de dar gozo a los demás sería un motivo de enorme deleite para ellas, como la parábola de Jotam ya había dado a comprender hacía mucho tiempo (Jueces 9:12–13).
Para Cristo, la vid verdadera, esto sí fue un motivo de gozo, y lo sigue siendo. Tras emprender un viaje largo y cansado por un camino polvoriento para traer satisfacción espiritual a una mujer deshecha y solitaria, explicó a sus discípulos que el cumplir de este modo la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra le era comida y bebida (Juan 4:31–34). Se regocijó en el Espíritu Santo, dice Lucas (Juan 10:21), y dio gracias a su Padre, el Señor del cielo y de la tierra, [p181] porque a través suyo Dios había revelado sus tesoros a los niños. Cantó un himno aún al salir del Aposento Alto para ir al Calvario para sacrificarse (Mateo 26:30).
Cuando nos explica a nosotros, por tanto, que la única manera de continuar disfrutando de su amor en la vida de cada día es guardar sus mandamientos, sus palabras tienen como finalidad asegurar que su gozo, el gozo de la vid que se entrega a los demás, fluya libremente hasta nosotros y, a través nuestro hasta los demás; y nuestro propio gozo se perfecciona en la medida en la que cumplimos nuestro propósito como pámpanos de la vid.
Es por esto por lo cual el mandamiento en el que pone más énfasis al concluir esta pequeña sección de su enseñanza es que nos amemos los unos a los otros según el modelo de amor que él ha mostrado hacia nosotros (Juan 15:12).
22: El funcionamiento de la vid: El alcance del amor de Cristo, un modelo para los pámpanos
Juan 15:13–17
En nuestra última lección, Cristo nos ha enseñado que, si queremos ser personas bellas y agraciadas como él, y producir para el disfrute de los demás los preciosos frutos del Espíritu Santo, debemos amar a los demás con la misma clase de amor que él tuvo hacia nosotros. Pero ¿qué alcance tiene este amor? La presente lección tiene como objetivo responder a esta pregunta. Y esta respuesta arranca de nuevo de la formulación de un principio fundamental, al cual se añaden cuatro grandes afirmaciones que sirven para ir sacando las implicaciones de este principio:
Formulación: «Nadie tiene un amor mayor que este: que uno dé su vida por sus amigos» (Juan 15:13).
Afirmaciones:
- La manera cómo nos convertimos en amigos de Cristo: «Vosotros sois mis amigos si ...» (Juan 15:14).
- Lo que trae consigo el hecho de que Cristo nos trata como amigos: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe …» (Juan 15:15).[p184]
- Lo que implica el hecho de que Cristo nos escogió a nosotros, no nosotros a él: «Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto ...» (Juan 15:16).
- El propósito de los mandamientos anteriores*: «que os améis los unos a los otros» (Juan 15:17).
Por supuesto que lo más importante es que hayamos comprendido bien el propósito que va detrás de la formulación del principio central. Algunos han pensado que nuestro Señor estaba señalando hasta qué punto es superior su amor al mejor amor del que somos capaces los seres humanos: Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos; mientras que Cristo puso su vida por sus enemigos. Es cierto que Cristo murió por nosotros mientras aún éramos sus enemigos (Romanos 5:6–10); mas no es esto lo que el Señor quiere decir en esta ocasión. Aquí Cristo se está dirigiendo a los que ya son sus amigos, como explica el siguiente versículo; es evidente que no les está diciendo que, aunque los amaba hasta cierto punto, amaba aún más a sus enemigos.
No, si prestamos atención al contexto, nos damos cuenta de que nuestro Señor acaba de mandar a sus discípulos que se amen los unos a los otros como él los había amado a ellos (Juan 15:12); por lo tanto, ahora se trata de explicar hasta dónde tiene que llegar el amor que debían tener los unos con los otros, si de verdad querían amar según el modelo del amor que él tenía hacia ellos. El amor no puede ir más lejos que la entrega de la vida por los demás; y esto, y nada menos que esto, tendría que ser el alcance del amor de los unos hacia los otros.
A la luz de este hecho, es importante que comprendamos lo que implica la frase «dar la vida por los amigos». Por supuesto que puede significar «morir por los amigos». Cristo acabó entregando su vida por nosotros en la cruz; y es posible que llegue el momento cuando se nos exija literalmente entregar nuestra vida, morir, por nuestros hermanos; o que al menos estemos dispuestos a morir: [p185] «Saludad a Priscila y a Aquila» escribe Pablo, lo cual demuestra que aún estaban vivos en el momento de escribirlo. Mas luego se refiere al hecho de que en algún momento sin determinar del pasado: «expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles» (Romanos 16:3–4).
Normalmente, sin embargo, no se nos exige ningún acto de heroísmo, sino algo que de hecho podría resultar mucho más difícil: es decir, la entrega de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestra paciencia, de nuestro cuidado y de nuestras atenciones por el bien de los demás, en el quehacer de cada día en casa, en el trabajo y en la iglesia. Esto puede resultar mucho menos romántico, pero no cabe duda de que constituye el orden del día de cualquier vida cristiana normal.
Juan señala en su primera epístola que, puesto que Cristo puso su vida por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos igualmente a poner nuestras vidas por nuestros hermanos; pero a continuación hace la siguiente observación práctica. ¿Para qué sirve que nos declaramos dispuestos a poner literalmente nuestra vida por nuestro hermano, si al mismo tiempo no estamos dispuestos a compartir con nuestros hermanos necesitados los medios de vida más básicos de cada día?: «Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?» (1 Juan 3:17). Hay mucho realismo en la manera como Juan expresa esta verdad. Cualquier creyente auténtico, al enfrentarse con la necesidad de otro, sentirá como el amor de Dios brota dentro de él, un amor profundo nacido no de la mera bondad humana, sino del propio Salvador que mora en él. No obstante, por desgracia existe la posibilidad de que un creyente, arrastrado por el egoísmo, o por los criterios de este mundo, suprima estos sentimientos de compasión hasta que queden pocas evidencias de que el amor de Dios realmente mora en él. [p186]
Una amistad mutua
Por consiguiente, hemos de poner nuestras vidas por nuestros amigos. Sin embargo, no se trata de una amistad unilateral. Si nosotros, como miembros de la familia de Dios, nos comportamos como amigos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ellos tienen la misma responsabilidad de tratarnos a nosotros como amigos. Si los que reciben muestras de amistad por nuestra parte jamás se comportan como amigos con nosotros, ¿hasta qué punto son dignos de considerarse amigos nuestros?
Sin embargo, si lo estamos enfocando de esta manera, entonces la próxima afirmación por parte del Señor nos hará reflexionar: «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando» (Juan 15:14). La forma condicional «si» es ineludible: «... _si_ hacéis lo que yo os mando».
Tal vez objetamos: ¿cómo puede ser que el amor de Cristo tenga como condición el que guardemos sus mandamientos? ¿No nos amó él mientras aún éramos pecadores? ¿No sigue siendo nuestro amigo aunque por nuestra debilidad no logremos guardar sus mandamientos?
Por supuesto que sí. El hombre a quien sus acusadores le describían, con malicia pero también con razón, como amigo de los colaboracionistas recaudadores de impuestos y de las prostitutas, jamás dejará de ser amigo leal de todos los que confíen en él, aun cuando, como Pedro, tropiecen y caigan.
No obstante, la objeción estriba sobre un malentendido: Cristo no dice «Soy vuestro amigo a condición de que hagáis lo que yo os mando». Lo que dice es: «sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». No olvidemos nunca que la verdadera amistad entre el Señor y nosotros es bilateral. Sería lamentable si esperásemos que el Señor siempre se comportase con nosotros como amigo mientras nosotros en cambio no hiciésemos nada para mostrar nuestra amistad hacia él mediante nuestra obediencia. [p187]
El status de los siervos de Cristo
Consideremos la generosidad con la que nos trata. Tenía derecho a tratarnos como siervos, mandándonos que le obedeciésemos sin dar la más mínima explicación y sin hacernos entrar en ninguna clase de confianza con él. Mas no actúa así. Aunque es un honor el que se nos permita llamarnos, igual que los propios apóstoles, siervos de Jesucristo (cf. Filipenses 1:1), _él_ no nos llama siervos a nosotros, ni nos trata como a tales; «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre» (Juan 15:15).
Él no busca resultados a fuerza de golpes de látigo, obligándonos a cumplir su voluntad con una obediencia ciega e irreflexiva. Él es la vid, y sin él nosotros, los pámpanos, como ya se nos ha recordado, somos incapaces de hacer nada. No obstante, por la gracia de Dios nosotros los pámpanos somos una parte íntegra y—digámoslo con temor y temblor—necesaria del proceso por el cual Dios se da a conocer; y Cristo nos reconoce y nos trata como tal. Con la perfecta entrega que le caracteriza como vid verdadera, ha compartido con nosotros, los pámpanos, todo lo que el Padre le ha dicho.
Por tanto, sería el colmo de la mezquindad si nosotros no respondiésemos con gozo a su amistad, siendo amigos de él de palabra y de hecho, y estando dispuestos a poner nuestras vidas por él a fin de hacer todo lo que él nos mande. De hecho, si nosotros comprendiésemos de verdad el carácter de la relación que Cristo ha establecido entre nosotros y él, o la más mínima percepción del potencial que hay en ella, estaríamos tomando la iniciativa constantemente e insistiendo sin cesar que nos elija para realizar esta o aquella tarea en su nombre. Sin embargo, ha sido él quien hace mucho tiempo ha tomado la iniciativa, sin ninguna petición por nuestra parte, y nos ha elegido tanto para la salvación (2 Tesalonicenses 2:13) como para el servicio (1 Pedro 2:9). Lo único que nos corresponde es pedirle que nos muestre para qué tarea concreta nos ha elegido. [p188]
Las implicaciones de la iniciativa de Cristo
Posiblemente hay más de una manera de interpretar las lecciones que contienen las palabras de Juan 15:16, según la manera como hayamos venido comprendiendo el desarrollo de los versículos precedentes. Sin embargo, sea cual sea la interpretación que escojamos, debemos recordar que estas palabras iban dirigidas a los once, y que se referían a la elección de estos como sus apóstoles oficiales. Si volvemos a mirar el Juan 13, nos damos cuenta que Cristo ya había aludido en otro momento a su elección de los apóstoles (Juan 13:18–20). En aquella ocasión hizo falta informarles que él era consciente de que uno de los que había elegido era traidor, y que por tanto la elección de este traidor no se había hecho ni por ignorancia ni por error. Conoció desde el principio lo que las Escrituras habían profetizado acerca de Judas. Desde el principio conoció qué clase de persona era Judas, y había previsto cada detalle de su actuación. No esperaba que Judas «fuese y diese fruto y que su fruto permaneciese»; y por supuesto que no había concedido a Judas el derecho de usar su nombre en sus plegarias al Padre —si es que Judas llegó a orar alguna vez—. Ahora, en cambio, esta nueva afirmación de que había elegido a los once y que los había puesto para que fuesen y diesen fruto que permanecería les llenaría el corazón de confianza.
No se trataba de que, en un arrebato de entusiasmo, como consecuencia de presenciar uno de sus milagros, le propusiesen que les nombrase como representantes, y que él, presionado por la insistencia de sus ruegos, asintiese. Semejante conducta difícilmente habría sido una receta idónea para la aparición de fruto duradero. No, era Cristo quien había tomado la iniciativa y los había escogido, con pleno conocimiento de qué clase de hombres eran, de sus temperamentos, sus puntos fuertes y sus debilidades, y, de hecho, de sus futuros errores y defectos aún por manifestarse. Y, sin embargo, los había escogido para este propósito maravilloso de ser extensiones de él mismo, como los pámpanos lo son de la vid. Y hasta tal punto se entregaba a favor de ellos, identificándose con ellos, que les fue permitido usar todo el mérito y toda autoridad de su propio [p189] nombre cuando rogaban al Padre que actuase por el bien de la obra que Cristo les había encomendado. La auto-entrega de la vid a los pámpanos fue sin reservas: a los pámpanos se les exigiría que se entregasen a la vid con el mismo abandono.
La confianza engendrada en el corazón de los apóstoles por esta afirmación de parte de Cristo, del hecho de haberlos escogido, sería un elemento contribuyente muy importante en la producción de fruto por parte de ellos, como también lo sería el permiso, y de hecho la insistencia en que usasen su nombre, el nombre de él, y su autoridad, en todas sus oraciones al Padre. Pero no solo esto; en los años venideros, en medio de la frustración, la oposición y el fracaso, el recuerdo de su iniciativa y de su elección daría lugar al avivamiento de su espíritu y a la perseverancia sin la cual es imposible llevar fruto duradero. El apóstol Pablo lo expresó muy bien:
Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio; aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. (1 Timoteo 1:12–16)
Aunque sea motivo de aliento, sin embargo, esta afirmación de parte del Señor de que él escogió a los apóstoles y no ellos a él, también lleva implícita una advertencia, especialmente cuando nos acordamos de la última exhortación según la cual como pámpanos de la vid se les exigía estar dispuestos a poner su vida por sus amigos. Un comerciante independiente podía usar a un labrador como proveedor de uva. Habiendo recibido de este la uva contratada, podía libremente decidir si la quería vender a todos los que la quisieran o solo a unas cuantas personas seleccionadas anteriormente; podía venderla con beneficio o darla gratuitamente; podía [p190] decidir ni venderla ni darla, sino guardarla para su propio uso. No obstante, si un labrador elige a una persona como siervo y le encomienda la responsabilidad de distribuir la uva sin cargo alguno a todos aquellos que hayan sido designados por el propio labrador como beneficiarios, el siervo no es libre de hacer con la uva lo que le venga en gana, y por supuesto que no tiene derecho alguno a disfrutarla él mismo. Debe cumplir la voluntad del labrador que le haya elegido y contratado. «Pues si anuncio el evangelio», dice Pablo, «no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no predico el evangelio! ... un encargo se me ha confiado» (1 Corintios 9:16–17).
La elección de los apóstoles por parte de Cristo indudablemente les llenó de aliento; no obstante, les dejó sin ninguna alternativa que no fuese la de desempeñar la función que habían recibido de parte de Dios como pámpanos de la vid: es decir, poner sus vidas como canales que sirviesen para hacer llegar el amor y la belleza de Dios a los que les rodeasen. Y Cristo hace hincapié en esta verdad en la última de las grandes afirmaciones de esta serie: «Esto os mando: que os améis los unos a los otros» (Juan 15:17).
Por nuestra parte, tal vez pensamos que al lado de los apóstoles apenas somos dignos de considerarnos como pámpanos insignificantes de la vid; sin embargo, lo que en un principio fue anunciado a estos pámpanos es igualmente aplicable, en las debidas proporciones, a cada zarcillo de la vid. Cada creyente puede decir: «Cristo puso su vida por mí personalmente». A cada creyente le atañe ser amigo de Cristo guardando sus mandamientos; y Cristo trata a cada creyente como amigo suyo, comunicándole todo lo que ha oído del Padre. Cada creyente ha sido escogido consciente y deliberadamente por Cristo para llevar fruto que dure. Cada racimo de virtudes y de cualidades que haya venido desarrollándose en la vida de un creyente; cada persona que haya puesto su fe en Cristo al enfrentarse con la calidad de la vida de aquel creyente; todo este fruto durará eternamente. El gozo que nace de él nunca desaparecerá.
Y cabe notar los términos tan generosos por medio de los cuales el Señor se expresa: «Yo os escogí a vosotros, y os designé para que [p191] vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca». ¡Vuestro fruto! ¿Somos acaso nosotros los responsables de su aparición? En un sentido, no lo somos. Sin él, no podríamos hacer nada. Él tuvo que proveer los recursos. Él tuvo que cuidarnos. El Padre es el labrador. No obstante, al cumplirse el resultado, dice que el fruto es nuestro. Este proceso no anula nuestra personalidad. No somos pámpanos impersonales, meras cañerías a través de las cuales algún ser todopoderoso derrama sus bendiciones. Somos personalidades que tras unirse a Cristo siguen siendo las mismas personalidades. De hecho, al unirnos a Cristo, se desarrolla nuestra personalidad. Dios mismo nos ha diseñado, conoce el potencial que hay en nosotros y sigue desarrollándonos. Aunque Cristo es la fuente, el fruto que resulta se describe como fruto nuestro. Lo veremos, y nos gozaremos de verlo, durante toda la eternidad.
Y a cada creyente se le permite, y de hecho se le exige, usar el nombre y la autoridad de Cristo en todo ruego que dirija al Padre. Reflexionemos en lo que esto implica. Es como si una persona muy rica decidiese montar un negocio para un pobre amigo suyo en un lugar saludable y próspero, dándole a su amigo el derecho a usar su nombre cada vez que vaya al banco, puesto que este no tendría nunca bastantes recursos para mantener el negocio en buena condición financiera. Como resultado, cada vez que este pobre fuese al banco, recibiría enseguida todos los recursos que le hagan falta. Consideremos un momento lo que esto significa. Nosotros, antiguos rebeldes que aún pecamos a menudo, aunque hemos sido redimidos, podemos entrar en el «banco» de los cielos y, utilizando el nombre del propio Hijo de Dios, pedirle al Padre los recursos que nos hagan falta, y el Padre, honrando el nombre de su Hijo, nos concederá lo que hayamos pedido. ¿Cómo podría Cristo, acaso, manifestar su amistad de manera más grandiosa hacia nosotros? Debería ser un motivo de vergüenza por nuestra parte si no estamos respondiendo con amistad hacia él. Y así termina, resumiendo de nuevo el mandamiento principal que nos ha puesto delante, si queremos actuar como amigos suyos: «Esto os mando: que os améis los unos a los otros» (Juan 15:17).
Sesión 2. El odio del mundo puesto de manifiesto
En el último estudio hemos aprendido que un aspecto esencial de la verdadera santidad es el de llevar el testimonio de Dios y para Dios en el mundo, en primer lugar mediante una vida en la que se vean los preciosos frutos del Espíritu Santo, a fin de que las personas que entren en contacto con nosotros prueban y vean que el Dios a quien nosotros representamos es bueno; y en segundo lugar mediante la palabra de nuestro testimonio hablado tanto en la intimidad de los grupos pequeños como en público.
En el presente estudio el Señor nos preparará para esta tarea, haciéndonos ver que el mundo en el cual y ante el cual hemos de dar testimonio está caracterizado por un odio subyacente hacia Dios y hacia Cristo.
Fue este odio el que puso a Jesús en la cruz; sin embargo, la respuesta de Dios no fue abandonar al mundo, ni mucho menos destruirlo, sino enviarnos a nosotros al mundo para llevar testimonio del verdadero carácter de Dios a fin de que al menos a algunas personas se les abran los ojos y se reconcilien con Dios.
No tenemos por qué esperar ser tratados mejor de lo que lo fue el propio Jesús. No obstante, este estudio acabará con la afirmación por parte de Cristo de la maravillosa provisión que él ha hecho para nosotros. No se nos exigirá llevar la carga pesada de [p194] la principal responsabilidad en lo que se refiere al testimonio de Cristo en el mundo. Esta responsabilidad la llevará el Espíritu Santo a quien Jesús ha enviado de parte del Padre. El nuestro es un papel secundario, aunque muy honorable: ser colaboradores e instrumentos en su obra de llevar el testimonio de Cristo.
23: Comprendiendo el odio del mundo
Juan 15:18–21
¿Qué motivo tendría una persona para odiar a Jesucristo? El príncipe de la vida, el rey de justicia y de paz, el amigo de los pecadores, el mediador del perdón de Dios, el autor del sermón del monte—¿qué motivo tendría alguien para odiarlo hasta el punto de crucificarlo? Que alguien odiase a un tirano como Hitler es comprensible. Pero ¿a Jesucristo?
La idea de que un día los líderes de la nación obrasen para hacerlo crucificar parecía absurda a Pedro y a los demás discípulos cuando la oyeron por primera vez de la boca de Jesús mismo. «Quítatelo de la cabeza, Señor», dijo Pedro; «jamás te sucederá nada parecido» (Mateo 16:22, parafraseado).
No obstante, así fue, por supuesto; y el mundo que crucificó a Jesús difícilmente trataría mejor a los discípulos una vez que lo hubiesen eliminado a él. Por lo tanto, si ellos habían de entrar en el mundo para testificar de Cristo y en su nombre, tendrían que estar dispuestos a afrontar el odio del mundo. Esto significaría que se les tendría que ayudar a comprender las verdaderas causas de este odio; con la comprensión vendría la compasión, semejante a la de su Maestro, quien oró por los que le clavaron las manos y los pies, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23:34). Y [p196] con la compasión vendría un deseo apremiante de testificar de la verdad acerca de Dios y de su Hijo, a fin de poner fin, si fuese posible, a esta fatal ignorancia; y la disposición de soportar cualquier odio que ello conlleve hacia nosotros.
Había cuatro cosas que, para empezar, los discípulos tendrían que tener muy claras acerca del odio del mundo hacia ellos, antes de enfrentarlo:
- Tenía precedentes: «el mundo … me ha odiado a mí antes que a vosotros» (Juan 15:18).
- Las características de los seguidores de Cristo que provocaban el odio del mundo: «… como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia» (Juan 15:19).
- Los cristianos no podemos esperar ser tratados mejor que Cristo: «… Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros; si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra» (Juan 15:20).
- Las causas profundas, subyacentes, del odio del mundo: «Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió» (Juan 15:21).
El precedente
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae tanto deleite, al ofrecer un perdón total y completo, la dádiva gratuita de la vida eterna, la paz con Dios, la comunión diaria con Cristo, la seguridad de llegar al cielo al final, y muchas cosas más, que a menudo los nuevos creyentes quieren explicarlo a sus amigos cuanto antes. Se imaginan que la única razón por la cual no han creído hasta ahora es que no se han dado cuenta de lo que en realidad es la salvación. Y, tomando a sus amigos por personas razonables, piensan que solo hará falta explicárselo para que lo acepten con entusiasmo. Cuando en lugar del entusiasmo se encuentran con una indiferencia absoluta o incluso las burlas, se quedan perplejos. No llegan a comprender por qué se les trata de forma diferente; hasta podrían llegar a preguntarse si lo que tienen es realmente la verdad. Si Jesús no se lo hubiese [p197] advertido a los discípulos de antemano, podía haber resultado muy preocupante, también para ellos, descubrir como los líderes espirituales de la nación, los sacerdotes y el Consejo Supremo, se alzarían en contra suyo y en contra del mensaje que anunciaban.
En circunstancias como estas, es completamente natural que un creyente se pregunte: ¿es que me sucede algo terrible? Podría ser así, por supuesto. A veces el entusiasmo de un nuevo creyente lo lleva a carecer de tacto, y a ser poco cortés con los demás mientras testifica de su fe. Y a menudo el comportamiento poco ejemplar de los cristianos más veteranos menoscaba la credibilidad del evangelio que proclaman. El resentimiento de los no-creyentes hacia los creyentes puede ser culpa de los propios creyentes. Y no olvidemos que la alianza, muy poco santa, de la religión con la política de la llamada Cristiandad ha dado lugar a tanta crueldad y a tanta violencia que es comprensible que la gente la odie.
Pero cuenta habida de todo esto, permanece un resentimiento que tiene un origen muy diferente, y que resulta evidente cuando recordamos que, mucho tiempo antes de que aborreciesen a los cristianos, el mundo aborreció a Jesucristo mismo – y a este mucho más que a aquellos. En el caso de Jesús, no se trata de un odio merecido, ni mucho menos: en él no había ningún fanatismo desequilibrado, ninguna religiosidad desalmada, ninguna insensibilidad a los sentimientos de los demás. No obstante, lo aborrecieron con virulencia. Si no estuviésemos insensibilizados por la malevolencia humana que ha impregnado nuestro mundo, echándolo a perder por completo, consideraríamos muy extraño que el hombre más bello que jamás ha vivido en este mundo, fuese crucificado por sus semejantes. Tras un suceso así, resulta no ser forzosamente culpa de sus seguidores si el mundo también tiene resentimiento hacia ellos.
Lo que en los seguidores de Cristo provoca el odio del mundo
El resentimiento del mundo hacia los seguidores de Jesús nace de un conflicto profundo entre las lealtades fundamentales de estos y [p198] de aquel. «Si fuerais del mundo», dice Cristo, «el mundo amaría lo suyo; pero … no sois del mundo» (Juan 15:19). Y el mundo se da cuenta de ello, y resulta ser un motivo de resentimiento. Como si esto fuese poco, los seguidores de Cristo antes eran como todos los demás que son «del mundo»: antes participaban de las mismas actitudes, las mismas presuposiciones, los mismos valores, las mismas ambiciones y las mismas metas. Pero todo esto ha cambiado. Cristo los ha escogido del mundo. Han transferido su lealtad a otro reino contra el cual, como principio básico de su existencia, el mundo está en estado de rebeldía. El mundo, por tanto, se siente incómodo en presencia de los seguidores de Cristo. Sea en un sentido poco definido e incluso inconsciente, o bien sea con pleno conocimiento, el mundo ve al cristiano verdadero como desertor, como traidor que se ha pasado al otro lado, a aquel a quien el mundo considera ser la última amenaza.
Algunas explicaciones y definiciones necesarias
En este trance cabe hacer una pausa para aclarar lo que Cristo quiere decir con el término «el mundo». Evidentemente utiliza esta palabra en un sentido muy particular; pues cuando dice que «el mundo ama lo suyo», ¡no quiere decir que todas las personas y las naciones no-cristianas se aman entre sí! ¡Resulta patente que no es así! Sigue habiendo un sinfín de conflictos y guerras civiles y étnicas en muchas partes del mundo.
Y cuando dice «yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia» (Juan 15:19), no quiere decir que todos los que no son cristianos aborrecen a todos los creyentes. Esto no es verdad, y Cristo lo sabía muy bien. No tenía ningún complejo de persecución; no veía odio donde no existía. Las madres, por ejemplo, tenían la suficiente confianza en él como para traerle sus niños, a los cuales cogía entre sus brazos y los bendecía (Marcos 10:13–16). Tenía compasión de las multitudes: viéndolas como rebaños de ovejas sin pastor, les daba de comer, y curaba a los enfermos entre ellas, de modo que glorificaban a Dios a causa de él (Mateo 9:35–36; 15:30–32). Misericordioso hacia los que habían caído en el pecado, aceptaba [p199] sus invitaciones a cenar con ellos y los recibía con gusto a su propia mesa, de modo que sus contemporáneos religiosos le acusaban de confraternizar con los recaudadores colaboracionistas y con los pecadores (Lucas 15:1; 19:7). La semana anterior a su crucifixión se nos dice que una muchedumbre de personas normales y corrientes en Jerusalén —a diferencia de las autoridades— le escuchaban con deleite; y aunque acabaron siendo manipulados por las autoridades, hasta el punto de exigir a gritos su muerte, en Pentecostés y, posteriormente, miles de estas personas se comprometieron con él, decididos a seguirle con lealtad, fe y amor (Marcos 12:37; 15:11; Hechos 2:41; 4:4). Por tanto, cuando Cristo dijo a sus discípulos: «No os maravilléis si el mundo os odia», es evidente que no quiso decir que todas las personas no-cristianas aborrecerían a los cristianos.
Dicho esto, solo hace falta echar una mirada a cualquier parte del mundo para ver que está impregnado del mal; y la Biblia atribuye este hecho, fundamentalmente, a la enajenación entre el hombre y Dios. Por tanto, sería provechoso en este trance recordar lo que aprendimos de la puesta en evidencia de Judas por parte de nuestro Señor acerca del enajenamiento entre el mundo y Dios. Este enajenamiento se remonta al Jardín de Edén, donde Satanás, el príncipe de este mundo (Juan 12:31; 14:30; 16:11) convenció a Adán y a Eva de que Dios estaba contra ellos, y que la única manera de gozar de la vida era rebelarse contra Dios y contra su Palabra, apropiándose de todas las cosas buenas de la vida a partir de un estado de independencia de Dios. Se tragaron la mentira con la que Satanás les enredó, y los consiguientes sentimientos de culpa que experimentaron les hicieron pensar que Dios debía estar contra ellos de verdad. Por tanto, huyeron de Dios, quien se había convertido para ellos en la gran amenaza (ver Génesis 3).
Y muchas personas siguen intentando huir de Dios, aunque sea de maneras mucho más sofisticadas. Algunos se esconden en la ciencia, la cual, prefieren creer, ha demostrado que no hay Dios más allá de este universo o, si hay tal Dios, no puede ni entrar ni interferir con nada dentro del universo. De hecho, la ciencia no ha demostrado nada por el estilo. [p200]
Hay quienes creen que, si lograsen simplemente hacer caso omiso de Dios, desaparecería. Otros, cediendo ante otra clase de engaño del corazón humano, recurren a la religión, tal vez con la esperanza de aplacar a Dios, sobornarlo para librarse de su ira y ganar así un lugar en el cielo. Pero una actitud así no logra sino perpetuar esta misma postura fundamental y absurda de independencia de Dios.
Imaginémonos que un vecino tiene un huerto donde cultiva verdura. Supongamos que yo riño con él. Seguramente continuaría vendiéndome verdura si le pago suficiente. Sin embargo, si me encuentro en bancarrota y desesperadamente dependiente de él para conseguir alimentos, no puedo mantener mi independencia. Tengo que esperar que él sea misericordioso conmigo, y reconciliarme con él si quiero que continúe dándome de comer.
Algo así es lo que sucede entre el hombre y Dios. Dios exige al hombre que abandone su supuesta independencia, que reconozca su bancarrota moral y espiritual, que confíe completamente en su misericordia, se reconcilie con él y reciba de él el perdón y la vida eterna como dádiva gratuita. Ahora bien, mientras la gente pretenda mantener, por orgullo o por ignorancia, su independencia de Dios, la enajenación persiste, y Dios les parece una amenaza. Lejos de amarlo, no lo soportan. Y cuando se encuentran con un cristiano verdadero que se empeña en hablarles de Jesús y que, evidentemente enamorado de Dios y de Cristo, les urge a abandonar su afiliación con el mundo, tampoco les gusta, puesto que les hace sentirse incómodos. Llevada hasta sus extremos, esta actitud desemboca en los gobiernos que se proponen desarraigar la idea de Dios de la sociedad, aunque sea mediante una legislación represiva.
Los cristianos pueden esperar ser tratados de la misma forma que Cristo
«Acordaos de la palabra que yo os dije», explicó Cristo, «“un siervo no es mayor que su señor”. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros» (Juan 15:20). Cristo hablaba con sus discípulos [p201] con toda franqueza. Nunca dio a entender que el discipulado no conllevaría un coste muy alto. Exigió lealtad, a costa, si fuese necesario, de la vida misma; y miles de discípulos han pagado precisamente este precio en su nombre.
Por otro lado, Cristo añadió a estas palabras la siguiente reflexión—y aquí se pone de manifiesto el equilibrio de su manera de pensar—«si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra» (Juan 15:20). Y por supuesto que había habido numerosos casos de personas que durante el ministerio de Jesús habían escuchado su palabra, y cuya fe les había salvado, permitiéndoles conocer la paz. Asimismo, tras Pentecostés, habría un número cada vez mayor de personas que creerían la palabra anunciada por los discípulos de Cristo—y la creerían no por otra razón sino porque era la palabra de Cristo.
La verdadera santidad, por tanto, requiere que seamos realistas en cuanto a la hostilidad del mundo; no obstante, no requiere que nos hundamos en un pesimismo paranoico. Millones de personas aún creerán el evangelio.
Las causas profundas y subyacentes del odio del mundo
Finalmente, Cristo pone el dedo en la causa principal que subyace bajo la hostilidad del mundo (Juan 15:21); si nosotros, por nuestra parte, dedicamos un tiempo a reflexionar en ella, sin duda nos será un motivo de compasión.
«El mundo os odiará y os perseguirá por causa de mi nombre», les dice. Esta realidad se hizo patente enseguida después de Pentecostés. El Concilio Judío ordenó a los apóstoles que no hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús; y cuando persistieron, se les recordó: «Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre», y les propinaron una paliza para que no hubiese equivocaciones en cuanto a la seriedad del recordatorio.
El apóstol Pablo, explicando ante el rey Agripa por qué antes de su conversión había perseguido a los cristianos con tanta ferocidad, [p202] aseveró: «Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret». Y aún en nuestros días, cuando los cristianos repetimos la reivindicación tan clara de parte de Jesús: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6), y cuando se insiste, como ya lo hicieron los apóstoles, en que «en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos», el carácter exclusivo de semejantes reivindicaciones provoca el enfado, no solo de los ateos, sino también de muchas personas religiosas (ver Hechos 4:12, 18; 5:28; 26:9).
No obstante, el diagnóstico de Jesús aún va más allá: «Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Y estas palabras se refieren no solo a ateos y a paganos sino también a muchas personas religiosas. Saulo de Tarso, quien posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo, es un ejemplo. Igual que muchos de sus correligionarios judíos, era muy religioso y creyó saber mejor que los paganos que le rodeaban cómo era Dios. No obstante, cuando Dios mismo vino a la tierra en forma de Jesús, Saulo de Tarso no solo no acertó a reconocerlo como Dios, sino que también lo persiguió (Hechos 9:4). Más adelante confesó que había actuado así por pura ignorancia (1 Timoteo 1:13).
¿Puede haber un escenario más conmovedor? Le hizo llorar al propio Hijo de Dios, a pesar de su poder: Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: … ¡Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos ... no conociste el tiempo de tu visitación [por Dios]» (Lucas 19:41–44).
Y aún en nuestros días, cuando los discípulos de Cristo salimos a ofrecer al mundo nuestro maravilloso Salvador y nos encontramos con la misma hostilidad ignorante, debería provocar en nosotros también lágrimas de compasión.
24: La magnífica respuesta de Dios a la hostilidad del mundo
Juan 15:22–27
Ahora pasaremos a considerar la respuesta de Dios al odio, al rechazo y a la crucifixión de su Hijo. Pero a fin de poder comprender la gloriosa generosidad de esta respuesta, tendremos que permitir primero que el Señor haga su evaluación de la culpabilidad de sus contemporáneos.
En nuestro último estudio hemos aprendido que el rechazo de Jesús por parte del mundo brota de su desconocimiento del Dios que le envió. Pero hay dos tipos de desconocimiento: uno es culpable y el otro no. Por ejemplo, en la Edad Media, los europeos y los asiáticos desconocían la existencia de Australia. No podían por menos que ser ignorantes en este aspecto, pues nadie había visto Australia, ni había venido nadie de Australia para hablarles acerca de Australia. No se les podía echar la culpa por el hecho de no creer que un lugar llamado Australia existiese. Sin embargo, habría sido muy diferente que un habitante de Madrid se negase, en el año 1800, a creer en la existencia de Francia. Semejante ignorancia, vista la evidencia que había, habría sido testaruda e irresponsable.
¿Qué diremos entonces de los contemporáneos de Cristo en Palestina? Según Cristo, tal como nos explicó en la última lección, su [p204] rechazo nació del hecho de que no conocieron al Padre que le había enviado. Pero la pregunta que se plantea es esta: ¿Podían haber conocido al Padre en caso de haber deseado conocerlo? Y la respuesta es que sí; por supuesto podían haberlo conocido. No era necesario que permaneciesen en su ignorancia: su ignorancia era culpable.
Por eso el Señor hace tres afirmaciones relativas al carácter culpable del odio que tenían sus contemporáneos tanto hacia él como hacia su Padre. Y luego, en una cuarta afirmación, proclama cuál será la respuesta magnánima de Dios ante esta ignorancia culpable, este odio y esta hostilidad: no les borraría de la faz de la tierra; al contrario, enviará a otra Persona Divina, el mismo Espíritu Santo de Dios, para dar testimonio de Cristo y para conducirlos, si fuese posible, al arrepentimiento, a la fe, a la reconciliación con Dios y al perdón.
- El rechazo de las palabras de Cristo por parte del mundo: «Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre» (Juan 15:22–23).
- El rechazo de las obras de Cristo por parte del mundo: «Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre» (Juan 15:24).
- La advertencia hallada en el Antiguo Testamento: varios de los salmos habían advertido al pueblo de Dios, anticipadamente, que cuando viniese el Mesías le aborrecerían (Juan 15:25).
- La respuesta de Dios ante el odio del mundo: el envío del Espíritu de verdad para dar testimonio de Cristo (Juan 15:26–27).
Puesto que el primero y el segundo están muy relacionados entre sí, los consideraremos juntos.
La ignorancia culpable
En primer lugar, hay que tratar un detalle técnico. En los versículos 22 y 24, Cristo emplea dos veces la frase —griega—: «no tendrían pecado». Naturalmente no quiere decir que si él no hubiese venido y hablado y obrado milagros sus contemporáneos serían [p205] moralmente perfectos y libres del pecado. No habrían sido menos pecadores que cualquier otra persona. La frase «tener pecado» quiere decir ser culpables. Si un hombre sin olfato entra en un cuarto lleno de gas y, sin darse cuenta, enciende una cerilla y provoca una explosión, no puede ser considerado responsable: no «tendría pecado». Pero si, al contrario, tira una cerilla encendida en el cuarto, sabiendo que está lleno de gas, sí «tendría pecado».
En segundo lugar, hay que hacer hincapié en un principio sumamente importante. En estos versículos, Jesús nos dice que en el Juicio Final—y Él mismo será el Juez (Juan 5:22–23)—la gente será considerada responsable por su respuesta ante la luz, la evidencia, la información que está a su disposición acerca de Dios y de Cristo, la cual vio, o podría haber visto claramente si quisiesen. Las personas no serán consideradas responsables por la luz que no vieron y que no podrían haber visto. Todo ser humano tiene algo de luz, puesto que Dios ha llenado todo el universo, y nuestro planeta en concreto, de señales que apuntan hacia él, con la intención de que todo ser humano siga estas señales y lo busque. Algunos sí lo hacen, pero muchos no se molestan en absoluto, o incluso suprimen estas evidencias intencionadamente (Hechos 14:13–17; 17:26–28; Romanos 1:18–32; 2:14–16). Por haber actuado así, serán considerados culpables.
Aquellos que nunca han oído hablar de Jesús no tendrán que responder por el hecho de no haber creído en él —aunque sí tendrán que responder por muchísimas otras cosas—. Por otro lado, los contemporáneos de Cristo en Palestina habían escuchado sus palabras, palabras que evidentísimamente procedían de Dios, y que eran la manifestación del corazón, de la justicia y del amor de Dios. Habían visto sus milagros únicos, los cuales les habían confrontado con pruebas indiscutibles de su poder divino, y que al mismo tiempo habían sido ilustraciones prácticas de su capacidad de cubrir la más profunda necesidad del ser humano en el plano espiritual.
Entonces habían visto a Cristo, y al verlo, habían visto una manifestación perfecta del Padre. Mas con los ojos bien abiertos, habían rechazado a los dos. Por supuesto que muchos de ellos habrían [p206] insistido que solo rechazaban a Cristo: seguían creyendo en Dios. No obstante, esto ya era imposible. Jesús era Dios encarnado. Quien me aborrece a mí, dice Cristo, aborrece también a mi Padre.
Una advertencia del Antiguo Testamento
Como consecuencia de la venida de Cristo, de su predicación y de sus milagros, ellos, la nación de Israel, ya no tenían excusa por su ignorancia de Dios y su rechazo de Cristo. Y aún había otra razón por la que no tenían excusa. Su rey más grande, David, no era solamente poeta, sino que también era profeta quien, en gran número de sus salmos, advertía a las generaciones posteriores que en cuanto viniese su Hijo más grande, el Mesías, la nación lo aborrecería sin que él tuviese culpa alguna (ver Salmos 35:19; 69:4; 109:5). Por tanto, cuando se dieron cuenta los contemporáneos de Jesús de que lo odiaban, y que rechazaban sus reivindicaciones, esto mismo tenía que haberles hecho reflexionar, y cambiar de idea. Sin embargo, por mucho que conocían el Antiguo Testamento, los líderes de la nación eran tan hostiles a Jesús y estaban tan resueltos a demostrar que no era el Mesías que se les olvidaron estas profecías del Antiguo Testamento, y lo crucificaron —demostrando así, por cierto, que era el Mesías de verdad; ver Hechos 13:27–30—. De esta manera se hizo todavía más grande la culpabilidad de su rechazo de Jesús.
La respuesta de Dios al odio del mundo
¿Qué haría Dios en respuesta a este odio acérrimo, resuelto, culpable hacia él mismo y hacia su Hijo? ¿Acaso abandonaría en seguida a estas personas a las consecuencias de su hostilidad imperdonable?
¡En absoluto! ¡Dios no actúa así! No deseando que nadie pereciese, sino que todos se salvasen y llegasen a un conocimiento de la verdad, Dios intentaría otra vez salvar a sus enemigos, ya abiertamente declarados como tales. Les enviaría el Espíritu de Verdad como testimonio de que Jesús era su Hijo, y su Salvador ungido [p207] por Dios, dispuesto a perdonar a los que estuviesen dispuestos a arrepentirse.
Lo que podría hacer el Espíritu Santo para conquistar sus corazones más allá de lo que Jesús ya había hecho, será el tema de la próxima sesión. Mientras tanto, observemos dos cosas muy significativas.
En primer lugar, «Cuando venga el Consolador», dice Cristo, «... Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio» (Juan 15:26–27). Esta promesa se dirigió principalmente a los apóstoles, como se desprende del hecho de que su autoridad única como testigos oficiales de Cristo consistía en que «habían estado con él desde el principio». Posteriormente, según Hechos 1:21–22, los apóstoles se mostraron muy conscientes de esta autoridad única que tenían como apóstoles; puesto que cuando tocó escoger a otro apóstol que ocupase el lugar de Judas Iscariote, uno de los requisitos que establecieron fue que los hubiese «acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba [Jesús], uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección». Ningún individuo, ni ningún concilio en los siglos post-apostólicos jamás tuvo la misma autoridad de base y vinculante que la de los primeros apóstoles.
Sin embargo, en un sentido secundario la promesa es válida para todos los discípulos de Cristo de todos los tiempos. A todos ellos se les confiere el honor indescriptible de ser testigos de Jesucristo.
Otra cosa que cabe observar es que aquí volvemos a encontrar el patrón precioso que ha caracterizado cada una de las lecciones que el Señor ha impartido acerca de la santidad hasta este momento.
En el Juan 13 nuestro Señor no comienza diciendo: «Este mundo es corrupto y sucio; esforzaos al máximo por limpiaros»; sino que en primer lugar anunció la gran provisión que estaba haciendo para que pudiesen experimentar el lavamiento de la regeneración y los lavamientos posteriores constantes de los pies.
Del mismo modo, al comienzo del Juan 14 no dijo: «Procurad seguirme de cerca, para que donde yo esté, vosotros también estéis»—aunque por supuesto que el discípulo tiene la obligación [p208] de seguir al Señor con la máxima fidelidad posible. Más bien, el Señor comienza el capítulo anunciando la provisión que ya estaba haciendo para sus discípulos: «si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros» (Juan 14:3).
Y posteriormente, como ya hemos observado en el Juan 15, no comienza diciendo: «Israel en general ha fracasado en su papel como una vid que Dios plantó en la tierra. Ahora se trata de que vosotros lo hagáis mejor». ¡En absoluto! En primer lugar, anuncia la gloriosa provisión que Dios ha hecho para nosotros a fin de que llevemos el fruto que le complazca: «Yo soy», dice Cristo, «la vid verdadera, y mi Padre es el labrador».
Asimismo, no dice, al principio de esta la siguiente lección: «El mundo es hostil a Dios, pero vosotros habéis de salir y hacer lo que podáis para llevar testimonio de mí y del Padre». Más bien comienza anunciando la gran provisión que él ha hecho para llevar testimonio de sí mismo ante el mundo. Esta provisión consiste en nada menos que en la venida del Espíritu Santo. «Cuando venga el Consolador», dice, «... Él dará testimonio de mí». Por supuesto que cada creyente tiene la obligación, conforme al don que tiene, de testificar del Señor, al igual que los apóstoles lo hacán: «y vosotros daréis testimonio también». No obstante, sería sacar las cosas de quicio creer que la principal responsabilidad es nuestra. La principal responsabilidad en la tarea de dar testimonio de Cristo en el mundo le corresponde no a cada uno de nosotros a nivel particular, ni a la iglesia como colectivo, sino al Espíritu Santo. Él es quien lleva la parte más pesada de la carga. Incluso los propios discípulos no eran sino siervos aprendices. ¡Cuánto más aprendices nosotros! En la medida en que comprendemos esta realidad gloriosa, nos libraremos del estrés y del cansancio que tan a menudo nos caracterizan en nuestro servicio al Señor, y se nos renovarán las fuerzas por cuanto iremos aprendiendo a descansar en el Espíritu de Dios todopoderoso.
De hecho, resulta ser muy alentador y motivo de nuevas fuerzas reflexionar de vez en cuando cuán eficaz ha sido el Espíritu Santo en [p209] su testimonio ante el mundo. A pesar de todas las fuerzas adversas que han hecho lo posible para obstaculizarlo, el evangelio se está proclamando alrededor del mundo hoy en día más que en cualquier momento a lo largo de los últimos veinte siglos. De hecho, en nuestros días el evangelio está alcanzando a millones más de personas de lo que se habría podido imaginar hace tan solo un siglo; y las fortalezas construidas por gobiernos hostiles a fin de impedir que la fe cristiana entrase en sus países y llegase a sus ciudadanos, se han derrumbado. Podemos tener confianza en el poder, en la sabiduría, en la táctica, en la estrategia y en la eficacia del Espíritu Santo a la hora de dirigir la campaña del testimonio de Cristo en el mundo. Y con esta confianza podemos seguir adelante con nuestro propio testimonio del Señor.
Sesión 3: El secreto de la santidad: testimonio eficaz, gozo permanente, valentía indomable y victoria final
En nuestra última lección aprendimos que sería el Espíritu Santo quien asumiría la responsabilidad principal en la misión de dar testimonio de Cristo en el mundo. Todo creyente, no obstante, participaría de esta misión puesto que sería a los creyentes a los que el Espíritu Santo sería enviado, y, principalmente, sería a través de ellos que llevaría a cabo su testimonio.
En esta lección aprenderemos que la clave de la eficacia de este testimonio sería la «partida» de Cristo—es decir, su muerte, su resurrección y su ascensión -; el propio Espíritu Santo sacará las implicaciones de su «partida», en primer lugar para el mundo y luego para la Iglesia.
Luego será cuestión de considerar los encuentros entre el Señor y los discípulos que tuvieron lugar después de la resurrección, los cuales constituyeron para estos – y a través de ellos para nosotros también—un motivo de gozo inquebrantable.
Al llegar al fin de este curso al que estamos asistiendo, escucharemos como el Señor examinará a sus alumnos para ver si realmente han comprendido la verdad fundamental de la cual depende todo lo que les ha enseñado; y finalmente les asegurará el triunfo final, a pesar de todas sus debilidades, al compartir con ellos la victoria que él ha ganado.
25: El testimonio del Espíritu Santo: Convenciendo al mundo
Juan 16:1–11
La última lección comienza con un tono más bien sombrío, por cuanto nuestro Señor advierte a sus apóstoles acerca de la hostilidad con la que se encontrarán de parte del mundo cuando comiencen a dar testimonio de él. No obstante, si bien comienza con un tono sombrío, acaba con un estallido glorioso de luz: la promesa de que Cristo les enviaría el Espíritu Santo de verdad del Padre para asumir la principal responsabilidad de la dirección de la obra universal de dar testimonio de Cristo.
La religión pervertida
Al comenzar esta última sesión de la escuela, vuelve a sonar una nota sombría por cuanto Jesús vuelve al tema de la hostilidad del mundo. Esta vez, sin embargo, se centra en uno solo de los orígenes de esta hostilidad: la religión nacional judía de los propios apóstoles. Esto se desprende de los términos que emplea Cristo para describir la persecución que sufrirán: «Os expulsarán de las sinagogas … cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios» (Juan 16:2). Como ejemplo de ello, podríamos citar el caso de [p214] Saulo de Tarso (Hechos 7:50–60; 9:1–9); y su sinceridad está fuera de duda: creía de verdad que estaba complaciendo a Dios al perseguir a los cristianos. ¡La religión se puede convertir en algo tan horrendo!; y no solo las religiones paganas y primitivas con sus supersticiones y sus crueldades, sino también las religiones monoteístas. Fue una tragedia que, en tiempos de Jesús, los líderes de la religión que la nación de Israel había recibido de Dios pervirtiesen esta religión hasta tal punto que, cegados por su desconocimiento de Dios a nivel personal, la utilizasen para justificar el asesinato del Hijo de Dios. No obstante, la historia de la Cristiandad aún ha sido peor. Profesándose seguidores de Jesús, la Cristiandad a menudo ha hecho caso omiso de su prohibición explícita del uso de la violencia, y ha perseguido, asesinado y masacrado a muchos miles de personas más que la nación de Israel. No es solo en el prostíbulo, en la guarida de borrachos o de ladrones, o en la tertulia de los intelectuales ateos donde el ser humano pone de manifiesto su enajenación de su Creador. La propia religión puede resultar ser una forma sutil de rebeldía contra Dios. Lo evidente es que la religión, por sí sola, es incapaz de salvar. Está bajo el juicio de Dios por cuanto forma parte del mundo. Solo el Dios Viviente y su Hijo Jesucristo pueden salvar.
Pero ¿por qué motivo vuelve Cristo a este tema tan tenebroso precisamente en este momento? Observemos cómo lo explica él (Juan 16:4). En primer lugar, para alertarlos, de modo que, cuando llegase esta persecución, pudiesen recordar lo que les había dicho que ocurriría, y para que su confianza en él se reforzase y no se tambalease. En segundo lugar, antes de este momento no había sido necesario que se lo dijera puesto que estaba con ellos, sufriendo con ellos cualquier hostilidad con la que se habían encontrado. Pero ahora tenía que marcharse; y a menos que les alertase de antemano de la persecución que les sobrevendría tras su partida, tal vez creyesen que les había abandonado justo cuando más lo necesitaban, y que no había sido capaz de anticipar los problemas que llegarían.
Pero, si sabía que habría persecución tras su partida, ¿por qué se empeñaba en marcharse? Debe haber resultado extraño y desconcertante para los discípulos oírle hablar así mientras caminaban [p215] juntos por las calles de Jerusalén, oscuras y cargadas de hostilidad, hacia las sombras del Jardín de Getsemaní.
Por qué Cristo tuvo que partir
¿Por qué, pues, era necesario que Cristo se marchase? Si el testimonio ante el mundo era la principal tarea que tenían por delante, ¿acaso no sería mejor que se quedase para encabezar este testimonio él mismo? ¿qué sentido tenía que dijera a los discípulos: «os conviene que yo me vaya», y que añadiera: «porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros» (Juan 16:7)?
Ya hemos comentado estas cuestiones en otro contexto, puesto que salieron en la primera parte, en sesión 2 del curso (ver Juan 9, pg. 79). No obstante, debemos asegurarnos de que comprendemos lo que quería decir nuestro Señor al referirse a su partida. No hay que cometer el mismo error que los discípulos. Ellos estaban tan consternados por la noticia que a ninguno de ellos se le ocurrió pedirle que explicara con más detalle adónde iba (Juan 16:5–6). Es verdad que Pedro antes le había preguntado (Juan 13:36–37) a dónde iba; sin embargo, el comentario que hizo a continuación: «¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti», da a entender que para él «irse» quería decir «morir». Es cierto que el Señor estaba a punto de morir; pero la muerte no sería la meta de su partida. Se iba «al Padre» (Juan 16:10), lo cual implicaría no solo la muerte, sino la resurrección, la ascensión y la exaltación corpóreas.
Y es ahora cuando quizás podamos ver el significado de la partida de Cristo para el problema que se acaba de plantear en el presente contexto: la hostilidad hacia Jesús y sus discípulos por parte de sus compatriotas judíos de aquel entonces. Si el Espíritu Santo venía para dar testimonio ante personas así, ¿cómo lo haría? ¿qué diría? Durante su vida en la tierra, Jesús había predicado muchos sermones, y realizado milagros extraordinarios. Pese a ello, sus oyentes siguieron sin creer. Habrían dicho, de preguntarles, que creían en Dios: era en Jesús en quien no creían. En un sentido es cierto que creían en Dios: creían que Dios existía, que era santo y todopoderoso. Estaban [p216] orgullosos de saber que solo había un Dios Verdadero: el politeísmo de los paganos les resultaba absurdo y aberrante. También creían que Dios había escogido su nación, la nación de Israel, para desempeñar un papel especial en la historia, y que se había revelado a ellos a través de los profetas del Antiguo Testamento.
No obstante, en otro sentido, de hecho, en el sentido más importante, ¡no eran creyentes en Dios! ¡De hecho, eran incrédulos absolutos! Jesucristo era Dios en forma humana, el Dios que se había revelado a sus antepasados como el YO SOY (Éxodo 3; y ver págs. 248–9, 266–7). Al no reconocerlo, fue a Dios a quien no reconocieron: «no han conocido ni al Padre ni a mí», dijo Cristo (Juan 16:3). Y, al no creer en Jesús, demostraron no ser creyentes en Dios.
Un ejemplo dado por Dios
Como ejemplo, podríamos considerar el caso del apóstol cuya experiencia de conversión aparece explícitamente como «un ejemplo para los que habrían de creer en Él [Jesucristo] para vida eterna» (1 Timoteo 1:16). Antes de su conversión Saulo de Tarso creía en Dios, era celoso en sus esfuerzos por guardar la ley de Dios, y meticuloso en su observación de todas sus obligaciones religiosas, en la esperanza de merecer que Dios le aceptase. Sin embargo, en el sentido más importante, no era creyente. Lo demostraba al perseguir al Dios encarnado: Jesús. Y después de su conversión lo confesó: «se me mostró misericordia porque lo hice [el perseguir a Jesús y a sus seguidores] … en mi incredulidad» (1 Timoteo 1:13). Además, años más tarde, discurriendo acerca de la estrategia de Dios para la conversión de la nación de Israel, explica que antes de que Dios pueda tener misericordia y salvarlos, tendrá que llevarlos a una comprensión del hecho de que hasta aquel momento eran incrédulos (Romanos 11:30–32). La lección vale igualmente para los gentiles. [p217] Es posible ser un creyente sincero en Dios en un sentido, mas en el sentido de «ser justificado por la fe» seguir siendo un incrédulo.
Sin embargo, volvamos a nuestro contexto. Cabe plantearse dos preguntas:
Si, tras una vida terrenal llena de predicaciones y de milagros, Jesús no había logrado convencer a los judíos que era el Hijo de Dios, ¿qué más podría hacer el Espíritu Santo para convencerles de que lo era?
Era un requisito para la salvación que llegasen a comprender y a confesar abiertamente que su incredulidad con respecto a Jesús era incredulidad con respecto a Dios, y que era una actitud profundamente pecaminosa. Además, hacía falta reconocer que, por tanto, eran pecadores, de ninguna manera mejores que cualquier «pagano», y que no tenían ninguna posibilidad de merecer la salvación mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley de Dios, sino que solo podían ser salvos por la fe en Dios y por su misericordia. ¿Qué, pues, podía hacer el Espíritu Santo para llevarlos a un arrepentimiento y a una fe tan radicales?
Y la respuesta a estas preguntas es la siguiente: el Espíritu Santo podría proclamar – y demostrar mediante su presencia y su poder—que al mismo Jesús a quien ellos habían crucificado, Dios le había resucitado, y que este Jesús había ascendido al cielo y regresado al Padre de quien había procedido.
En esto se ve una de las principales razones por las que el Espíritu Santo no podría venir hasta que Jesús se hubiese ido. Si Jesús no se hubiese «ido»: es decir, si no hubiese sido crucificado, enterrado y no hubiese resucitado y ascendido al cielo donde fue exaltado y glorificado por el Padre, ¡el Espíritu Santo no habría tenido mensaje alguno que traer al mundo!
Hay algo que debemos tener muy claro: el Espíritu Santo no obró la conversión de miles de judíos desde el día de Pentecostés en adelante por traer a su memoria el sermón de la montaña, e [p218] insistir en que lo considerasen de nuevo e intentasen llevarlo a la práctica. Asimismo, el mundo de nuestros días tampoco se convertirá mediante la predicación de la ética cristiana, por muy importante que esta sea cuando se le concede su debido lugar. ¡El mensaje que el Espíritu Santo predicó fue Cristo mismo: su Persona, su obra redentora, su muerte, su resurrección, su ascensión y su retorno al final de los tiempos: «el evangelio … por el cual también sois salvos», como escribe Pablo, «que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras»; y también que volverá (1 Corintios 15:1–4, 50–58).
La causa que el Espíritu Santo arguye ante el mundo
El Espíritu Santo, dijo Cristo, convencería al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Pero explica con mucho cuidado qué es lo que entiende por estos tres términos. Miremos pues cada uno de ellos. El Espíritu Santo convencerá al mundo:
- ‘«De pecado, porque no creen en mí» (Juan 16:9)
Fijémonos enseguida que el pecado del cual se trata no es el pecado en general: la mentira, el robo, el adulterio, etcétera, sino el pecado concreto de no creer en Jesús. Si a continuación nos planteamos la pregunta: «¿cómo le convencerá de que el negarse a creer es pecado?», la respuesta se encuentra en el siguiente término:
- ‘«De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más» (Juan 16:10)
«La justicia» debe ser interpretada en su sentido básico, jurídico. Al resucitar a Jesús de la muerte y al exaltarlo a su propia diestra, Dios vindicó a Jesús, lo declaró justo y verdadero, y al mismo tiempo revocó el veredicto del mundo, poniendo de manifiesto así que el mundo no estaba en lo cierto y que cometía un pecado al rehusar creer en Jesús.
- ‘«De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado» (Juan 16:11)
En primer lugar, todas las estrategias de Satanás que tuvieron [p219] como objetivo conseguir que Jesús fuese traicionado, condenado oficialmente por las autoridades religiosas y luego por los poderes políticos, descreditado, crucificado y destruido por completo, se han desbaratado, y el juicio revocado, mediante la resurrección de Jesús.
En segundo lugar, el príncipe de este mundo ha sufrido una derrota moral. Un Hombre se mantuvo firme en su lealtad hacia Dios, a pesar de todas las tentaciones de Satanás, y fue crucificado a consecuencia de ello: y su fe y su lealtad a Dios han sido vindicadas plena y públicamente. Dios lo resucitó de la muerte y lo elevó hasta la cumbre del poder sobre todo el universo.
En tercer lugar, en la gran contienda espiritual entre Satanás y Dios, Satanás ha sido puesto en evidencia como un embustero calumnioso. Desde el Edén Satanás había argumentado que Dios se situaba en contra del hombre. Sin embargo, la cruz de Cristo ha demostrado todo lo contrario. Puesto que, desde la perspectiva de Dios, la muerte de Cristo fue la provisión de Dios para la redención, el perdón y la reconciliación del hombre. Al entregar a su único Hijo, Dios mostró su amor hacia el ser humano en que Cristo murió para él mientras aún era pecador, impío y enemigo de Dios (Romanos 5:6–11). El rebelde más violento puede ser perdonado y reconciliado; el pecador más desgraciado puede ser justificado y limpiado gratuitamente mediante la gracia de Dios. No es necesario que nadie perezca. Si algunos perecen, ni el propio Satanás siquiera podrá argumentar que ha sido por culpa de Dios. Esta vieja mentira de Satanás ya se ha puesto de manifiesto por lo que es.
Y, en cuarto lugar, la derrota moral y espiritual de Satanás ha anunciado su muerte; lo cual es una advertencia para los que se hayan aliado con él de que ellos tendrán el mismo destino que él.
La continuación
Probablemente los discípulos no entendieron todo esto con claridad en el momento de escucharlo. No obstante, al abrir el libro de los Hechos y observar como dieron testimonio en el día de Pentecostés y desde aquel día en adelante, nos resulta patente que [p220] el Espíritu Santo había venido y que estaba haciendo precisamente lo que Cristo dijo que haría. Los propios apóstoles no se dedicaron a denunciar pecados concretos, ni a animar a sus oyentes a intentar cultivar virtudes que fuesen dignas y nobles. Ello no fue porque los primeros cristianos fuesen indiferentes a cuestiones éticas y a los valores humanos: las cartas que los apóstoles escribieron a las primeras comunidades cristianas están llenas de tal instrucción ética y moral.
Sin embargo, en su testimonio ante el mundo, los apóstoles—o mejor dicho el Espíritu Santo a través suyo—centraron su atención en un pecado concreto, cuyo significado era abrumador. La resurrección de Jesucristo había demostrado con poder que era el Hijo de Dios; y la implicación que ello llevaba consigo era desgarradora: Israel había crucificado a su Mesías ungido y enviado por Dios; los seres humanos habían matado la misma fuente de su vida (Hechos 3:15); la humanidad había sentenciado a muerte a su Creador. La crucifixión de Cristo, tal como los primeros cristianos la entendieron en base a su lectura de las Escrituras, era el colmo de la rabia y la furia humanas contra Dios: un esfuerzo concertado por parte de los judíos y de los gentiles por deshacerse de las restricciones de Dios y de sus pretensiones para con ellos (Juan 4:23–31). No se trata de exageración alguna. La cruz de Cristo sirve para diagnosticar el principal problema del mundo entero a través de los siglos. No es la hostilidad entre el hombre y el hombre: esta hostilidad no es más que un síntoma secundario. Es la hostilidad humana hacia Dios. La crucifixión del Hijo de Dios era la cabeza de un volcán por el cual, en un momento y lugar concreto de la historia, estallaron el resentimiento y la rebeldía subyacentes contra Dios que se ocultaban, desde el momento del primer pecado humano, en el interior de cada corazón, sea religioso o ateo, antiguo o moderno.
Pero si es así como, según el testimonio del Espíritu Santo, la cruz de Cristo ha diagnosticado y puesto de manifiesto el pecado humano, las cosas no podían permanecer en este estado. Simultáneamente el Espíritu Santo proclamó a todos los que querían escuchar, que la muerte de Cristo, su resurrección y su exaltación [p221] al trono de Dios, eran ni más ni menos que la misma base sobre la cual Dios podía ofrecer el perdón de los pecados y la dádiva del Espíritu Santo a todos los que se arrepintiesen y creyesen. Y este sigue siendo el mensaje que nosotros, como ayudantes menores del Espíritu Santo, podemos y debemos proclamar a medida que una creciente santidad nos impela a dar testimonio ante el mundo.
Notas
- El verbo griego usado en este versículo es a menudo traducido como «ser desobediente». En el Nuevo Testamento en todas las ocasiones, sin excepción, significa «desobedecer el evangelio», i.e., «rehusar deliberadamente creer en Dios, Cristo y el evangelio». Ver, por ejemplo, Hechos 14:2.
26: El testimonio del Espíritu Santo: Glorificando a Cristo
Juan 16:12–15
Ahora la pequeña compañía de los once apóstoles, reunidos estrechamente entorno al Señor Jesús para no perder ni una sola palabra que pronuncie, debe estar acercándose al huerto de Getsemaní. Pronto, toda instrucción se interrumpiría durante un tiempo. Muchas de las cosas que el Señor quería explicarles tendrían que esperar a otro momento. No fue la falta de tiempo lo que impidió que les explicase estas cosas, sino el hecho de que los apóstoles no habrían podido encajarlas aunque se las hubiese dicho. Hacía varios meses habían creído y confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente (Mateo 16:16). Sin embargo, antes de ver su cuerpo glorificado y resucitado, y de presenciar su ascensión ¿cómo habrían podido formar un concepto adecuado de estas cosas más elevadas, por ejemplo: el hecho de que este hombre a quien pronto verían sudar en el huerto, y que será crucificado en una cruz y enterrado en un sepulcro, era el mismo mediante el cual se hizo el universo? Por tanto, no les explicaría estas cosas en este momento, sino que se las explicaría más adelante. Y lo haría de la siguiente manera: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis [p224] soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad» (Juan 16:12–13).
Aquí vemos, pues, el testimonio que da el Espíritu Santo no solamente al mundo, sino a los apóstoles y, a través de ellos, a nosotros; y había tres aspectos principales de este testimonio que el Señor Jesús quería que calaran hondo en sus apóstoles.
La fuente de la verdad a la cual el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles
Notemos que después de anunciar que el Espíritu «os guiará a toda la verdad», el Señor Jesús añade enseguida una explicación del modo cómo el Espíritu Santo podría hacer lo que el propio Señor Jesús no hizo durante el período de su vida en la tierra. Esta explicación hace constar tres cosas muy importantes en cuanto a la fuente de verdad que el Espíritu Santo comunicaría a los apóstoles de Cristo:
A. El Espíritu Santo no es una fuente de verdad independiente
«No hablará por su propia cuenta», dice Cristo (Juan 16:13).
B. El Espíritu Santo no sustituye al Señor Jesús como Maestro del pueblo de Cristo.
Evidentemente el ministerio misericordioso y divino del Espíritu Santo incluye la tarea de enseñar al pueblo de Dios. Nuestro Señor había dicho esto mismo en términos muy explícitos: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas» (Juan 14:26); dista mucho de la intención del Señor contradecir aquí lo que dijo en aquel momento. De lo que se trata en esta ocasión es de la fuente de la enseñanza del Espíritu [p225] Santo: «no hablará por su propia cuenta, sino que hablará solo lo que oiga». Por tanto, la enseñanza que el Espíritu Santo imparte al pueblo de Dios, ya la ha oído de parte de otra persona. ¿De parte de quién? Del Señor Jesús, quien a su vez había recibido y sigue recibiendo todas sus palabras del Padre —ver de nuevo 14:10: «Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras»—.
Tomemos un ejemplo concreto de este fenómeno que encontramos en el propio Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis se define a sí mismo como «La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto». Luego nos explica quién comunicó esta revelación a los siervos de Cristo, y cómo lo hizo. Cristo mismo fue quien lo comunicó mediante un ángel, o mensajero, a su siervo Juan: «[Cristo] la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan» (Apocalipsis 1:1). Con este fin, según Juan nos dice, el Cristo resucitado se le apareció en una visión en toda la majestad de su gloria, y le dictó personalmente siete cartas que debieron ser entregadas, una por una, a las siete iglesias de Asia Menor.
Cada carta comienza con unas palabras personalizadas de parte del Señor Jesús a la iglesia receptora, mediante las cuales les llama la atención a uno u otro de los rasgos característicos manifestados en la visión. Por ejemplo, la primera carta (Juan 2:1) comienza de este modo: «El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro» (Juan 2:1). Es precisamente así como Juan lo vio en la visión, y deja fuera de duda el hecho de que sea el propio Señor Jesús quien le está dictando la carta. No obstante, al final de la carta el Señor Jesús dice: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» (Juan 2:7). De esto se desprende que es el Espíritu quien dice lo que el Señor Jesús dice a las iglesias. Y a continuación el propio Señor Jesús concluye la carta con las palabras «Al vencedor [yo, Jesús] le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios» (Juan 2:7).
De todo esto resulta obvio que el Señor Jesús revela a los suyos lo que Dios le da para que se lo revele; y el Espíritu comunica lo que [p226] oye decir al Señor Jesús. El Señor Jesús resucitado continúa siendo el Maestro de su pueblo; aunque llama maestro al Espíritu Santo, este no sustituye al Señor Jesús como Maestro de su pueblo.
C. El alcance de la enseñanza que los apóstoles reciben del Espíritu Santo.
Sobre este tema el Señor Jesús dio a entender a sus discípulos que el Espíritu de Verdad les guiaría a toda la verdad, y que les revelaría «lo que habrá de venir» (Juan 16:13).
Si queremos entender el verdadero significado de esta promesa gloriosa, debemos abordarla como buenos historiadores, y observar a quién hablaba el Señor Jesús cuando la hizo: «el Espíritu de verdad … _os_ guiará a toda la verdad». Estaba hablando con sus apóstoles, no a todas las generaciones posteriores de creyentes. Y se estaba refiriendo a la revelación específica a los apóstoles y a los profetas que eran el fundamento de la iglesia, de una verdad que jamás se había oído, porque jamás había sido revelada hasta este momento. Como el apóstol Pablo manifestó más adelante: «por revelación me fue dado a conocer el misterio ... que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu» (Efesios 3:3, 5). Cristo no se refería a aquel otro ministerio maravilloso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda hoy y cada día a comprender más y más, a nivel intuitivo, el significado de lo que el Señor Jesús reveló a sus apóstoles a partir de Pentecostés.
Asimismo, cuando dijo en una ocasión anterior: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar», tampoco se refería a nosotros como si nos dijera que había muchas cosas entre aquellas que reveló a sus apóstoles y profetas que nosotros aún no podemos comprender, pero que más adelante nos explicará; aunque esto también puede ser cierto. Más bien estaba diciendo a sus apóstoles que, aunque ya les había revelado una gran cantidad de verdad, seguía habiendo elementos de verdad que no les podía revelar, porque aún no serían capaces de soportarlo. Sin embargo, después de la resurrección, la ascensión y la llegada del Espíritu [p227] Santo en Pentecostés serían capaces de asumir estas revelaciones posteriores, y de hecho las recibieron por completo. Fueron guiados a toda la verdad. Y cuando Judas, uno de los hermanos de Jesús, escribió su epístola, pudo decir acerca de la fe que «de una vez para siempre fue entregada a los santos» (Judas 3). Se tardaría siglos en comprenderla plenamente y sacar todas las implicaciones que tenía; sin embargo, jamás se le tendría que añadir nada en absoluto, ni cambiar el más mínimo detalle.
Igualmente, cuando el Señor promete que el Espíritu Santo «os hará saber lo que habrá de venir», escoge sus palabras con muchísimo cuidado: no dice «algunas cosas venideras», sino «lo que habrá de venir». Se trata de nada menos que de todo lo que Dios estaba dispuesto a revelar en lo que se refería a su programa para la redención del mundo. La tarea de comprender este programa, dado en el Nuevo Testamento, ha durado siglos, y ya nadie puede decir que lo ha comprendido por completo. Sin embargo, el programa fue entregado en su totalidad a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento: no deja lugar para más adiciones.
El propósito y el contenido del testimonio del Espíritu Santo
«Él me glorificará», dijo Cristo (Juan 16:14); y este ha sido el principal y maravilloso objetivo del Espíritu Santo desde el primer momento cuando vino en el día de Pentecostés. Lleno del Espíritu Santo, Pedro señala ante la multitud en aquella ocasión no solo que la ascensión de Jesús había dado lugar al derramamiento del Espíritu Santo, sino que había sido el mismo Jesús exaltado quien había derramado el Espíritu: «Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, [Jesús] ha derramado esto que vosotros veis y oís» (Hechos 2:33). Pero el Espíritu Santo no es un poder impersonal. Es miembro de la gran Tri-unidad que es Dios. Si fue Jesucristo quien lo derramó, ¿quién era Jesucristo? Solo aquel que era Dios podía derramar el Espíritu de Dios. Y a través de Pedro es el propio Espíritu Santo el que saca ante aquella muchedumbre la [p228] enorme implicación de este asombroso acontecimiento: «Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor [en el significado más completo del término] y Cristo» (Hechos 2:36). De modo que, desde el principio, el Espíritu Santo glorificó al Señor Jesús.
«Él me glorificará», dijo Jesús, «porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Y si preguntamos: «¿cuánto abarca la frase “lo mío”?», la respuesta que da Jesús es contundente: «Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber».
Nuestra primera reacción aquí debería ser hacer una pausa en este mismo momento y rendir culto al Señor Jesús en nuestro corazón.
Nuestra segunda reacción debería ser la de recordar, y seguir recordando a lo largo de toda nuestra vida, que jamás sabremos más acerca de Dios fuera de lo que el mismo Señor Jesús nos revele mediante el Espíritu. «Todas las cosas», dijo Cristo en otra ocasión, «me han sido entregadas por mi Padre; y … nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mateo 11:27). ¿Cómo podría ser de otro modo, si, como acabamos de oír decir al Señor Jesús, «Todo lo que tiene el Padre es mío»?
Esto es, entonces, y siempre será, lo que el Espíritu Santo enseña al pueblo de Cristo. Todas las teorías acerca de la santidad que pretendan que, mediante el uso de ciertas técnicas y disciplinas, la gente puede llegar a un conocimiento y una visión de Dios más plenos, además de una unión más plena con Dios, que los que nos pueda dar el Señor Jesús, demuestran no haber procedido de la enseñanza del Espíritu Santo. Son falsas. Tomemos, pues, la firme decisión de repudiarlas por completo.
Un ejemplo del ministerio del Espíritu Santo para glorificar a Cristo
Ahora, al llegar al fin de esta lección concreta, qué podría ser más apropiado que leer con atención, con recogimiento y sin prisas un [p229] caso concreto en el que el Espíritu Santo inspiró a un apóstol a comunicarnos las glorias del Señor Jesucristo: su relación con el Padre, su relación con la creación y el papel que desempeña en la reconciliación del universo, su relación con la iglesia, su obra en la cruz a nuestro favor en el pasado, su presencia dentro de nosotros en el presente, su manifestación junto con los redimidos en el futuro, en la gloria de su retorno. Y habiendo leído estas palabras, rindámosle culto de nuevo:
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos.
Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los [p230] siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí.
Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo.
Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él; firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud.
Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad; en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo; habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él.
Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. (Colosenses 1:12–2:15; 3:1–4)
Notas
- Algunas traducciones ponen la expresión «no hablará de sí mismo», lo cual ha sido interpretado como si quisiese decir: «acerca de sí mismo». No obstante, se trata de una traducción equivocada. Las epístolas del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tratan extensamente el tema del Espíritu Santo.
27: Las apariciones de Cristo después de la resurrección: Una fuente de gozo inagotable
Juan 16:16–24
Ahora los discípulos debían estar muy cansados, tan cansados que, al llegar al huerto de Getsemaní, se durmieron en lugar de compartir con Cristo la vigilia de la noche. Habían recibido tanta enseñanza durante las últimas horas, una gran parte de la cual era completamente nueva para ellos, y algunas cosas muy difíciles de comprender. Una de las afirmaciones de Cristo les resultó especialmente incomprensible, y se pusieron a comentarla entre ellos.
La afirmación fue la siguiente: «Un poco más, y ya no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis» (Juan 16:16).
En esta afirmación había dos cosas que los turbaron. En primer lugar, no comprendieron aquello de los dos intervalos cortos, los dos «un poco». ¿Cómo pensaba desaparecer después de un tiempo y después volver a aparecer al cabo de otro tiempo? Y ¿qué luz arrojaba la explicación que Cristo les había dado: «Porque yo voy al Padre»? ¿Tal vez la última frase quería decir que iba a morir? Esto explicaría la primera parte: «Un poco más, y ya no me veréis». Por otro lado, cuando alguien moría y su espíritu volvía a Dios, quien lo había dado, no lo volvías a ver al cabo de un tiempo. ¿Qué [p234] significaba todo esto? ¿Volvería a vivir después de morir? Habían visto cómo el hijo de la viuda de Naín fue resucitado (Lucas 7:11–17). Tres de ellos habían visto cómo la hija de Jairo también fue liberada del sueño de la muerte (Lucas 8:49–56). Y todos ellos habían estado presentes cuando Lázaro fue llamado a la vida después de morir (Juan 11). Mas en todos estos casos, las personas que volvieron a vivir seguían viviendo en la tierra: no se habían ido «al Padre».
No había manera de comprender todo esto, y no fue solamente por cansancio por lo que no pudieron verlo claro. Para empezar, la resurrección de Lázaro, igual que los otros dos casos, no fue una resurrección plena, como lo sería la resurrección de Cristo. Sería más exacto definir aquellos tres casos como «reavivamientos». Lázaro recibió exactamente la misma clase de vida, en el mismo cuerpo físico, que la que había tenido anteriormente. Su «resurrección» sirvió de señal que apuntaba hacia la resurrección final, pero no fue un primer ejemplo de esta resurrección. Lázaro volvería a morir, y al morir, su cuerpo sería enterrado en la tumba, mientras él mismo partiría para morar con Cristo en el Paraíso. Allí tendría que esperar la resurrección del cuerpo, de modo que pudiese «ser [vestido] con nuestra habitación celestial» (2 Corintios 5:1–6).
Sin embargo, en el caso de Cristo se trataría de una resurrección muy diferente. Él sí se marchaba de la tierra para estar con el Padre, pero no lo haría en forma de un espíritu cuyo cuerpo seguía en la tumba. Resucitaría de la muerte con un cuerpo que sería plenamente humano, capaz de relacionarse físicamente con este mundo material, pero perteneciendo ya al mundo que está más allá de este; visible y capaz de ser tocado por sus discípulos, pero transformado y capaz de ascender a la misma presencia de Dios y de subsistir allí eternamente. Los discípulos lo verían, lo tocarían, hablarían con él, comerían con él después de su resurrección, y antes de su ascensión. Sin embargo, su cuerpo tendría propiedades que antes no había tenido. Sería capaz de aparecer y desaparecer de manera instantánea. Y en el momento de ascender, este cuerpo no sería abandonado; sería su cuerpo ya para siempre. En su ascensión, se iría al Padre como ser humano completo: cuerpo, alma y espíritu. [p235]
La realidad ineludible del dolor y del sufrimiento
La resurrección de Cristo sería, entonces, algo completamente nuevo; nada parecido se había visto antes ni se ha visto después. No es de extrañar que los discípulos se quedasen perplejos ante las afirmaciones del Señor, si estas afirmaciones necesitaron toda una resurrección de esta clase para que pudiesen ser comprendidas plenamente.
Pero nos podríamos preguntar: ¿por qué no puso fin el Señor a la perplejidad de los discípulos mediante una explicación detallada de la naturaleza de su cuerpo resucitado?
Una de las razones pudo haber sido la dificultad que suponía entrar en una explicación verbal tan compleja en aquella hora de la noche. Y ¿por qué intentarlo, si dentro de tres días lo iban a comprender de una manera mucho más clara al poder ver y tocar su cuerpo resucitado?
Sin embargo, probablemente había otra razón más profunda. Su necesidad más acuciante en aquel momento era estar preparados para el dolor intenso y la aflicción de espíritu que les sobrevendría al cabo de muy pocas horas. El dolor que Cristo mismo padecería—Getsemaní, el arresto, los juicios, los latigazos, la crucifixión y la muerte—todo esto lo tendría que soportar en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. El hecho de que resucitaría con un cuerpo glorificado—y que lo sabía—no disminuía en absoluto lo que sufrió en su cuerpo de carne y hueso. Su experiencia no sería como la de un ángel, insensible al dolor infringido por parte de un ser humano. Y cuando los discípulos lo vieron sufrir y morir, sería una especie de autoengaño que aquellas palabras acerca de su cuerpo de resurrección, asimiladas a medias, los hubiese llevado a pensar que sus sufrimientos fuesen menos reales o que él fuese menos sensible a ellos.
Y, lo que es más, era preciso que a los propios discípulos se les permitiese afrontar y sentir en sus propias carnes la amarga realidad del odio del mundo, tanto hacia Cristo como hacia ellos mismos, tal como se reflejaba en la crucifixión. Debieron afrontar lo peor que el mundo era capaz de hacer, no solo en lo que se refiere a la crueldad física, sino también su gozo y su celebración malévolos. [p236] La realidad de la resurrección inminente de Cristo tampoco disminuiría su sufrimiento presente. Más bien los prepararía para sufrir ellos mismos más adelante, cuando en un futuro próximo fueran sometidos a persecuciones, encarcelamiento, tortura y muerte a causa de su testimonio de Cristo. La certidumbre en cuanto a su propia resurrección no disminuiría ese sufrimiento. Recordemos la analogía que utilizaba el Señor: el nacimiento inminente de un niño no hace que sean menos reales los dolores de parto de una mujer.
El gozo inagotable
Por otro lado, sí les volvió a venir el Cristo resucitado, y lo vieron, lo tocaron, hablaron con él, comieron con él, descubrieron que no era un espíritu sin cuerpo, que la muerte no había destruido su cuerpo, que ninguna parte de él había permanecido muerta, estaba plenamente vivo como ser humano completo; no había sobrevivido a la muerte, sino que la muerte misma había quedado deshecha; y el cuerpo que había sido una parte íntegra de su ser y de su personalidad humana antes de su muerte no había sido abandonado, sino que había resucitado; no había sido meramente «superado», sino glorificado. Y cuando descubrieron todo esto, no solamente se regocijarían: experimentarían una clase de gozo que el mundo, por definición, sería incapaz de arrebatar. El Cristo resucitado quedaba, para siempre, más allá del poder del mundo para hacerle daño alguno. Pero no solamente esto, pues incluso un cuerpo muerto queda más allá del poder del torturador. Pero Cristo estaba vivo, no con un cuerpo mutilado y una personalidad disminuida, sino con una personalidad humana plenamente glorificada en todos sus aspectos.
Esta demostración les sería de gran ayuda cuando ellos también tuviesen que sufrir a causa de Cristo; volvamos a la analogía: no hay nada que alienta más a una mujer a punto de dar a luz y de sufrir los dolores de parto que ver la expresión de gozo que hay en la cara de una mujer que tiene a su recién nacido en brazos. Habiendo presenciado la muerte y luego la resurrección de Cristo, nada les podría arrebatar el gozo que experimentaban. [p237]
Y fue por esto por lo que, después de asistir ellos mismos a este gran acontecimiento, los apóstoles se dieron cuenta que una de sus principales características y responsabilidades sería la de ser testigo de la resurrección de Cristo. A la hora de buscar a alguien que sustituyera a Judas como apóstol, insistieron en que hubiese sido testigo, no solo de la vida y del ministerio de Cristo en la tierra, sino también de su resurrección (Hechos 1:22). Y Pedro, al presentar sus credenciales como apóstol, observó al centurión gentil Cornelio: «nosotros … comimos y bebimos con Él [Cristo] después que resucitó de los muertos» (Hechos 10:41).
Los seguidores de Cristo de este siglo nunca hemos visto al Señor resucitado, ni lo hemos tocado con las manos. No obstante, mientras vamos dando testimonio de Cristo en nuestra generación, recordemos que uno de los fundamentos del evangelio es que «se apareció a Cefas y después a los doce; luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, ... después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, … se me apareció también a mí [pablo]» (1 Corintios 15:5–9). Y a nosotros también se nos hizo «nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos ... y [nos regocijamos] grandemente con gozo inefable y lleno de gloria» (1 Pedro 1:3, 8). Esto es lo que nos proporcionará la valentía y las fuerzas para aguantar y seguir adelante, sea como sea la hostilidad con la que nos encontremos por parte del mundo.
El gozo lleno hasta rebosar
A primera vista es difícil imaginarnos cómo podría verse superado el gozo de ver al Señor resucitado; no obstante, antes de terminar esta lección, nuestro Señor asegura a los discípulos que sí había un gozo así.
En primer lugar, señala que en aquel día ya no les haría falta hacerle más preguntas. Esta promesa no debe ser sacada de su contexto. Por supuesto que le pedirían (Hechos 1:6) información sobre varias cosas. Pero en lo que se refería a su resurrección y ascensión, [p238] lo cual les resultaba tan difícil de comprender en este momento, no les haría falta pedir más explicaciones. Les bastaría la experiencia directa de estas cosas. Y en un sentido más amplio, sucede lo mismo con todos los creyentes, aunque no hayan visto, físicamente, al Señor resucitado. No nos es necesario plantear preguntas angustiosas acerca de la ascensión, ni pedir explicaciones de cómo es posible que Jesús pueda tener un cuerpo humano y estar en la presencia de Dios, y al mismo tiempo estar presente en y con cada uno de sus seguidores aquí en la tierra. El creyente, al conocer a Dios como un niño conoce a su padre, sabe que esto es verdad sin tener que preguntar. Como científicos, nosotros planteamos preguntas acerca de los pájaros: ¿cómo es posible que vuelen? ¿cómo saben migrar en el momento preciso? ¿cómo saben hacia dónde dirigirse si jamás han estado allí anteriormente? No obstante, los propios pájaros no tienen que hacer preguntas así. Su «conocimiento» de estas cosas forma parte de su esencia como pájaros. Y sucede lo mismo con los creyentes: al participar de la misma vida que el Salvador resucitado, saben instintivamente que el testimonio de los apóstoles es cierto, y que la resurrección y la ascensión son verdad.
Pidiendo en el nombre del Señor Jesús
La experiencia del Cristo resucitado, y de su «partida al Padre», establecería una diferencia enorme en la manera en que los discípulos orarían. Habían estado acostumbrados a orar al Padre; pero jamás habían pedido nada a Dios en nombre de Jesús, como tampoco se les habría ocurrido pedir nada a Dios en nombre de un santo muerto como Moisés, o Jeremías o alguno de sus contemporáneos más santos. Sin embargo, al ver ascender al Cristo resucitado, y en la medida que comprendiesen, bajo la guía del Espíritu Santo, lo que significaba para él, que había procedido del Padre, volver al Padre, descubrirían que si pedían al Padre aquello que Jesús les había enseñado a pedir y que, por tanto, podían pedir en su nombre, el Padre les concedería sus peticiones. Y, por consiguiente, su gozo sería cumplido. La experiencia les enseñaría así [p239] que el Jesús que había convivido y hablado con ellos en la tierra, ahora estaba no solo en la cumbre y el trono del universo, sino también en el corazón de la Deidad.
28: La exhortación de despedida de Cristo y su promesa de victoria
Juan 16:25–33
Como ocurre en el caso de cualquier escuela buena y eficiente, así también ocurre en la escuela de Cristo: la última lección fue dedicada al resumen de aquello que los discípulos tenían que asimilar y recordar. En lo que se refiere a gran parte de los detalles, el Espíritu Santo se lo podría traer a la memoria más adelante; pero había dos hechos básicos y esenciales en todo aquello que Cristo les había enseñado que era necesario resumir ahora mismo, grabándolos en su memoria y en su entendimiento.
La enseñanza esencial en torno al Padre
«Estas cosas os he hablado», dice Cristo, y la palabra que emplea a continuación se ha traducido de diversas maneras. Algunos la han traducida por «proverbios», otros por «parábolas», otros por «alegorías». Sin embargo, en este contexto la traducción correcta sería «enigmáticamente», o «con un lenguaje enigmático». «Estas cosas os he hablado con un lenguaje enigmático», dice Cristo; «viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje enigmático, sino que os hablaré del Padre claramente» (Juan 16:25, traducción del autor). [p242]
La enigmática revelación
Al repasar la relación de su ministerio público tal como se plasma en los cuatro Evangelios, podemos ver que siempre había cierto enigma en la manera como Cristo hablaba acerca de sí mismo, de su «descenso» desde el cielo, de su relación con el Padre, y especialmente de su muerte y su partida; y no podemos menos que admirar la sabiduría y la gracia divinas que lo llevaron a revelar su relación con el Padre de este modo enigmático y progresivo. No exigió a Pedro, a Andrés o a los demás discípulos que creyesen enseguida, la primera vez que se encontró con ellos, que él, el carpintero de Nazaret, fuese aquel por quien el universo había sido creado. ¿Cómo podían haber encajado semejante enseñanza en aquel momento?
No, había permitido que escuchasen el testimonio de su precursor, Juan el Bautista, y que luego viesen la humildad y nobleza de su comportamiento. Quedaron impactados por su sabiduría tan evidente y por la autoridad de su enseñanza, sintieron el poder extraño e irresistible del llamado que los llevó a abandonar sus redes de pesca para seguirlo. Luego descubrieron, a veces por medio de experiencias poco agradables, que él sabía lo que había en el hombre, y no necesitaba que nadie se lo explicase. Había momentos cuando en su presencia experimentaban una terrible santidad, y el pecado, oculto en lugares tan recónditos de su corazón que ni siquiera sabían que estaba allí, quedaba puesto de manifiesto en toda su suciedad. Sin embargo, al mismo tiempo estaban atónitos ante su pretensión de tener autoridad para perdonar los pecados—y ante su capacidad evidente de usar esta autoridad con gran eficacia—la cual hacía que la gente se maravillase y dijera: «¿Quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?».
Por supuesto que había realizado muchos milagros asombrosos con un poder evidentemente sobrenatural, los cuales servían, como él mismo explicaba, para demostrar que había sido enviado por el Padre. Sin embargo, Moisés también había realizado milagros, igual que Elías y Eliseo, los cuales demostraban que ellos también habían [p243] sido enviados por Dios. Pero ninguno de estos tres jamás había pretendido ser uno con el Padre. ¡Por supuesto que no! ¡Eran judíos cuyo monoteísmo era de lo más estricto! En cuanto a Jesús, en cambio, las palabras que pronunciaba al explicar el significado de sus milagros habían ido mucho más allá que todo lo que habían dicho los antiguos profetas. Cuando el maná comenzó a caer del cielo, como consecuencia de las palabras de Moisés, para dar alimento a los Israelitas en el desierto, Moisés no dijo al pueblo: «Yo soy el maná de vida». Pero cuando Jesús, milagrosamente, multiplicó los panes y los peces y así dio de comer a una gran multitud de personas, después los sorprendió al aseverar: «Yo soy el pan de vida, descendido del cielo»; y para mucha gente resultó del todo evidente que era así, pues descubrieron que él era capaz de satisfacer el hambre de su alma como nada más lo había hecho.
«Yo soy la luz del mundo; yo soy el buen pastor; yo soy la resurrección y la vida»: de este modo había ido desarrollándose en su mente una cierta comprensión de la identidad de este hombre; hasta que un día llegó a asumir el mismo personal y terrible nombre de Dios, cuando dijo: «Si no creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros pecados» (Juan 8:24). Algunos de los judíos que le escuchaban captaron la implicación de sus palabras, le acusaron de blasfemia, y cogieron piedras para apedrearlo. Sin embargo, había otros, incluidos los discípulos, que no pudieron concebir que la persona cuya santidad quedaba fuera de toda duda, que había realizado milagros que eran inequívocamente obra de Dios, pudiese hablar con blasfemia. Y en medio de todo esto, mientras observaban a Jesús, el Padre había estado obrando en sus corazones sin que ellos se diesen cuenta de ello, hasta aquel momento cuando Jesús les desafió a que dijeran quién creían que era, y Pedro contestó por todos ellos: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús dijo: «esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos» (Mateo 16:17).
Sí, habían cubierto mucho terreno en el camino hacia la comprensión de la identidad de Jesús. Sin embargo, permanecía el enigma. Cierto que habían visto la nube, símbolo de la presencia de Dios, en el monte de la transfiguración, y habían oído la voz desde [p244] la nube que dijo de Jesús: «Este es mi Hijo amado». No obstante, la visión había pasado; y se quedaron perplejos ante la pregunta que se haría cada vez más inquietante: ¿Qué clase de relación tan asombrosa va implícita en esta palabra «Hijo»? Y ¿de qué modo encajaba todo esto con las palabras cada vez más frecuentes con respecto a su muerte, su partida, y su retorno al Padre que lo había enviado?
Cuando, por lo tanto, Jesús les exigió en el Aposento Alto que depositasen en él la misma fe sin límites que habían depositado en Dios, Felipe le pidió que, de una vez, les enseñase al Padre. Y Cristo simplemente le contestó: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre … ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?» El enigma no se había desvanecido todavía. No sucedió ninguna exhibición de la gloria y majestad de Dios; ni siquiera como las que le fue permitido presenciar a Israel: el fuego y los relámpagos en el Monte Sinaí. Y había una razón evidente para ello: una exhibición así les habría resultado aterradora.
En caso de que Jesús, desde el principio, hubiese proclamado y puesto de manifiesto la majestad de su relación esencial con el Padre, uno de los principales propósitos de la encarnación se habría frustrado. Puede ser que hubieran caído de rodillas, reconociéndolo como el Creador, en quien y para quien fue creado el universo. No obstante, en Cristo, Dios buscaba una relación con los hombres que fuese muy superior a la relación del creador con sus criaturas. Se propuso elevar a sus criaturas, mediante un nuevo nacimiento «desde arriba», a una relación de hijos adultos con el Padre; dicho nacimiento dependería de que entrasen en una relación íntima con el Hijo. Y la existencia de una relación así dependería, a su vez, de que primero se viesen atraídos hacia él, que se le acercasen sin miedo, que fuesen creciendo y ahondando su fe y su comprensión, que dispusiesen en cualquier momento de suficiente conocimiento revelado acerca de él mismo para que tuviesen cada vez más fe y más amor hacia él, pero que en ningún momento se viesen tan abrumados por un exceso de revelación que sus propias personalidades se viesen anuladas y no pudiesen actuar libremente como amigos suyos. [p245]
Muchas culturas cuentan entre su folklore con la historia de un príncipe que se enamora inexplicablemente de una muchacha desgraciada y pobre. Resuelto a ganarla como esposa, abandona el palacio, se viste de ropa ordinaria, se le acerca como un hombre normal y corriente, aunque en realidad ocupa un lugar muy superior a ella y es hermoso no únicamente en lo que se refiere a su aspecto, sino también, lo que es mucho más significativo, en su comportamiento y su forma de ser. Este hombre oculta su majestad a fin de que ella no le tenga miedo, ni, por el contrario, lo ame únicamente por su riqueza y la posición que ocupa, sino que lo ame por quién es. Con posterioridad, tras haber conquistado su corazón y cuando ella ha demostrado su lealtad hacia él, poco a poco le va revelando, según relatan estas historias, cada vez más de su riqueza y su majestad, hasta llegar el momento glorioso culminante de la boda pública y la posterior coronación.
Así—sin que se trate de ningún cuento de hadas, sino de la realidad histórica – es la historia de la encarnación del Hijo de Dios al venir a la tierra como verdadero Hombre, sin dejar de ser el Dios Verdadero, a fin de buscarnos para sí mismo. Y no podemos decir nada sino: ¡Oh qué glorioso enigma! «Grande es el misterio de la piedad: Él [Dios] fue manifestado en carne» (1 Timoteo 3:16).
La clara revelación del Padre
Sin embargo, esta manera enigmática de hablar, adaptada a la capacidad limitada de comprensión de los discípulos, no duraría para siempre. «Viene el tiempo», dice Cristo, «cuando no os hablaré más en lenguaje figurado —enigmático—, sino que os hablaré del Padre claramente». Y la hora a la que se refería vino con su muerte, su resurrección y su ascensión.
Su resurrección demostró, con más elocuencia que la que habría sido posible mediante las palabras, que él era el «Hijo de Dios con poder» (Romanos 1:4).
Su resurrección también demostró que la cruz no había sido ningún accidente ni ningún desastre, y que era perfectamente [p246] consecuente con el ser y el carácter de Dios. De hecho, constituyó la expresión más clara del corazón de Dios que jamás se había producido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El acontecimiento central del tiempo y de la eternidad, planeado por el consejo y por la presciencia de Dios desde antes de la fundación del mundo (1 Pedro 1:20; Hechos 2:23), predicho en las profecías del Antiguo Testamento (Lucas 24:25–27), y llevado a cabo en el momento predeterminado por Dios, fue la exposición más poderosa, más profunda y más inequívoca del corazón del Padre que el hombre pudiese desear, y que Dios mismo pudiese concebir. Estaba más allá de toda mal interpretación.
Dios tiene poder absoluto; pero la Biblia nunca dice: «Dios es poder»—sí dice: «Dios es amor». Si Dios es amor, entonces, ¿podría haber una demostración más clara de su amor que en la cruz de Cristo? «En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados ... el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo» (1 Juan 4:9–10, 14).
Sin embargo, Cristo no se contentaría con esto. ¿De qué serviría que él manifestase el carácter del Padre en la cruz si nosotros, por nuestra parte, seguimos siendo incapaces de comprenderlo? Por tanto, para hacer efectiva esta manifestación clara y abierta del Padre, enviaría el Espíritu Santo a cada uno de su pueblo después de su ascensión, y derramaría dentro de ellos el amor de Dios, asegurando su comprensión íntima y subjetiva, y por tanto el disfrute, de este amor.
El punto principal a retener
Por poco o por mucho que los apóstoles comprendiesen de todo lo que Cristo les había enseñado hasta este momento, el principio más importante que ellos necesitaban comprender era el siguiente: «el Padre mismo os ama» (Juan 16:27). Sigue siendo esta verdad la cosa más [p247] importante que los discípulos de Cristo necesitan comprender, sean estos recién convertidos o creyentes veteranos. Mientras luchamos con los problemas de la vida, mientras nos esforzamos por asumir nuestras responsabilidades como cristianos, o mientras intentamos resolver las implicaciones doctrinales y teológicas de nuestra fe, es fácil perder de vista la realidad del amor directo y personal por parte del Padre hacia cada uno de nosotros. Si perdemos el disfrute de este amor, nuestra vida de oración se convierte en una carga, ensombrecida por la duda y por el temor.
Por ejemplo, nuestro Señor les había explicado en la lección anterior que tras su resurrección y ascensión podrían solicitar lo que necesitasen al Padre en su nombre; y que el Padre haría honor a este nombre, dándoles aquello que solicitasen. No obstante, preveía que, sin más orientación, incluso podrían interpretar mal esta promesa tan generosa. Podrían llegar a pensar que el motivo por el cual tenían que pedir en nombre de Jesús era que el Padre estaba poco preocupado por ellos, y que difícilmente concedería sus peticiones a menos que el Señor Jesús insistiese mucho en ello.
Por supuesto que este no es el caso. «El Padre mismo os ama—, dice Cristo—. Al ser formulada una petición ante él, yo no tendré jamás que acudir y preguntar: “¿Por qué no has atendido a las peticiones de mis discípulos? ¿Por qué no se las has concedido?” «El Padre mismo os ama», dice Cristo, «y se puede confiar en él para conceder las peticiones que sean consecuentes con mi nombre».
Es cierto que Cristo ya actúa como nuestro intercesor ante Dios, y como tal, él ya está orando por nosotros. Veremos un ejemplo de ello cuando hayan acabado las clases con sus discípulos. Pero el motivo por el cual debe interceder por nosotros no es porque Dios, sin la intervención de Cristo, esté en contra de nosotros. Su nombramiento como intercesor es otra manifestación del amor y [p248] del afecto de Dios hacia nosotros, y del hecho que está resuelto a hacernos bien (Hebreos 5:1–10; 7:20–25).
Y finalmente, observemos que cuando Cristo aseguró a sus apóstoles que el Padre mismo los amaba, no se refería a la benevolencia general que Dios tiene hacia todas sus criaturas, sino al afecto especial que el Padre tiene hacia los que amen a su Hijo, y crean que Jesús procedió del Padre (Juan 16:27). Amar a los pecadores mientras seguían siendo pecadores costó a Dios los dolores de la cruz del Calvario, los cuales estuvo dispuesto a sufrir. A los que desprecien este amor, que pisoteen a su Hijo, y consideren sin valor la sangre que derramó, la respuesta por parte de Dios ser la indignación eterna (Hebreos 10:28–29). Mas cuando alguien responde al amor de Dios recibiendo y amando a su Hijo como la dádiva más preciosa que hubiese podido proceder de su corazón, el resultado es que recibe un amor y un afecto del Padre que no conoce ningún límite.y
La enseñanza esencial acerca de Cristo mismo
Ha llegado el momento de determinar hasta qué punto los discípulos han comprendido lo más importante que había enseñado acerca de sí mismo. La validez de todo lo que llevaba dicho descansaba en una gran verdad fundamental: «Salí del Padre y he venido al mundo; de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre» (Juan 16:28).
Fueron palabras pronunciadas por alguien que, junto con el Padre y el Espíritu Santo, era miembro de la Tri-Unidad que es Dios. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ni siquiera el más grande de ellos, jamás había dicho nada parecido. Elías se había referido a Dios como «el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy» (1 Reyes 17:1). El ángel, Gabriel, dijo: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios» (Lucas 1:19). Sin embargo, ningún profeta, ni ningún ángel podría decir: «Yo salí del Padre; y dejo el mundo para volver al Padre».
Esto fue entonces lo que los apóstoles y todas las generaciones posteriores de cristianos tendrían que comprender y creer, y en lo que tendrían que mantenerse firmes mientras salían para testificar de Cristo en medio de las enormes presiones con las que se [p249] tendrían que enfrentar en el mundo. A fin de comprender por qué esto es tan importante, consideremos un episodio de la historia del Antiguo Testamento como ilustración.
El libro de Génesis (Juan 15) nos dice que Dios llamó al patriarca Abraham y lo estableció como el antecesor de una nueva nación que Dios levantaría para desempeñar un papel especial en la historia. Dios dio a Abraham un bosquejo de cómo se desarrollaría la historia de esta nación. Llegaría el día cuando esta nación, la que ahora se conoce como Israel, saldría de Canaán y emigraría a Egipto. Pero los egipcios oprimirían a los israelitas, y Dios mismo intervendría para liberarlos y sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, en Canaán. Y así fue (ver Éxodo 1–12).
Pero en lo que nos tenemos que fijar es en lo siguiente. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto como el libertador de su pueblo para exigir a Faraón, el rey de Egipto, que dejase en libertad al pueblo de Dios, Moisés expuso los motivos de ello de la siguiente manera: «Hace mucho tiempo», dijo, «antes de que este pueblo viniese a Egipto, Dios hizo un pacto con sus antepasados y les reveló a ellos sus propósitos. El pueblo vendría a Egipto y viviría aquí durante un tiempo. Sin embargo, su estancia no sería permanente. Dios tenía un futuro para ellos lejos de Egipto, en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados que les daría. Ha llegado, por tanto, el día de su liberación de Egipto. Faraón debe dejarles ir».
¿Y la respuesta de Faraón? Se le rio a Moisés en la cara. Para comenzar, no reconoció al Dios de Moisés. Despreció como leyendas insignificantes la idea de que la nación tuviera un pasado en el curso del cual Dios hubiese revelado sus propósitos a sus antepasados. También rechazó la idea de que la nación tuviese un futuro que no fuese en Egipto; y en lo que se refería a su creencia de que existía una tierra prometida a la cual Dios les llevaría un día—no fue más que un cuento de hadas, el cual los oficiales de los campos de trabajos forzados no tardarían mucho en sacarles de la cabeza. En cuanto a los propios israelitas, Egipto era el único mundo que existía; para ellos la vida jamás sería otra cosa sino el trabajo, el comer, el dormir y la muerte al final. [p250]
Por tanto, a fin de liberar a los Israelitas, primero Dios tendría que destruir a Faraón. Pero antes incluso de hacer esto, tendría que hacer creer a los Israelitas que Moisés verdaderamente había sido enviado a Egipto por Dios y que la tierra prometida más allá de Egipto era una realidad, y que, si creían, Moisés los llevaría a ella.
Esta antigua historia se ha convertido en una parábola para el creyente. Satanás, el príncipe de este mundo, ha convencido a millones de seres humanos que este mundo es todo lo que hay. También les ha convencido de que nunca ha habido un propósito divino detrás del universo, puesto que no hay Dios, ni nunca lo ha habido. Les convenció, además, de que todo aquello del paraíso de Dios es pura fantasía, un cuento de hadas; y ha convencido a millones, que no conocen suficientemente la filosofía de la ciencia como para darse cuenta de que se trata de una mentira, de que la fe en Dios y en el cielo es poco científico. Es precisamente por este motivo por lo que Satanás ha convertido este mundo en una cárcel, y la vida en una existencia sin esperanza.
A fin de liberar a la humanidad de esta esclavitud miserable, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Sin embargo, si alguna vez vamos a poder recuperar nuestra libertad, hay una realidad, por encima de todo lo demás, que debemos comprender y creer. Y no se trata únicamente de las enseñanzas éticas de Cristo. Se trata, de hecho, de lo siguiente: «Salí del Padre», dice Cristo, «y he venido al mundo». Por tanto, ¡este mundo no es el único mundo que hay! Ni este mundo tampoco se hizo a sí mismo. Detrás de él está el Padre. «De nuevo», dice Cristo, «dejo el mundo y voy al Padre». Por tanto, este mundo tampoco es el final: hay vida más allá de él. Puesto que esta es la verdad, la mentira de Satanás queda al descubierto; y para todos los que amen a Cristo, el poder de Satanás para convertir este mundo en una cárcel queda desvirtuado.
El desafío de Cristo a sus discípulos
Sin embargo, ¿creyeron esto los discípulos de Cristo? Dijeron que sí. De hecho, afirmaron que finalmente Cristo había hablado con [p251] claridad. Comprendieron que él sabía todas las cosas y que no era preciso que nadie le pidiese más explicaciones: «Por esto creemos», le aseguraron, «que tú viniste de Dios» (Juan 16:30).
No hay duda de que hablaron sinceramente. No obstante, una cosa es decir que has comprendido a la perfección lo que se te ha enseñado, y otra cosa muy distinta demostrar que es así en el momento de enfrentarte con una prueba. Con gran misericordia, entonces, Cristo pone en duda su excesiva confianza en sí mismos: «¿Ahora creéis?» Al cabo de muy pocas horas se enfrentarían con una prueba de una severidad imprevisible. Su fe se tambalearía, y su comprensión de la verdad demostraría no ser tan firme como ellos creían: abandonarían a Cristo y huirían para proteger sus vidas y sus intereses en este mundo.
La promesa de victoria
¿Se echaría todo a perder? ¡En absoluto! A solas, en presencia únicamente del Padre, Cristo afrontaría todo lo que el mundo y su príncipe podrían hacerle, hasta la tortura y la muerte. Y triunfaría. «Pero confiad» (Juan 16:33), les dice, cuando los discípulos están a punto de perder todo su coraje y huir derrotados. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo». Desbarataría al satánico carcelero. Reventaría los muros de la cárcel del mundo. Con su muerte y su resurrección se abrirían las puertas de par en par; y al salir victorioso y ascender a su Padre, compartiría su victoria con todos los suyos. En Cristo, ellos también serían más que vencedores por medio de aquel que los amó (Romanos 8:37). «Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro» (Juan 8:38–39).
Si los creyentes de nuestra generación queremos levantarnos y dar testimonio de Cristo ante nuestros contemporáneos, también debemos aprender el secreto de la victoria sobre el mundo. Y aquí [p252] lo tenemos, en palabras de los apóstoles de Cristo: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» (1 Juan 5:4–5).
Notas
- La palabra griega para «pedir» (aiteō) en la primera parte del versículo 26 significa «pedir algo», «hacer una petición». La palabra griega para «rogar» o «orar» en la segunda parte de este versículo (erōtaō) aquí significa «inquirir de alguien acerca de algo o acerca de alguien».
Tercera Parte: El Maestro ora
[Esta página está intencionadamente en blanco]
29: El Hijo informa al Padre
Juan 17:1–8
Las enseñanzas formales de Cristo sobre la santidad se han acabado por ahora. Sus discípulos tendrían que aprender, por supuesto, muchas lecciones profundas y profundamente conmovedoras mientras lo viesen afrontar el conflicto de Getsemaní y los indecibles sufrimientos de la cruz. Sin embargo, a partir de ahora, se pronunciarían muy pocas palabras entre ellos hasta que se les acercase en el gozo y en la maravilla del día de la resurrección.
Pero si las enseñanzas formales se acababan por ahora, la obra del Maestro aún no se había acabado. Hasta este momento había estado hablando con los discípulos acerca del Padre; ahora hablaría con el Padre acerca de los discípulos. Presentará ante el Padre un resumen de aquello que les ha enseñado, y explicará hasta qué punto han recibido y creído lo que les ha enseñado.
La relación entre un estudiante y su maestro siempre tiene dos vertientes: por parte del estudiante está la cuestión de su disposición para aprender, su diligencia a la hora de estudiar y su capacidad por asimilar lo que se le enseñe. A este nivel, ya hemos escuchado al Señor Jesús, en otra ocasión en esta misma noche, comentar que estaba limitado en cuanto a lo que les podría explicar debido a su incapacidad de asimilar más (Juan 16:12). [p256]
No obstante, el éxito del aprendizaje no depende exclusivamente de los estudiantes. La otra vertiente es la cuestión del maestro: ¿es capaz de comunicar su materia con eficacia? ¿es capaz de explicar las cosas más profundas con claridad y sencillez de modo que incluso un estudiante con una capacidad limitada las puede comprender?
Y esta cuestión adquiere una suprema importancia cuando la materia que se trata de comunicar tiene que ver con el conocimiento de Dios del cual depende nuestra salvación eterna. Si nuestra salvación dependiera en última instancia de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad por aprender ¿quién podría ser salvo? No. En lo que se refiere a esta materia, todo depende de la capacidad de aquel a quien Dios envió para que fuese nuestro Maestro. Conocía su materia perfectamente. Y conocía perfectamente a sus alumnos; conocía la manera como funciona la mente humana, pues él mismo la había diseñado; y lo que es más, él mismo se había hecho hombre también. Con un Maestro así, nadie que quisiese conocer a Dios dejaría de conocerlo.
El Hijo informa al Padre acerca de la realización de su misión: la calidad de sus exposiciones de su materia
En primer lugar, observemos como define la asignatura que ha estado enseñando a los discípulos: «le diste [a tu Hijo] autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Juan 17:2–3).
De esto podemos aprender varias cosas fundamentales y muy importantes:
La santidad, la cual ha sido el tema de nuestro estudio a lo largo de este libro, no es una asignatura como la química o la física. En la física, por ejemplo, es suficiente que un alumno se familiarice con la fórmula de Einstein: no necesita saber nada acerca de Einstein, ni mucho menos le hace falta entablar una relación con Einstein. Sin embargo, para ser verdaderamente santo lo que hace falta no es conocer una asignatura, sino conocer a una persona: y [p257] esta persona es Dios mismo. Se trata de conocerlo, no en el sentido de saber muchas cosas acerca de él, por importante que esto sea también, sino conocerlo como persona, de tú a tú.
Cabe observar también la gran diferencia que hay entre el conocimiento de algo, de una cosa, y el conocimiento de alguien, de una persona. Tomemos el ejemplo de un átomo. Si quieres aprender todo lo que se puede aprender acerca de un átomo, lo puedes colocar en un ciclotrón, bombardearlo con partículas con gran carga eléctrica, y de este modo el átomo revelará todos sus secretos. No puede dejar de hacerlo; no es más que una cosa.
Sin embargo, no se puede llegar a conocer a una persona de esta manera. Puedes hacer pasar mi cerebro por un escáner, medir sus ondas y sus descargas eléctricas, analizar la química de sus células, calcular la presión de la sangre, y someter el cerebro a todas las pruebas que la ciencia conoce—y seguirías sin conocerme a mí. Yo no soy una cosa, sino una persona; y a menos que yo permita que me conozcas mediante la revelación íntima de mi corazón y de mi mente, no me conocerás jamás. Quizá sepas muchas cosas acerca de mí. Pero no me conocerás a mí.
Del mismo modo, nadie puede llegar a conocer a Dios a menos que Dios permita que esta persona lo conozca, al escoger comunicarse a esta persona.
Sin embargo, para permitir que los seres humanos le conociesen de una manera directa y personal, Dios tuvo que comunicarles no solo información acerca de él, sino su propia vida también. Pues la vida eterna de la cual habla la Biblia, no es simplemente otra manera más de referirse a la inmortalidad, la supervivencia de la persona después de la muerte, ni es el hecho de «ir al cielo» después de morir, aunque ambas cosas también son implícitas. La vida eterna consiste en conocer al Único Dios Verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios envió al mundo, es decir, en conocerlos en una relación íntima y vital de tú a tú. Por cierto, es por esto por lo que la Biblia habla de la realidad de que cada creyente ya tiene y puede gozar de la vida eterna estando aún aquí en la tierra, mucho tiempo antes de ir al cielo. Como oímos decir a Cristo en esta oración, el [p258] Padre le dio la autoridad de conceder la vida eterna a todos los que Dios le ha entregado.
Pero la santidad no solo quiere decir llegar a conocer a Dios, sino creer en él, amarlo, permanecer fiel a él. Al Hijo de Dios, entonces, le fue encomendada la siguiente tarea: visitar nuestro pobre mundo y, frente a todas las calumnias acerca de Dios que Satanás había hecho infiltrarse en el corazón humano, revelar al hombre como era Dios en realidad, en todo su amor y su pureza, su majestad, su gracia y su belleza. En una palabra, la misión del Hijo fue glorificar a Dios entre los hombres de tal manera que se produjera un cambio en la manera como los seres humanos miraban a Dios; es decir, conseguir que los que aborrecían a Dios comenzasen a amarle, que los que le eran indiferentes se entregasen a él apasionada y fervientemente y le adorasen como el maravilloso y glorioso Padre, digno de toda alabanza.
Si esta es, pues, la materia que al Maestro le corresponde comunicar, ¿hasta qué punto lo consiguió? ¡Perfecta y plenamente! Escuchémosle de nuevo mientras se presenta ante el Padre: «Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera» (Juan 17:4). Al decir esto, seguramente se refería a todo lo que había sido su vida anterior. Pero también miraba hacia adelante. Puesto que, como él mismo dice a su Padre, «la hora ha llegado»; la hora que había sido planeada desde antes de la fundación del mundo; la hora cuando, mediante su obra poderosa de la cruz del Calvario, demostraría ante el mundo su amor hacia Dios y su opinión con respecto a Dios; y al mismo tiempo, revelaría lo que el Dios Santo opinaba del pecado del mundo, y como el Dios de amor seguía amando al mundo a pesar de su pecado. La cruz de Cristo lo revelaría todo. Jamás, ni siquiera durante la eternidad, se descubrirá nada acerca del corazón y del carácter de Dios que no haya sido revelado en la cruz del Calvario.
Entonces la hora había llegado, y Cristo se disponía, después de acabar de orar, a cruzar el torrente Cedrón, y entrar en el Huerto de Getsemaní, para comenzar allí la obertura de la gran obra de la cruz. Y tal fue su confianza de que la llevaría a cabo, para la gloria [p259] eterna e infinita de Dios, que empleó el tiempo pasado para referirse a ella: «Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera» (Juan 17:4).
No obstante, a fin de completar esta manifestación del carácter de Dios, aún hacía falta que se realizase otro paso final, y este paso lo realizaría Dios mismo. «Yo te glorifiqué en la tierra …», dice Cristo; «Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera» (Juan 17:4–5). Es decir, el Padre tendría que responder a la devoción absoluta del Hijo, levantándole de la muerte y exaltándolo al lugar glorioso que compartía con el Padre antes de la creación. Si—pensemos por un momento en lo impensable—Dios no hubiese vindicado el sacrificio de su Hijo mediante la resurrección de la muerte, y hubiese permitido que su muerte se convirtiese en un motivo de calumnia por parte de sus detractores, o en un objeto de burla por parte de los ateos, en un ejemplo del hecho de que la fe en Dios y la devoción a él no es más que una superstición que acaba en el polvo de una tumba definitiva—entonces el cielo habría retrocedido, y el carácter de Dios se habría desvirtuado para siempre.
Sin embargo, nunca hubo peligro alguno de que esto sucediese. Con una confianza absoluta en el Padre que conocía, a quien amaba y a quien había manifestado ante el mundo, el Hijo de Dios invocó a su Padre para que llevase hasta esta fase final la manifestación de su nombre, y que levantase a su Hijo de la muerte y lo glorificase con la gloria del Hijo eterno que ya había sido suya. Y la glorificación de Cristo al lado del Padre no solo restauraría al hijo a su puesto de honor que había ocupado antes de la creación: también demostraría al mundo que, al ver a Jesús, habían visto al Padre.
El Maestro informa al Padre acerca de cómo los discípulos han aprendido sus lecciones
El informe resulta muy favorable:
- «Han guardado tu palabra» (Juan 17:6)
- «Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti» (Juan 17:7) [p260]
- «Yo les he dado las palabras que me diste; y las recibieron» (Juan 17:8)
- «Entendieron que en verdad salí de ti» (Juan 17:8)
- «Creyeron que tú me enviaste» (Juan 17:8)
¿Un diez, pues? Sin embargo, el mérito de este resultado tan triunfante no corresponde a los discípulos, sino al Maestro. Consideremos la manera cómo fue sacando a flote su fe y su amor y devoción hacia Dios.
A. En primer lugar, les manifestó el nombre de Dios
Tal vez esto nos recuerde de nuevo la manera como Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Se trataba, recordemos, de que aquella generación de israelitas no había conocido otra cosa sino la esclavitud más degradante y cruel bajo el poder aparentemente inquebrantable de Faraón. Tanto la fuga como la rebeldía habrían sido patentemente imposibles. Pero llegó Moisés proclamando que Dios lo había enviado para libertarlos. ¿Cómo podría hacer que los israelitas le creyesen a él, o que creyesen sus palabras acerca de Dios?
Sin embargo, Moisés había previsto este problema, y al recibir la comisión de parte de Dios, le preguntó: «He aquí, si voy a los hijos de Israel, y les digo: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”, tal vez me digan: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: “YO SOY me ha enviado a vosotros”. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: “El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros”. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación» (Éxodo 3:13–15).
De modo que Moisés fue a los israelitas y proclamó el nombre de Dios, YO SOY EL QUE SOY, el ser eterno, cuya existencia no depende de nada que sea ajeno a él mismo, y que al entrar en una relación con cualquiera de sus criaturas, sea con Abraham, con Isaac o cualquier otra, le permanece constante, sin fluctuaciones, absolutamente leal en cada momento y para siempre; cumplirá con [p261] fidelidad cada una de sus promesas, y, por su poder y su compasión hacia ellos, los salvará sin ningún lugar a dudas.
Al escuchar la proclamación de este nombre, los israelitas se conmovieron, se les removieron las entrañas. Dios los había recordado a causa de la clase de Dios que era. No se acercaría a ningún ser humano, profesando amarlo y haciendo muchas promesas, para luego cansarse de él, abandonarlo y olvidarlo como un niño abandona y olvida a un juguete que ya no le interesa. Además, este Dios eterno que no cambia no era un Dios remoto y frío; había presenciado sus sufrimientos y su dolor, había oído sus gemidos, y venía a liberarlos (Éxodo 3:6–8).
Por tanto, Israel creyó tanto a Moisés como al Dios cuyo nombre Moisés proclamaba. La fe no consiste en intentar cultivar un estado interior de confianza y de convicción: la fe es una respuesta al carácter revelado de Dios. Es algo semejante a lo que sucede cuando un hombre llega a amar y a confiar suficientemente en una mujer como para casarse con ella; no tiene que intentar producir en su fuero interior sentimientos de confianza. Observa su bondad, su generosidad y su lealtad y descubre que su corazón está atraído hacia ella con tanta fuerza que está dispuesto, por un acto de voluntad, a comprometerse con ella en una relación para toda la vida.
Lo que Moisés hizo por los israelitas, Cristo lo hizo por sus discípulos y por toda la humanidad. Manifestó el nombre de Dios, expuso de palabra y de hecho el carácter de Dios; y mostró el amor de Dios y su lealtad hacia nosotros, sus criaturas, especialmente por su muerte en la cruz. El Hijo de Dios estaría dispuesto a sufrir y a morir antes de permitir que nadie pereciese.
B. En segundo lugar, el Señor Jesús no solo expuso el nombre de Dios, y no solo hizo llegar la palabra, es decir el mensaje, de Dios (Juan 17:6), sino que las mismas palabras mediante las cuales lo hizo le fueron dadas por el Padre
De modo que los discípulos no tuvieron que buscar detrás de las palabras que Jesús empleó para llegar hasta el mensaje que Dios les quería comunicar. Las palabras con las cuales les transmitió este [p262] mensaje eran las propias palabras de Dios. Y los discípulos lo percibieron así, y comprendieron que todo lo que Cristo tenía le había sido dado por el Padre. De ahí su conocimiento tan absolutamente seguro de que el Señor Jesús procedía de Dios; y creyeron que Dios le había enviado.
Y hoy todavía sigue siendo así como la fe se produce. «La fe viene del oír», dice la Biblia, «y el oír, por la palabra de Cristo» (Romanos 10:17). Dios es su propia evidencia: sus palabras llevan en sí mismas su propio poder divino para convencer a las personas de la verdad que constituyen, y de esta manera hacen nacer la fe y la confianza. La razón por la cual hay tantas personas que no creen es que jamás escuchan las palabras de Dios, jamás leen la Biblia. Escucharán los argumentos de muchas personas a favor o en contra de la existencia de Dios, que defienden o que atacan la religión; y tal vez encuentren útiles estos argumentos. Sin embargo, si vamos a poner nuestra confianza en una persona, debemos primero escuchar las palabras de esta persona. Si vamos a poder poner nuestra confianza en Dios, debemos escuchar directa y personalmente las palabras de Dios. Y fueron las palabras de Dios las que Jesús pronunció. No hace falta ser una persona brillante, ni intelectual, ni un teólogo de profesión: podemos oír, o leer las palabras de Cristo y aceptarlas como son. Cuando él dice: «En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida» (Juan 5:24)—se trata de las palabras de Dios, dirigidas a cada uno de nosotros personalmente. Podemos recibirlas y creerlas de una manera sencilla y llana, y en cuanto lo hagamos, recibimos vida eterna. Como el mismo Evangelio lo expresa en otro lugar: «El que ha recibido su testimonio [de Jesús] ha certificado esto: que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios» (Juan 3:33–34).
30: El Hijo ora por la preservación de la fe de sus discípulos
Juan 17:9–13
Allí estaban los once discípulos, maravillados hasta el punto de quedarse sin palabras mientras escuchaban al Hijo de Dios orar por ellos al Padre. Habían creído en él, y, al creer en él, habían creído en el Padre. Sin embargo, aquí se planteaba una pregunta importante de carácter práctico: eran creyentes ahora, pero ¿seguirían siendo creyentes para siempre? ¿Se mantendría firme su fe en medio de la tormenta que estaba a punto de sobrevenirles? ¿y a través de todos los cambios que conlleva la vida hasta el final? O, al contrario, ¿serían la persecución, la enfermedad, las calamidades o el dolor tan severos que su fe se haría pedazos, se separarían de Cristo y se perderían para siempre? Es una pregunta que cada creyente tarde o temprano tiene que afrontar; y por tanto es de suma importancia que escuchemos lo que nuestro Señor dice al respecto.
La naturaleza del problema
Nuestro Señor, naturalmente, había previsto este problema, y sabía hasta qué punto la fe de ellos tendría que ser guardada y conservada. Creían en la existencia de Dios antes de conocer a Jesús. Jesús no había tenido que convertirlos a la fe en la existencia de Dios. Pero [p264] Jesús les había exigido que creyesen en él con una fe igual que la fe que habían depositado en Dios. Había dicho en el mismo momento: «creed en Dios, creed también en mí».
No pocos judíos de aquel entonces consideraban el colmo de la blasfemia el hecho de que Jesús exigiese a la gente que le creyesen a él con la misma fe que depositaban en Dios. No obstante, los discípulos habían creído así, y no era blasfemia alguna por su parte: en palabras de Cristo, le habían sido «dados» a él por el Padre. «Eran tuyos —en cuanto creyentes en Dios—, y me los diste» (Juan 17:6), para que se convirtiesen en creyentes en Cristo, para pertenecerle a él en el mismo sentido absoluto en el que habían pertenecido a Dios. «Yo ruego», dice Cristo, «… por los que me has dado; porque son tuyos» (Juan 17:9). Creer en Cristo no supuso su alejamiento de Dios, ni disminuía en absoluto su lealtad absoluta a Dios; y el que Cristo se glorificase en sus discípulos no restaba gloria alguna al Padre, porque «todo lo mío», dice Cristo, «es tuyo, y lo tuyo, mío» (Juan 17:10). Cristo era y es el Hijo del Padre: uno con el Padre.
Sin embargo, tras la partida de Cristo, los discípulos tendrían que enfrentarse con sus compatriotas que también decían creer en Dios y que eran, muchos de ellos, ardientemente religiosos; sin embargo, consideraban a Jesús un blasfemo y estaban dispuestos a perseguir a todo aquel que creyese en él. Por tanto, el peligro era que, bajo la persecución, los discípulos se viesen tentados a creer que podrían abandonar su fe en la deidad de Jesús y seguir siendo creyentes en Dios.
Esto, por supuesto, no es posible. Juan, el apóstol, advirtió luego a sus lectores: «Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre» (1 Juan 2:23). No obstante, a lo largo de los siglos, mucha gente ha caído en la tentación de pensar que pueden seguir creyendo en Dios, e incluso llamarse cristianos, cuando consideran que Jesús no es más que un hombre «unido a Dios de forma única», o «el más grande de los líderes religiosos», o algo parecido, y no están dispuestos a reconocer que Jesús es Uno con el Padre, y que el Verbo de Dios que había estado con Dios desde la eternidad, y que era Dios, se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros. En Occidente esta tentación se ha extendido rápidamente en los [p265] últimos cien años en círculos teológicos, y mucha gente fuera de estos círculos se ha precipitado en ella.
La verdad acerca de los apóstatas
Las cuestiones que se plantean en torno a este hecho son gravísimas. Cabe preguntarse si aquellos que abandonen su fe en la deidad del Señor Jesús, y lo hagan de una manera consciente y permanente, podían haber sido cristianos alguna vez. La respuesta que da la Biblia a esta pregunta es que no.
Escuchemos de nuevo —ver los comentarios con relación a esta cuestión que se encuentran en las páginas 170–1— cómo lo explica el apóstol Juan (1 Juan 2:18–29). Él habla de las personas que primero se habían asociado con los apóstoles y con los cristianos en general, pero que posteriormente negaron que Jesús fuese el Hijo de Dios. Juan afirma con contundencia: «Salieron de nosotros —doctrinalmente, aunque tal vez no físicamente—, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros» (1 Juan 2:19).
Y luego Juan hace una clara distinción entre los que «salieron» y los verdaderos creyentes. De estos últimos dice: «Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? … Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre» (1 Juan 2:20–23).
Un verdadero creyente sabe, instintivamente, que Jesús es el Hijo de Dios; porque sabe que su perdón, su reconciliación y la paz con Dios, de hecho, toda su salvación, depende del hecho que el Hijo de Dios lo amó y se entregó a la maldición de la ley de Dios en su lugar, y que murió una muerte sustitutiva por él. Sin embargo, ningún ser humano, por santo que sea, puede ofrecerse en sacrificio sustitutivo por ningún otro ser humano, ni mucho [p266] menos por los pecados del mundo entero. Un creyente verdadero sabe y comprende esto instintivamente, y sabe que cualquier doctrina que niegue la deidad del Señor Jesús es una mentira.
El veredicto implícito en las palabras del Señor
Cuando volvemos a mirar la oración del Señor, aprendemos de su propia boca la misma lección que acabamos de aprender del apóstol Juan. Comienza excluyendo explícitamente al mundo del alcance de su oración: «no ruego por el mundo ...» (Juan 17:9). Con esto no quiso decir que él, a diferencia de su Padre, no amase al mundo y no desease su salvación (ver 3:16). Tampoco quiso decir que, a diferencia del apóstol Pablo, no estuviese dispuesto a orar por la salvación del mundo (ver Romanos 10:1; 1 Timoteo 2:1–2). Sin embargo, en esta parte de su oración de lo que se trataba era de la conservación de la fe de los suyos en él mismo. De nada habría servido orar por la conservación de la fe del mundo, pues en este sentido el mundo no tenía —y no tiene hoy día— fe alguna. El mundo abarca, por definición, a todos los que no creen en el Hijo de Dios, y, por tanto, tampoco creen en el Padre. Tales personas, aunque profesen ser creyentes e incluso enseñen teología, pertenecen al mundo tanto como cualquier no-creyente. Judas Iscariote no dejó de pertenecer al mundo por el hecho de ser apóstol durante un tiempo. Fue, hasta el final, lo que era al principio: «el hijo de perdición» (Juan 17:12).
La petición de nuestro Señor
Nuestro Señor aquí oraba por los que eran verdaderos creyentes, y el contenido de su petición era el siguiente: «Padre santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros» (Juan 17:11). [p267]
Para comprender bien el significado de esta frase, «tu nombre … que me has dado», hay que recurrir de nuevo a la historia del Éxodo. Dios dijo, al sacar a los israelitas de Egipto para que comenzaran su viaje a la tierra prometida, «He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz … porque en él está mi nombre» (Éxodo 23:20–21). Es decir, al ángel que iba delante de ellos le fue encomendada la autoridad de Dios. Desobedecerle a él era desobedecer a Dios.
Ahora bien, en un sentido mucho más pleno, el Padre había encomendado su nombre al Hijo; y los discípulos necesitaban ser guardados en el poder de este nombre. Necesitaban ser guardados en su creencia que el Señor Jesús llevaba el mismo nombre de Dios, puesto que era uno con el Padre. No sería suficiente que se comportasen de una manera moralmente correcta; ni sería suficiente que creyesen, como las multitudes de Israel de aquel entonces, que Jesús fuera un gran profeta, o que en él Elías hubiese vuelto del más allá (ver Mateo 16:13–17). Tendrían que poder contestar con claridad en cuanto se les hiciera la pregunta de Jesús: «¿Quién decís que soy yo?» «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente; eres uno con el Padre».
Ya que el Padre y el Hijo son uno, era importante que todos los creyentes verdaderos fuesen uno en su fe y en su testimonio del Señor Jesús. De su perseverancia en la fe y de su lealtad al Señor Jesús en este aspecto dependería no solo la eficacia de su testimonio en el mundo, sino su salvación entera.
La eficacia de la oración de nuestro Señor
Puesto que había tantas cosas en juego, no podemos por menos que preguntarnos qué probabilidad había de que la oración del Señor resultase eficaz.
Afortunadamente para nosotros, sabemos lo eficaz que había sido su propia obra de preservar a los once discípulos verdaderos, pues él mismo dice: «Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu [p268] nombre, el nombre que me diste; y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición [Judas]» (Juan 17:12).
¡Nadie se perdió! Se trata de una afirmación magnífica; pero no fue ninguna exageración, ni fue una afirmación tan rara y excepcional que no haya que tomarla en serio debido a su carácter tan poco usual. Nuestro Señor había hecho la misma afirmación en otra ocasión, con el mismo hincapié:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. (Juan 6:37–40)
De modo que los discípulos estaban a salvo mientras Jesús estaba con ellos; a salvo, no a causa de su propia capacidad de mantener su fe, sino porque él los guardaba y preservaba su fe. Pero ¿qué pasaría en el futuro, ahora que él estaba a punto de marcharse y ya no se encontraría en el mundo? ¿Quién o qué les guardaría entonces? La respuesta la encontramos aquí, cuando Cristo pide al Padre que asuma la obra de guardarlos: «Mientras yo estaba con ellos, los guardé: ahora, Padre, guárdalos tú».
La única pregunta, entonces, que cada verdadero creyente tiene que plantearse hoy dia es la siguiente: «¿Será el Padre menos diligente, menos eficaz a la hora de guardar y preservar mi fe que lo fue el Señor Jesús a la hora de guardar la fe de los once discípulos?» La respuesta es evidente: «¡En absoluto!» Pero para más seguridad, escuchemos de nuevo lo que dijo nuestro Señor en otra ocasión:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. (Juan 10:27–30)
Ante palabras como estas, el verdadero creyente no podrá por [p269] menos que experimentar un arranque de gozo en su fuero interno, lo cual fue precisamente la intención de nuestro Señor. Había reunido a sus discípulos en torno a él, de modo que escuchasen exactamente lo que dijera al orar por ellos, y se asegurasen de que esta oración sería contestada: «Hablo esto en el mundo— dijo él—, para que tengan mi gozo completo en sí mismos» (Juan 17:13).
Un botón de muestra
«¿Y Pedro?» alguien preguntará. «¿No nos relata el próximo capítulo de este mismo Evangelio como, a pesar de la oración del Señor, Pedro lo negó?»
Por desgracia es cierto. Y esto sirve para recordarnos que, sometido a mucha presión, un creyente puede llegar a actuar de modo inconsecuente y comprometer su fe.
Sin embargo, Pedro no era ningún Judas. Pedro era un creyente verdadero, y cuando el Señor Jesús oró para que el Padre guardase a Pedro, había previsto, y de hecho había predicho, que Pedro lo negaría temporalmente (Juan 13:37–38). No obstante esto, oró por él, y su oración fue contestada. Leer el último capítulo del Evangelio para saber cómo Pedro fue restablecido. Pedro no se perdió. Fue plenamente restaurado, su fe fue purificada, y él mismo se mantuvo fiel al Señor durante el resto de su vida hasta que glorificó a Dios mediante una muerte de mártir.
De modo que esta reivindicación contundente por parte de nuestro Señor siguió siendo cierta, como lo seguirá siendo para cada verdadero creyente hasta el fin del mundo: «A los que tú me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió».
Notas
- Algunas traducciones rezan: «... á los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa ...»; no obstante, se trata de traducciones basadas en manuscritos que son inferiores en este punto.
31: El Hijo ora por la santificación de los discípulos y por su misión en el mundo
Juan 17:14–23
Después de orar por la preservación de la fe de los discípulos; el Señor Jesús oró por su misión en el mundo, a consecuencia de la cual muchos más pondrían su fe en él, y el mundo tendría que reconocer que Dios lo había enviado. Podemos distribuir de la siguiente manera el contenido de esta sección de la oración:
A. 17:14–19: La misión de los discípulos en el mundo: «Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo» (Juan 17:18).
B. 17:20–23: El efecto de la misión de los discípulos: «Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos» (Juan 17:20).
Pasemos entonces al análisis de estas dos partes de la oración, en el orden en el que aparecen: Veremos la primera parte en este capítulo, y la segunda parte en el siguiente.
La misión de los discípulos en el mundo
Una vez más, observamos que la oración está ordenada muy cuidadosamente: [p272]
- La situación: «el mundo los ha odiado» (Juan 17:14).
- La petición: «... que los guardes del maligno»
- La situación: «Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo» (Juan 17:16).
- La petición: «Santifícalos en la verdad» (Juan 17:17).
- La situación: «Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo» (Juan 17:18).
- Provision: «Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad» (Juan 17:19).
La primera situación: la hostilidad del mundo
El mundo puede ser un lugar tremendamente hostil, como todos sabemos muy bien. Está lleno de odios amargos engendrados por el nacionalismo, el racismo, la lucha entre las clases sociales, las guerras de religión, y la avaricia y la agresividad de muchas personas a nivel particular. Sin embargo, la hostilidad a la que el Señor se refiere aquí es una hostilidad muy concreta, que se produce en el corazón de las personas tras la proclamación de la palabra entregada por Cristo a los discípulos. Esta palabra siempre provoca una división entre los oyentes (Juan 7:43; 9:16; 10:19). Pone al descubierto el pecado del mundo, los llama al arrepentimiento, a que abandonen las armas que están empleando contra Dios, y sean reconciliados con él. Naturalmente, los que acepten la palabra y obedezcan son vistos como traidores por los que la rechazan; y como consecuencia, el mundo los aborrece, puesto que ya no son del mundo, así como Jesús tampoco era del mundo.
Curiosamente no fue solo la exposición y la denuncia del pecado del mundo por parte de Jesús lo que provocaba hostilidad: con mucha frecuencia su mensaje de misericordia, de perdón y de salvación tuvo el mismo efecto. Cuando enseñaba, y demostraba, que una persona, al arrepentirse y poner su confianza en él, podía ser perdonada, justificada y tener paz con Dios, y que lo podía saber a ciencia cierta, los líderes religiosos de aquel entonces objetaron con agresividad (Lucas 5:17–21; 7:49). Cuando enseñaba que, [p273] como Juez de toda la humanidad, podía dar vida eterna aquí y ahora a cualquier persona que creyera en él, de modo que podían estar absolutamente seguros de que nunca serían condenados, los judíos lo querían matar (Juan 5:18–24). La verdad fue que, a pesar de todas sus ceremonias religiosas y sus esfuerzos por guardar la ley de Dios, estas personas carecían de la seguridad de la salvación en su propio fuero interno, y la pretensión por parte de Cristo de que podía proporcionar esta seguridad a sus discípulos les llenó de desosiego, de resentimiento y de hostilidad.
Por tanto, si el mundo había sido hostil a Cristo cuando él proclamaba la palabra de Dios, también lo sería en cuanto los discípulos comenzasen a proclamar esta misma palabra. Y fue por esto por lo que, antes de mencionar en su oración que iba a enviar a sus discípulos al mundo, nuestro Señor oró —como vimos en el capítulo anterior— por la preservación de su fe; y fue el motivo por el que permitió a los discípulos oír la petición que hizo al Padre de que este los guardase: puesto que al oír estas palabras, tendrían la seguridad absoluta de que el Padre no permitiría que ninguno de ellos se perdiese, y sus corazones se llenarían de gozo (Juan 17:12–13). Sin esta seguridad de la salvación en su fuero más íntimo, ¿cómo podrían salir a predicar la palabra al mundo?, ¿cómo podrían soportar la hostilidad que encontrarían?, y ¿qué evangelio tendrían para proclamar?
La primera petición
Al mismo tiempo, sin embargo, el Señor era consciente del maligno, el príncipe de este mundo, como la Biblia lo llama (Juan 14:30; 2 Corintios 4:4). No solo se opondría a ellos mediante la persecución, sino que intentaría seducirlos con la mundanalidad, el compromiso y el pecado, a fin de desacreditar el evangelio que tenían que predicar, si fuese posible. Esto era muy grave; no obstante, a nuestro Señor no le asustaba esto. No tenía ninguna intención de orar para que Dios les sacase del mundo a fin de evitar los ataques del enemigo. Se mantuvo firme en su convencimiento de [p274] que el Padre guardaría a los discípulos de los ataques del maligno; y fue con este fin que oró. Los cristianos no podemos permitirnos el tomar a Satanás demasiado a la ligera, ni en nuestras palabras ni en nuestros pensamientos; y todos aquellos que trabajen activamente para difundir la Palabra de Dios deben esperar ser los blancos de sus contraataques. «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales» (Efesios 6:12).
Sin embargo, no salimos a luchar, ni solos, ni sin armas. El Padre mismo nos protege y nos arma; a nosotros nos corresponde mantenernos en cada momento humildemente dependientes de él, y aprender a usar la armadura que él nos facilita.
Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo … Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz; en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. (Efesios 6:10–11; 13–20)
La segunda situación
Cuando escuchamos estas palabras puede parecernos que nuestro Señor se limita a repetir palabra por palabra lo que dice en el versículo 14; y tal vez nos preguntemos; ¿Por qué se repite? La repuesta es, por supuesto, que, aunque es una repetición, no se trata de una repetición meramente. En el verso 14 está explicando el motivo del [p275] odio del mundo, y estas palabras constituyen la base de la petición de que los discípulos sean guardados del mal. Ahora bien, el hecho de ser guardados del mal es la parte negativa de la santidad práctica. Sin embargo, esta parte negativa no es suficiente: necesita ir acompañada de la parte positiva de la santidad. Y es por esto por lo que nuestro Señor insiste de nuevo en el hecho de que los discípulos no son de este mundo; esta vez sus palabras constituyen la base de la petición que tiene que ver con su santificación positiva.
La segunda petición
Para ilustrar estas dos caras de la santificación, podríamos considerar el ejemplo de los utensilios del antiguo templo de los israelitas. Para poderse utilizar en el servicio a Dios, primero tenían que estar limpios. Ni la más mínima mancha podía haber en estos utensilios; o en caso de encontrarse, tenía que limpiarse enseguida. Pero no bastaba que un utensilio estuviese limpio y sin mancha. A fin de cuentas, muchas amas de casa de aquel entonces utilizaban utensilios que estaban limpios y sin mancha, y estos utensilios no se utilizaban en el templo. ¿Por qué no? Porque nunca se habían dedicado al servicio de Dios; las amas de casa los empleaban para sus propios usos domésticos. Para que un utensilio pudiese utilizarse en el servicio a Dios, no solo tenía que estar limpio, sino también entera y exclusivamente dedicado al Señor. Y sucede lo mismo con los discípulos de Cristo: para ser útiles como testigos de Cristo en el mundo, tienen que dedicarse positivamente al Señor.
Este principio no solo se aplica a los que son llamados a gastar todo su tiempo y todas sus energías en obras «espirituales»; también se aplica a todos los creyentes, sea la que sea su actividad. Obreros cristianos en el campo, en la fábrica, en la tienda, o donde sea, son exhortados a hacer todo lo que hacen como para el Señor, y no para los hombres, puesto que sirven al Señor Jesucristo (Colosenses 3:23–24). Los cristianos de Macedonia sirven de ejemplo en el Nuevo Testamento (2 Corintios 8:5); pues, aunque eran muy pobres, cuando se les pidió que contribuyesen a un fondo [p276] para ayudar a los creyentes de Jerusalén, víctimas del hambre, fueron sorprendentemente generosos. Su secreto fue el siguiente: «primeramente se dieron a sí mismos al Señor»; y luego descubrieron que supuso dar su dinero cuando era la voluntad de Dios que lo hiciesen. La norma para la vida cristiana verdadera se resume así:
Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo; pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. (Romanos 14:7–9)
La base y los medios de la santificación
Ahora consideremos: 1. El fundamento sobre el cual Cristo oró por la santificación de los discípulos; y 2. Los medios por los cuales la santificación se lleva adelante, y se completa.
El fundamento es el siguiente: «Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo» (Juan 17:16). ¿Cómo llegaron a ser: «no de este mundo»? Llegaron a serlo al «nacer desde arriba», para utilizar las palabras del Señor en el Juan 3 del Evangelio de Juan, puesto que en aquel momento recibieron una nueva vida que no era «de este mundo», de la misma manera que el Hijo de Dios no era de este mundo. Se trata de una vida engendrada en ellos directamente por Dios, en el momento cuando recibieron al Hijo de Dios por la fe (Juan 1:11–13). Es el momento del «nuevo nacimiento», del «lavamiento de la regeneración», el «baño de todo el cuerpo, una vez por todas» que fue el tema de la primera sesión de la escuela.
Ya que los discípulos ya no eran «de este mundo», tendrían que estar entregados de forma positiva al servicio de Dios, y tendrían que mantenerse en este espíritu de entrega. ¿Cómo se realiza esto? ¿Qué medios se emplean? «Santifícalos en la verdad», dice Cristo, «tu palabra es verdad» (Juan 17:17).
Mientras desempeñaron la tarea de vivir y testificar de Cristo en el mundo, estarían inmersos en las ideas, en los esquemas, en [p277] las motivaciones y en los métodos de este mundo, y habría el peligro constante de que la iglesia se desviase de su devoción a Cristo y adoptase las actitudes y la táctica del mundo. Con demasiada frecuencia, a lo largo de los siglos, el cristianismo se ha asociado con los sistemas políticos prevalentes en cada época en diversos países y reinos de este mundo; lejos de ser una virgen pura, prometida a Cristo y fiel a él como su Señor y cabeza (Efesios 1:11; Colosenses 1:18; 2 Corintios 11:2–3), ha permitido que el cabeza del poder político usurpe el lugar de Cristo, comprometiendo así la lealtad y la devoción de la iglesia al Señor. Es una triste realidad que, desde el cuarto siglo, la iglesia ha edificado enormes estructuras eclesiásticas modeladas en las estructuras imperiales autocráticas del imperio romano; y estas estructuras se convirtieron rápidamente en motivo de luchas de poder mundanas y escandalosas, y de no pocos conflictos internacionales por parte de políticos y eclesiásticos ambiciosos. En cada era, las iglesias han encontrado peligrosamente fácil identificar el evangelio cristiano con cualquier filosofía política que estuviese de moda: sea monarquía, feudalismo, democracia o socialismo, marxismo o teología de la liberación, hasta el punto de que el mensaje del evangelio se ha vuelto borroso en la mente de las personas, y los misioneros cristianos en los países en desarrollo han sido tomados por agentes y espías de sus gobiernos colonizadores.
Los siervos de Cristo y su testimonio ante el mundo tendrían que guardarse de cualquier confusión, no solo con la política del mundo, sino con las normas de moralidad, las filosofías y el afán de enriquecimiento del mundo. A menudo ha sido un escándalo público que la religión cristiana aparezca como una enorme máquina de hacer dinero, con el aprovechamiento de todos los métodos de ventas para traer lluvias de dinero. Y ha sido un desastre igual de deplorable, e incluso más, que, durante los últimos dos cientos años, especialmente en occidente, el estudio académico de la Biblia se haya basado en las filosofías racionalistas. Como la incredulidad es el primer punto de partida, y la primera presuposición, no es de extrañar que el producto final sea también la incredulidad, la cual ha menoscabado la fe de generaciones de estudiantes. [p278]
¿Cómo se mantendrán los siervos de Cristo puros y limpios, como utensilios que el maestro pueda utilizar? ¿Cómo pueden evitar la contemporización con el mundo, y librarse de los vicios y las codicias que los suelen caracterizar (2 Timoteo 2:14–16)?
«Por la verdad de Dios», dice Cristo. Pero ¿qué es la verdad? «La Palabra de Dios es verdad», dice Cristo. Siglos antes, el salmista había preguntado: «¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?» Y la respuesta que dio fue esta: «Guardando tu palabra» (Salmo 119:9) Esta respuesta sigue siendo válida para todo creyente: sea joven o mayor, sea a nivel comunitario o individual, en toda época y en todos los rincones de la tierra. La clave de la continuidad de la santificación, y de su recuperación en caso de que sea necesaria, es el estudio aplicado de la Palabra de Dios, la obediencia a lo que nos compromete y la práctica constante de cada uno de sus preceptos. Es a través de su Palabra que Dios santifica a su pueblo, y los que hayan sido «bañados» una vez por todas, necesitan permitir que el Señor les lave los pies constantemente «por el lavamiento del agua con la palabra» si quieren disfrutar de la comunión práctica con él en su servicio, y dar testimonio de él de una forma apropiada ante el mundo.
La tercera situación
Vivir en medio del mundo conllevaría muchos peligros para los discípulos de Cristo, y tanto su fe como su santidad tendrían que ser protegidas. Sin embargo, la verdadera santidad cristiana no consistiría en la retirada de los creyentes del mundo ni en la construcción de fortalezas en torno suyo de modo que no entrasen en contacto con el mundo. Aquí Cristo mismo es un ejemplo para ellos. El Padre, por su amor a la humanidad, envió a su Hijo al mundo: vino para buscar y hallar a los que se habían perdido. No se contentaba con predicar en las sinagogas; se relacionaba libremente con toda clase de personas, hasta tal punto que estaba dispuesto a mostrarse amigo y a acoger incluso a los pecadores más notorios, y a aceptar la hospitalidad que recibía por parte de ellos (Lucas 15:1–2; 19:7). [p279] Los fariseos lo criticaron de manera amarga por hacer todo esto, como si se tratara de que redujera los listones de Dios en lo que se refiere a la santidad, y permitiera que la gente se comportase de maneras pecaminosas. Sin embargo, la respuesta de Cristo a sus críticos fue incontestable: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento» (Lucas 5:30–33). Un médico que se dedique a visitar y tratar a personas hospitalizadas con enfermedades infecciosas peligrosas no da a entender con ello que estas enfermedades no tienen importancia. Está intentando curarlas. Y por el mismo motivo Cristo se relacionaba con personas pecadoras. Todos los presentes sabían perfectamente cuál era su propósito: los quería salvar; y al hacerlo, él no fue contaminado en ningún momento por su pecado.
«No obstante, ¿no sería muy peligroso que los discípulos se dedicasen a hacer lo mismo?», manifiesta alguien. Por supuesto que sí; y sería insensato enviar a un joven recién liberado de la droga a evangelizar entre camellos, y tampoco sería prudente enviar a un joven sin experiencia a tratar un caso de tuberculosis. Pero en general, todos los discípulos de Jesús han sido enviados al mundo, y el mundo, a todos los niveles, es un lugar peligroso. Sin embargo, Cristo, que los ha enviado, ha previsto los peligros y ha hecho provisión para que puedan ser afrontados.
La provisión
Nuestro Señor nunca fue manchado por el pecado. Durante toda su vida fue santo e inmaculado. No había pecado en él. No conocía el pecado. No cometió pecado alguno (Hebreos 7:26; 1 Juan 3:5; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:22). Entonces, ¿a qué viene esto de santificarse a sí mismo?
No lo dijo en el sentido de limpiarse a sí mismo, puesto que él no necesitaba ser limpiado. Pero en el otro sentido de la palabra, podía hablar de separarse para la obra a la que Dios lo había llamado. [p280]
Tal vez sea de ayuda una ilustración. Cuando Dios mandó a Israel que le construyese un tabernáculo en el cual pudiese acudir y morar entre ellos, nombró a un hombre llamado Aarón que fuese sumo sacerdote. Su noble oficio consistía en entrar en este tabernáculo y encontrarse con Dios como representante del pueblo; y con este fin tuvo que ser «santificado», es decir: separado de todo lo demás para dedicarse a este propósito.
Ahora bien, hace mucho tiempo que Dios quitó este tabernáculo terrenal, junto con todos los sacerdotes terrenales. Ahora solo queda un sumo sacerdote nombrado por Dios: Jesucristo (Hebreos 7). Además, no lleva a cabo su oficio de representar a todo su pueblo en un tabernáculo terrenal, sino en el mismo cielo (Hebreos 8:1–2; 9:24).
Por lo tanto, al estar orando en presencia de sus discípulos, y al hablar de santificarse a sí mismo a fin de que ellos también fuesen santificados de verdad, se refería al hecho de que estaba a punto de dejarlos—y dejar este mundo—con el propósito de separarse para, y dedicarse a las dos grandes tareas a las que Dios lo había llamado: Estas tareas eran:
Darse en sacrificio por el pecado en la cruz de modo que limpiase y santificase a todo su pueblo; y
Ser su sumo sacerdote, su representante y su abogado ante el trono de Dios en el cielo.
Definamos estas dos tareas enormes con las palabras de las mismas Escrituras; y mientras lo hacemos se pondrá de manifiesto cómo estos dos grandes oficios del Señor están íntimamente relacionados con la santificación inicial de su pueblo, y con su propósito de guardarlos y de preservarlos cuando saliesen al mundo a vivir para él y a dar testimonio de él.
El efecto santificador de su muerte
(a) Hebreos 10:6–10:
en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: «He aquí, yo he venido —en el rollo del libro está [p281] escrito de mí— para hacer, oh Dios, tu voluntad». Habiendo dicho arriba: Sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido —los cuales se ofrecen según la ley—, entonces dijo: He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre.
(b) Hebreos 13:12–14:
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir.
Los efectos de su sumo sacerdocio y su abogacía en favor nuestro
(a) Al apoyar y reforzar a su pueblo en medio de las pruebas y las tentaciones:
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados ... Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. (Hebreos 2:17–18; 4:14–16)
(b) Al interceder por ellos cuando caen y pecan:
Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. (1 Juan 2:1–2) [p282]
Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. (Lucas 22:31–32)
(c) Al ser capaz de salvar completamente a su pueblo y llevarlo a Dios al final a través de todas las dificultades:
La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec ... pero Él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. (Hebreos 6:19–20; 7:24–25)
¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito:
Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día; somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:34–39)
32: El Hijo ora por los efectos de la misión de sus discípulos en el mundo
Juan 17:20–23
En esta parte de su oración, nuestro Señor hace una petición a su Padre, y luego una afirmación de la provisión que él mismo ha hecho.
La petición
En este punto de la oración (Juan 17:20–21) Jesús echa una mirada a través de los siglos por venir, y contempla el número cada vez mayor de personas que llegarán a la fe en él como consecuencia inmediata o indirecta del testimonio original de los apóstoles. Y oró por ellos, para que fuesen uno.
No se trata de una petición vaga fundada en un idealismo poco definido, pues el Señor especifica exactamente en qué clase de unidad está pensando, y cómo se tiene que efectuar: «para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros» (Juan 17:21).
Esta unidad de todos los creyentes en todos los tiempos dependería de que todos los creyentes estuviesen igualmente en Cristo y en el Padre. A fin de comprender por qué Cristo tuvo que rogar [p284] al Padre para que esta unidad fuese una realidad, hay que proceder como buenos historiadores y situarnos, por un esfuerzo de la imaginación, al lado de Jesús y de los once discípulos mientras se reúnen en el umbral del huerto de Getsemaní.
En este trance de la historia, los discípulos aún no están en Cristo. Por supuesto que no. Él se relacionaba con ellos en términos externos; estaba físicamente a su lado. De hecho, sería imposible que se incorporasen en él hasta después de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, y después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Hasta este momento, los discípulos se habían mantenido unidos como un solo grupo gracias a su interés común en la obra del Señor Jesucristo y su amor hacia él. Como un ejército que sigue a un solo general en quien tiene confianza, o un grupo de escolares que se unen en torno a un profesor a quien todos quieren, se trataba de una comunidad más o menos unánime de individuos diferentes; pero aún no eran más que esto.
No obstante, estaba a punto de constituirse otra clase de unidad que sería infinitamente superior a esta. En respuesta precisamente a esta oración que el Señor Jesús dirigía al Padre, Dios entregaría al Señor Jesús «la promesa del Padre», y el mismo Señor Jesús derramaría al Espíritu Santo sobre sus discípulos (Hechos 2:33). El resultado asombroso de esta entrega sería que los discípulos, y todos los creyentes de las generaciones por venir, serían puestos _en_ Cristo; serían incorporados en él y en Dios Padre.
Qué significa estar en Cristo
¿Qué significa este lenguaje? Algunas religiones hablan del momento cuando el alma de cada persona se unirá con el Alma Universal, como si se tratase de una gota de agua en el océano. En este caso, sin embargo, la gota de agua pierde por completo su propia identidad. No es esto lo que la Biblia quiere decir cuando enseña que el creyente está _en_ Cristo. La analogía que encontramos en la Biblia es la de un cuerpo y los miembros de un cuerpo (1 Corintios 12:12–31). En el cuerpo humano, cada miembro: la mano, el ojo, el pie, conserva su [p285] propia identidad individual. No obstante, el cuerpo es mucho más que la suma de sus miembros. Cada miembro es una parte íntegra del cuerpo; y todos los miembros del cuerpo son miembros los unos de los otros. Esto sucede porque cada miembro está en el cuerpo, y la vida del cuerpo alcanza todas las partes que lo componen, uniendo todas las partes la una con la otra.
Esto ha sido la experiencia de cada creyente en el Señor Jesús desde Pentecostés; puesto que fue en aquel momento cuando el Señor resucitado bautizó a todo su pueblo en el Espíritu Santo, incorporando a cada miembro de él en su cuerpo. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de la cantidad de veces que los primeros cristianos se refieren al hecho de que ahora están «en Cristo». Estos son unos pocos ejemplos entre los muchos que se podrían mencionar:
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. (Romanos 8:1)
Si alguno está _en_ Cristo, nueva criatura es. (2 Corintios 5:17)
… el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero [Dios]; y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. (1 Juan 5:20)
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. (1 Tesalonicenses 1:1)
El hecho de estar «en Cristo» es lo que distingue a los creyentes de los que no lo son. Es una distinción, y una realidad que ni siquiera la muerte física puede destruir; pues cuando regrese Cristo, según dice Pablo: «los muertos en Cristo se levantarán primero» (1 Tesalonicenses 4:16).
La unicidad histórica de Cristo
Hay un hecho histórico muy significativo. Sócrates y Platón, entre otros muchos, tuvieron sus seguidores, pero ninguno de estos seguidores habló nunca de estar «en Sócrates», ni «en Platón». Y [p286] para ellos hablar en estos términos no habría tenido ningún sentido, puesto que Sócrates y Platón, por brillantes que fuesen, no eran más que hombres. Jesús, en cambio, sí es más que un mero hombre. Es el segundo Adán, el Hijo del Hombre, capaz de incorporar en sí mismo a todos los que pusiesen su confianza en él. Por lo tanto, como ya hemos considerado, llama la atención que, unos cuantos años después de la resurrección de Cristo, oímos a los primeros cristianos hablar con toda naturalidad de estar «en Cristo». Da a entender que desde el principio comprendieron quién era Jesús.
Sin embargo, es igualmente importante que cada uno de nosotros se plantee esta pregunta personal y práctica: «¿Estoy yo en Cristo?» Todos los creyentes en Cristo saben instintivamente que están en él. Igual que Noé y su familia sabían que estaban en el arca y que estaban a salvo del diluvio, cada creyente sabe instintivamente que es eternamente salvo y seguro por el hecho de estar «en [Cristo], no teniendo [su] propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo» (Filipenses 3:9). Pero es muy fácil ser un cristiano nominal, sin tener experiencia alguna de estar «en Cristo». De ahí la importancia de que nos planteemos con realismo y sinceridad esta pregunta: «¿Estoy en Cristo?».
¿Cómo se llega a estar «en Cristo»?
¡Simplemente creyendo en Cristo! Aquí Cristo está hablando explícitamente de «los que han de creer en mí por la palabra de ellos —los apóstoles—». Estar «en Cristo» no es ningún estado espiritual avanzado en el que entran los cristianos especialmente santos tras muchos años de disciplina espiritual. Todos los creyentes están «en Cristo» a partir del momento cuando, mediante el auténtico arrepentimiento y la fe, confían en Cristo. Y es Dios quien los pone en Cristo: «Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención» (1 Corintios 1:30). Y no solo se encuentran todos los creyentes en Cristo a partir del momento cuando creen en él, sino que en él todos son iguales: no se trata de grados, ni hay nadie que [p287] esté en Cristo a un nivel más alto que ningún otro. Además, al estar en Cristo en lo que se refiere a nuestra salvación, todas las distinciones anteriores resultan insignificantes: «No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús» (Gálatas 3:28).
Evidencia que convence al mundo
Al pedir a su Padre que todos los que creyeran en él fuesen uno, nuestro Señor tenía en mente otro propósito. Era «para que el mundo crea que tú me enviaste» (Juan 17:21). Ahora bien, debe quedar muy claro que la clase de unidad a la que el Señor se refería era la unidad que nace del hecho de que todos los creyentes están en él, y en el Padre. No se estaba refiriendo a las estructuras grandes – o pequeñas – que han surgido en el seno de la Cristiandad a lo largo de los siglos. La Cristiandad de vez en cuando ha dado lugar, en diferentes partes del mundo, a algunas organizaciones monolíticas y a un sinfín de organizaciones pequeñas. No obstante, las unidades a nivel estructural no son lo que demuestran que Jesucristo fue enviado por Dios. Las diferentes formas del comunismo marxista consiguieron grandes unidades organizativas, conservadas a fuerza de coacciones intelectuales y físicas de lo más rigurosas, con las cuales se suprimió cualquier desviación o tendencia revisionista. No obstante, esta unidad no fue prueba de que Marx fuese enviado por Dios, ni siquiera que tuviese razón.
Lo que pretendía el Señor, y lo que impactaría al mundo, era esto: que a medida que la gente entrase en contacto con creyentes genuinos a nivel individual, fuesen ricos o pobres, cultos o incultos, se observaría que tenían en común un rasgo asombroso que les resultaba más importante que sus diferencias: ¡Jesucristo era una realidad en sus vidas! No hablarían de Jesús como si únicamente de una figura histórica se tratase, ni de alguna figura remota y alejada, que habitase un cielo lejano. Hablarían de él como de una persona conocida, como un niño cuando habla de sus padres. Dirían de sí mismos que estaban «en Cristo», y «en Dios Padre». Fuese la que fuese su etiqueta [p288] denominacional, si es que tenían alguna, no dirían al mundo que era necesario unirse a su iglesia para ser salvo, ni intentarían convencer a nadie que su iglesia fuese la única iglesia verdadera. Predicarían a Cristo, y únicamente a Cristo, como fuente de salvación. Para ellos, Cristo era todo, y en todos. Por supuesto que enseñarían las doctrinas cristianas. No obstante, estas mismas doctrinas enseñarían que no son las doctrinas lo que salva, sino Cristo. Cada uno debe acudir personalmente a él, no a ningún intermediario—debe confiar en él, recibirlo a él y ser recibido por él, para entrar mediante él, como si de una puerta se tratase, a la salvación, como entran las ovejas en un redil, a fin de estar en él ahora y para siempre. Solo entonces resulta necesario unirse a una iglesia cristiana.
La piedra de tropiezo de las etiquetas denominacionales
Es un hecho lamentable que las etiquetas denominacionales a menudo hayan oscurecido la unidad que existe entre los verdaderos cristianos. Por varios motivos, los cristianos han tenido la tendencia perversa —y prohibida en la Biblia— de presentarse públicamente bajo una enorme variedad de etiquetas. Las iglesias han adoptado los nombres de países o ciudades; de líderes destacados —contrariamente a lo que enseña 1 Corintios 1–4—; de doctrinas o prácticas cristianas; de teorías y métodos de gobierno eclesiástico; y a veces queda excluido el nombre que debería ser el único por el que deberían ser conocidos: el nombre de Cristo. Es un escándalo y un motivo de deshonra a Cristo del cual todos los creyentes en todo lugar deberían arrepentirse ya.
No obstante este escándalo, la unidad de todos los creyentes verdaderos, efectuada por el hecho de que todo creyente verdadero se encuentra en Cristo, y en el Padre —a pesar de las etiquetas denominacionales—, es real. Es indestructible. Y ante el mundo, apunta a Cristo como el Señor viviente, enviado por Dios para la salvación del mundo. [p289]
La provisión
La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. (Juan 17:22–23)
A primera vista esta provisión parece una repetición, palabra por palabra, de la petición. Pero si bien hay similitudes, también hay diferencias significativas.
En primer lugar, Cristo ya no habla solamente de que sean uno, sino de que sean «perfeccionados en unidad». Se trata de una unidad que admite la posibilidad de desarrollo y mejora.
En segundo lugar, no habla de que los creyentes estén «en Cristo» y «en el Padre» («en nosotros», Juan 17:21), sino al revés: de que él esté «en los creyentes» y el Padre «en él», y, por tanto, también en los creyentes («yo en ellos, y tú en mí», Juan 17:23).
Las dos cosas son simultáneamente ciertas en cuanto al creyente: el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente (ver Colosenses 1:27; 2 Corintios 13:5). Para que viva un pez, debe estar en el agua y el agua debe estar en él. Para que un ser humano viva físicamente, debe estar en el aire y el aire en él. La vida no puede existir si no prevalecen ambas condiciones. De la misma manera, la vida espiritual y eterna del creyente depende de que esté en Cristo y que Cristo esté en él simultáneamente.
En tercer lugar, Cristo describe aquí lo que ha hecho para lograr que esto suceda: «la gloria que me diste les he dado». La gloria que el Padre dio a Jesús era la gloria del Padre viviendo en él (Juan 14:10). Ahora nuestro Señor anuncia su propósito, —aquí en tiempo pasado: «les he dado»— de morar dentro de cada miembro de su pueblo. Y puesto que el Padre mora en él, al morar el Señor Jesús en medio de su pueblo, el Padre también mora en ellos.
Mas en cuarto lugar deberíamos observar una importante diferencia. Todos los creyentes están en Cristo, lo cual no es cuestión de grados: algunos más y otros menos; todos están en él igualmente. [p290] Asimismo, Cristo está en todos los creyentes. Pero aquí sí que hay grados. Mora más plenamente, más extensamente en algunos de los miembros de su pueblo que en otros. Es algo así como lo que sucede con una casa. El propietario puede invitarte a alojarte en su casa. Pero cuando llegas puede ocurrir que solo te permita entrar en uno de los cuartos de su casa, y te prohíba que pongas el pie en cualquiera de los demás cuartos. O tal vez te permita entrar en dos o tres cuartos. Cristo mora dentro de todos nosotros. Pero a veces hay áreas de nuestras vidas que se encuentran tan llenas de otras cosas que no queda lugar para Cristo; y a veces hay áreas donde deliberadamente le mantenemos cerrada la puerta. Es por ello por lo que el apóstol Pablo tenía por costumbre orar por los recién convertidos para que se fortaleciesen, de modo que Cristo fijase su residencia sin reservas en lo más íntimo de su corazón. Miremos su oración, y haríamos bien, al mirarla, orarla para nosotros también:
Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. (Efesios 3:14–21)
Por tanto, en la medida en que Cristo mora cada vez más plenamente en nuestro fuero interno, en esta medida seremos llevados a gozar más hondamente de los lazos que nos unen con los demás creyentes: vamos «perfeccionándonos en unidad».
Y finalmente, a medida que el proceso avance, brotará dentro [p291] de nosotros una convicción cada vez más profunda de ser objeto del amor de Dios, de que Dios nos ama en la misma medida en que ama a su Hijo. Y nuestros semejantes, en este mundo, tan estéril, falto de amor, desesperanzado, lleno de odio y rencor, inseguro e inquieto, también se darán cuenta de ello; serán llevados a comprender que nuestro gozo, paz y seguridad no nace de nuestros propios méritos ni de la fuerza de nuestra personalidad, ni de nuestras circunstancias, sino de esta realidad: Cristo mora en medio nuestro y Dios nos ama.
33: El hijo ora por todo su pueblo en todo el camino hacia la gloria
Juan 17:24–26
Durante su oración, el Señor Jesús había orado por sus discípulos y por el progreso de su santificación, ordenando todas sus peticiones según una serie de pasos lógicos. Había repasado la manera como, al principio de su peregrinaje espiritual, los había llevado a la fe, y como había venido nutriendo y robusteciendo esta fe a lo largo de su ministerio entre ellos. Luego había orado por la preservación de su fe durante su ausencia. Posteriormente había tratado su misión en el mundo y la necesidad de que fuesen santificándose progresivamente. A continuación, había orado por la eficacia de su testimonio, de modo que personas de generación en generación llegarían a la fe mediante su palabra. Y ahora, al llegar al final de su oración, anticipaba la gran consumación, el momento cuando todo su pueblo, de todas las edades, llegaría a la gloria de su presencia eterna, habiéndose completado el proceso de su santificación. Y por esto también oró, a fin de asegurar su cumplimiento. Él que había comenzado la buena obra en ellos la llevaría a su fin. No comenzaría con sus predicaciones lo que no era capaz de cumplir mediante sus oraciones. [p294]
La consumación de la santidad
Ahora ora por la consumación de la santidad de su pueblo. Observemos los términos que emplea para definirla. No ora para que sean llevados al cielo, aunque, por supuesto, esto va implícito. Ora así: «Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy» (Juan 17:24). No se limita a decir: «que donde yo estoy ellos también estén». El amor divino no se conformaría con algo tan vago. Debía precisar: «quiero que donde yo estoy, también estén conmigo». El amor de Cristo no quedará satisfecho hasta que cada miembro de su pueblo esté con él para siempre.
He aquí la auténtica nota cristiana: «hoy estarás conmigo en el paraíso», dice Cristo al ladrón agonizante (Lucas 23:43). «Estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor», dice Pablo (2 Corintios 5:8); y añade en otro sitio: «... teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor» (Filipenses 1:23).
El objetivo adicional
No obstante, al orar para que todo su pueblo se encuentre con él al final, Cristo tiene en mente otro propósito: «para que vean mi gloria, la gloria que me has dado» (Juan 17:24). Es decir, la gloria a la que el Señor se refería al principio de la oración: la gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo existiera (Juan 17:5). La contemplación de esta gloria—inconcebible para nosotros ahora—nos permitirá comprender plenamente una realidad que ahora podemos ver muy obscuramente: la riqueza que tenía, y que dejó, para hacerse pobre por nosotros, de modo que mediante su pobreza nosotros fuésemos ricos (2 Corintios 8:9).
Sin embargo, al orar que pudiésemos contemplar al final su gloria pre-creacional, nuestro Señor tiene en mente otra realidad. Aquella gloria era la expresión y la medida del amor del Padre hacia él. Es fundamental, por tanto, que lleguemos a ver esta gloria, puesto que, al ver aquella gloria inconmensurable, comenzaremos [p295] a captar la medida infinita del amor del Padre hacia el Hijo. Y a la postre—pero antes de llegar allí donde conduce el curso de su pensamiento, inserta una nota sombría: «Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido» (Juan 17:25). ¡Oh triste ignorancia! El mundo en su enajenamiento, en su necia independencia y rebeldía, no reconoció al Hijo del Padre, y rehusó humillarse, como niños pequeños, para recibir las enseñanzas de Dios, para permitir que se les revelase el amor de Dios y el amor de su Hijo. En lugar de ello, entregó al Hijo de Dios a la vergüenza de una cruz. Ahora, de acuerdo con la justicia de Dios, perderá para siempre no solo las bendiciones de la creación y de la redención, sino también la posibilidad de participar de la gloria del Creador y Redentor.
Pero oímos a nuestro Señor proceder, con una gratitud que reluce más aún contra este fondo sombrío: «yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste» (Juan 17:25).
Y nos preguntamos: ¿Cómo llegaron a conocerlo? No fue mediante ninguna capacidad intelectual superior, ni, por supuesto, debido a sus propios méritos. El Señor se había referido a ellos como niños pequeños (Lucas 10:21–24); estaban solo dispuestos a ocupar el lugar de los niños pequeños. Aquel nombre del cual dependía su salvación, su vida eterna y su participación de la gloria sempiterna, les fue revelado mediante la habilidad divina de su Maestro divino. «Yo les he dado a conocer tu nombre», dice Cristo (Juan 17:26). Aunque espiritualmente solo fuesen niños pequeños, y aunque no comprendiesen nada más, por el hecho de que el mismo Hijo de Dios les enseñaba, conocían al Padre, al igual que todos los niños pequeños de la familia de Dios (1 Juan 2:13).
Sin embargo, el nombre de Dios, es decir, el carácter de Dios, es infinito en cuanto a la riqueza y gloria que encierra. El pueblo de Dios, por tanto, no debe permanecer en un estado de infancia espiritual. Deben crecer en su conocimiento de Dios, haciéndose hijos maduros y llegando a una comprensión cada vez mayor del Padre y del Hijo. Con este fin, Cristo se compromete a una promesa de revelación continuada: «Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer». [p296]
Fiel a su promesa, Cristo constantemente da a conocer el nombre de Dios a su pueblo aquí en la tierra, de acuerdo con sus capacidades de asimilar nuevos conocimientos, empleando para ello la Palabra de Dios y la disciplina de las experiencias vividas a lo largo de la vida. Pocas personas han tenido un padre humano que se haya acercado a la perfección; algunos han quedado marcados o incluso profundamente dañados a causa de las interpretaciones distorsionadas de la paternidad que sus padres les han transmitido, pese a sus mejores intenciones. Puede que se necesite una vida entera para que Cristo corrija estas falsas impresiones y para que comunique a la mente y, lo que es más importante, deje grabados en el corazón el cuidado perfecto, la comprensión, la paciencia, y la misericordia del amor del Padre, a fin de convencernos al final que este amor es mucho más maravilloso de lo que pudiésemos atrevernos a imaginar. Asimismo, puede hacer falta mucho tiempo para que Cristo nos haga conscientes de hasta qué punto el Padre está resuelto a que su pueblo crezca en santidad, hasta que la de ellos sea igual a la suya, cueste lo que cueste (Hebreos 12:5–11).
Pero fijémonos en el clímax hacia el cual la oración de Cristo ha estado progresando. Tiene la intención de llevar a su pueblo al final a estar con él allí donde él está. Allí les enseñará las riquezas inagotables que eran suyas antes de la creación. Y el propósito que tiene este despliegue sin fin será que su pueblo pueda explorar, cada vez con mayor profundidad, la extensión infinita de la gloria que le fue dada por el Padre, y así comprender, cada vez con mayor asombro, el amor del Padre hacia el Hijo. Y, más allá de la música de su adoración del amor del Padre hacia el Hijo, se oirá la voz del Hijo mientras revele todavía más del nombre del Padre. Se sucederán las olas de asombro y de gozo extáticos a medida que vean una y otra vez, cada vez como si fuese algo completamente fresco y nuevo, que el Padre los ama también a ellos, con la misma plenitud y el mismo deleite infinito con los que ama al Hijo. Y el amor de Dios permanecerá en ellos, y el Hijo de Dios morará en ellos, eternamente.